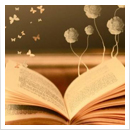6.6 Instrumentos de evaluación psicológica forense y su uso probable... 725
Los indicadores de riesgo de reincidencia en violencia sexual son 20 y se clasifican
en tres dominios: funcionamiento psicosocial, delito sexual y planes de futuro. La lista
de ítems se enuncia en el cuadro 4; en el manual se incluye su respectiva definición
operacional.
Cuadro 4. SVR-20 (Boer et al., 1998).
Funcionamiento psicosocial:
1. Desviación sexual.
2. Víctima de abuso en la infancia.
3. Psicopatía.
4. Trastorno mental grave.
5. Problemas relacionados con el consumo de sustancias.
6. Ideación suicida-homicida.
7. Problemas en las relaciones sentimentales de pareja.
8. Problemas de empleo.
9. Antecedentes de delitos violentos no sexuales.
10. Antecedentes de delitos no violentos.
11. Fracaso en las medidas de supervisión previas.
Delitos sexuales:
12. Frecuencia elevada de delitos sexuales.
13. Tipos múltiples de delitos sexuales.
14. Daño físico a las víctimas de los delitos sexuales.
15. Uso de armas o amenazas de muerte en los delitos sexuales.
16. Progresión en la frecuencia o gravedad de delitos sexuales.
17. Minimización externa o negación de los delitos sexuales.
18. Actitudes que apoyan o consienten los delitos sexuales.
Planes de futuro:
19. Carencia de planes de futuro realistas.
20. Actitud negativa hacia el tratamiento
Al igual que en los anteriores, es el forense quien entrevista, asigna puntajes (0-1-2) y
emite un juicio experto. Aunque no cuenta con baremos poblacionales, predice rein-
gresos a prisión en periodos de entre cinco y 10 años (Craig, Browne, Beech y Stringer,
2006).
SARA: Manual para la valoración del riesgo de violencia
contra la pareja
Se denomina así por la sigla del nombre original: Spousal Assault Risk Assessment, de
Kropp, Hart, Webster y Eaves, adaptada por Pueyo y López (2005). Es una guía o proto-
colo con formato de lista de chequeo de los factores de riesgo contra la violencia; no es
726 PARTE 6. PSICOLOGÍA FORENSE
un test o cuestionario en el sentido técnico. Esta estrategia sugiere no confiar sólo en la
entrevista clínica, por lo que la evaluación se debe complementar con cuestionarios de
autoinforme, fuentes de información colateral de los expedientes judiciales, policiales y
penitenciarios, así como de las víctimas, testigos, policías, familiares e hijos, utilizando
inventarios estandarizados.
Al igual que el SVR y el HCR proponen el uso de escalas específicas para ciertos ítems,
en concreto los ítems 7-10, relativos al consumo de drogas y alcohol, los trastornos de
personalidad y psicopatía del SARA se deben complementar de esta manera, usando el
PCL-R entre ellos. Es decir, estas guías de evaluación reconocen su limitación e inexac-
titud al evaluar, por eso suelen recomendar el uso de escalas objetivas y específicas; su
gran acierto consiste en indicar cuáles son las variables críticas y relevantes en el delito
específico. Los factores de riesgo contenidos en el SARA se presentan en el cuadro 5.
Cuadro 5. SARA (Kropp et al., adaptada por Pueyo y López, 2005).
Historial delictivo:
1. Violencia anterior contra los familiares.
2. Violencia anterior contra desconocidos o conocidos no familiares.
3. Violación de la libertad condicional y otras medidas judiciales similares.
Ajuste psicosocial:
4. Problemas recientes en la relación de pareja.
5. Problemas recientes en el trabajo.
6. Víctima o testigo de violencia familiar en la infancia o adolescencia.
7. Consumo/abuso reciente de drogas.
8. Ideas/intentos de suicidio o de homicidio recientes.
9. Síntomas psicóticos o maniacos recientes.
10. Trastorno de personalidad con ira, impulsividad o inestabilidad.
Historial de violencia contra la pareja:
11. Violencia física anterior.
12. Violencia sexual o ataques de celos en el pasado.
13. Uso de armas o amenazas de muerte creíbles en el pasado.
14. Incremento reciente en la frecuencia o gravedad de las agresiones.
15. Violencia e incumplimientos anteriores de las órdenes de alejamiento.
16. Minimización extrema o negación de la violencia anterior contra la pareja.
17. Actitudes que apoyan o consienten la violencia contra la pareja.
Delito/agresión actual:
18. Violencia sexual grave.
19. Uso de amenazas de muerte creíbles.
20. Violación o incumplimiento de las órdenes de alejamiento.
6.6 Instrumentos de evaluación psicológica forense y su uso probable... 727
Con base en el análisis de la presencia o ausencia de estos factores de riesgo, el foren-
se concluye emitiendo un concepto de bajo, moderado o alto riesgo de lesionar a la
pareja o a otras personas; es decir, también es labor del forense identificar posibles víc-
timas.
VRAG: Guía para la apreciación del riesgo de violencia
El Violence Risk Appraisal Guide (VRAG), de Harris, Rice y Quinsey (1993), es otro ins-
trumento creado para evaluar peligrosidad; se construyó con base en la descripción
analítica de una amplia muestra de delincuentes y pacientes psiquiátricos violentos de
forma reiterativa y, por tanto, cuenta con los más sencillos criterios de pre y posdicción
de reincidencia, que aparecen en el cuadro 6.
Cuadro 6. Guía para la apreciación del riesgo de violencia
(Harris, Rice y Quincey, 1993).
1. Desadaptación escolar.
2. Edad en el momento de la ofensa.
3. Diagnóstico TAP.
4. No vivir con los padres antes de los 16 años.
5. Fracaso en libertad condicional.
6. Soltero.
7. Severidad del daño causado a la víctima.
8. Abuso de alcohol.
9. Víctima mujer.
10. Esquizofrenia.
En este instrumento el diagnóstico de esquizofrenia disminuye el riesgo de violencia,
en contraste con el HCR-20, que lo aumenta; esto se debe a que en la construcción del
VRAG se compararon las reincidencias de población psiquiátrica y delincuencial y se
concluyó que los pacientes mentales disminuían su reincidencia, en contraste con los
criminales, según los resultados del análisis de regresión múltiple.
Con esta lista no despreciable de instrumentos se observa el gran esfuerzo de los
autores por generar estrategias más sistemáticas y objetivas, aunque existen otros ins-
trumentos para evaluar peligrosidad como Rapid Risk Assessment for Sexual Offender
Recidivism (RRASOR), Sex Offender Risk Appraisal Guide (SORAG), Static-99, Level of Service
Inventory (LSI-R), General Statistical Information on Recidivism (GSIR), Youth Level of Servi-
ce Inventory (YLSI), Early Assessment Risk for Boys (EARL-20B), Early Assessment Risk for
Girls (EARL-21G), Structured Assessment of Violence Risk for Youth (SAVRY), Minnesota Sex
728 PARTE 6. PSICOLOGÍA FORENSE
Offender Screening Tool Revised (MnSORT-R), Sex Offender Needs Assessment Rating (SONAR)
y Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offence Recidivism (ERASOR).
TVR: Tabla de variables de riesgo
Esta técnica fue desarrollada en España por Clemente y Díaz en 1994 como resultado
de un amplio estudio, con el fin de detectar las variables que garantizaban el regreso de
los internos en prisión tras la concesión de permisos extramuros. Estas variables se sis-
tematizaron en un software que, a través de una fórmula matemática, califica e indica la
probabilidad de fuga. Ha sido tal el impacto de esta técnica en ese país que se incluyó en
una ley que compromete a todos los centros penitenciarios a utilizarla.
Los indicadores evaluados con esta técnica aparecen en el cuadro 7.
Cuadro 7. Variables de riesgo (Clemente y Díaz, 1994).
1. Extranjería.
2. Drogodependencia.
3. Profesionalidad.
4. Reincidencia.
5. Quebrantamientos a las reglas penitenciarias.
6. Peligrosidad.
7. Ausencia de permisos.
8. Deficiencia convivencial.
9. Lejanía del permiso.
10. Presiones internas.
CBCA: Análisis de contenido basado en criterios
El Criteria Based Content Analysis (CBCA), desarrollado por Undeutsch y mejor estructu-
rado por Steller y Koehnken (1994), es una lista de criterios de realidad de una narra-
ción creada con el objetivo de evaluar la credibilidad del testimonio de niños abusados
sexualmente.
El principio básico de esta técnica, que no se puede clasificar como una prueba
psicométrica sino como un análisis de declaraciones basado en criterios, es que las na-
rraciones construidas sobre sucesos reales (experimentados) se diferencian cualitati-
vamente de las declaraciones que no se basan en la experiencia directa, sino que son el
producto de la fantasía, la inducción o la invención.
Esta técnica no tiene un manual psicométrico ni se comercializa; cuenta con 19 cri-
terios de realidad, los cuales se encuentran en diversos libros y artículos y se presentan
en el cuadro 8.
6.6 Instrumentos de evaluación psicológica forense y su uso probable... 729
Cuadro 8. Análisis de contenido basado en criterios
(Steller y Koehnken, 1994).
1. Estructura lógica.
2. Elaboración inestructurada.
3. Cantidad de detalles.
4. Engranaje contextual.
5. Descripción de interacciones.
6. Reproducción de la conversación.
7. Complicaciones inesperadas durante el incidente.
8. Detalles inusuales.
9. Detalles superfluos.
10. Incomprensión de detalles relatados con precisión.
11. Asociaciones externas relacionadas.
12. Relatos del estado mental subjetivo.
13. Atribución del estado mental del autor del delito.
14. Correcciones espontáneas.
15. Admisión de falta de memoria.
16. Planteamiento de dudas sobre el propio testimonio.
17. Autodesaprobación.
18. Perdón al autor del delito.
19. Detalles característicos de la ofensa.
Estos criterios se han agrupado tradicionalmente en cinco categorías: Características
generales, Contenidos específicos, Peculiaridades del contenido, Contenidos referentes
a la motivación y Elementos específicos de la ofensa. Estas categorías no corresponden
con grupos factoriales, es decir, no son el resultado estadístico de un análisis factorial.
Para obtener estos criterios, es necesario partir de una adecuada entrevista semies-
tructurada con la presunta víctima infante o adolescente, solicitarle su relato de los
hechos, grabarlo y luego, en ausencia del examinado, analizar si los criterios de realidad
están presentes o ausentes, puntuar en cuanto al grado en que aparecen en la declaración.
Cuanta más edad tenga el evaluado, menor será la confiabilidad de este instrumento.
Históricamente el psicólogo forense, basado en la experiencia del perito, sin tabla de
calificación ni un punto de corte preciso, por la complejidad de las variables medidas,
ha emitido un juicio de probabilidad respecto de la alta, mediana o baja probabilidad
de credibilidad del relato. Esto ha mejorado con el esfuerzo de investigación de Juárez
(1994), quien tras un acucioso estudio estadístico concluyó que el punto de corte es 14,
lo cual disminuye el sesgo y el juicio subjetivo del evaluador.
Los indicadores de realidad son el importante aporte de esta técnica; no obstante, su
poca estructuración estadística la ubica en un grado alto de cuestionabilidad científica y
adversarial en las cortes, aunque sigue siendo la única técnica existente y por ello tiene
730 PARTE 6. PSICOLOGÍA FORENSE
relevante valor para los peritos. La frecuencia de estos criterios aumenta en relatos más
amplios y detallados, emanados de niños mayores, y la frecuencia métrica de todos los
indicadores no es proporcional, por lo cual Juárez (1994) sugiere revisar la técnica e
incluir variables psicosociales.
Esta técnica de evaluación se ha utilizado ampliamente en países como Estados Uni-
dos, España, Canadá, Colombia y Alemania, ya que por sus características es de aplica-
ción transcultural y se puede implementar en cualquier país. No obstante, los estudiosos
han señalado que la técnica dista de ser rigurosamente científica, pero aun así es muy
útil en el medio judicial.
SVA: Análisis de validez de la declaración
La técnica ACBC fue complementada rápidamente con el análisis de validez de la decla-
ración o Statement Validity Analysis (SVA), una estrategia o protocolo de evaluación que
implica analizar tres elementos: a) una entrevista semiestructurada, diseñada para reci-
bir el testimonio del niño sin sesgarlo, que comienza con preguntas abiertas e introduce
de modo progresivo las cerradas; b) el análisis de contenido basado en criterios, que se
aplica después sobre la transcripción o grabación de la entrevista para evaluar la presen-
cia de los criterios de realidad, y c) la lista de validez, que considera el nivel lingüístico y
cognoscitivo del niño, si la entrevista se realizó de manera adecuada, si el niño tiene mo-
tivos para formular una falsa declaración y cuestiones como evidencia externa incues-
tionable. Esta Lista de Verificación de Validez es el principal aporte del SVA y se observa
en el cuadro 9, tomando como referencia el trabajo de Garrido y Masip (1998).
Cuadro 9. SVA, tomado de Garrido y Masip (1998).
Características psicológicas:
1. Lenguaje y conocimiento inadecuado.
2. Emoción inadecuada.
3. Susceptibilidad a la sugestión.
Características de la entrevista:
4. Entrevista sugestiva, tendenciosa o coercitiva.
5. Entrevista inapropiada.
Motivos:
6. Motivos cuestionables para denunciar.
7. Contexto cuestionable de la revelación o denuncia original.
8. Presión para presentar una falsa denuncia.
Preguntas investigativas:
9. Inconsistencia con las leyes de la naturaleza.
10. Inconsistencia con otras declaraciones.
11. Inconsistencia con otra evidencia.
6.6 Instrumentos de evaluación psicológica forense y su uso probable... 731
Muy pronto se detectó que esta técnica debía ser aplicada por un experto en psicolo-
gía forense, con experiencia en trabajo infantil y habilidades clínicas, y que debía com-
plementarse con un formato especial de entrevista para infantes víctimas, pues una
entrevista inadecuada invalidaría cualquier procedimiento de análisis posterior del re-
lato. Por eso se han generado varias pautas de entrevista, como el Protocolo Michigan, el
NICHD, el Paso a Paso y el Ratag, entre otros.
Protocolo del estado de Michigan
En el estado de Michigan, Estados Unidos, en 1996 se designó un Grupo de Trabajo del
Gobernador para la Justicia del Menor y la Agencia para la Familia, con el fin de diseñar
un protocolo para valorar, en el ámbito forense, a niños que reporten abusos sexuales.
Desde la perspectiva psicométrica es más riguroso un protocolo que una guía, ya que
constituye un formato de evaluación altamente estructurado.
Este protocolo coincide por completo con el NICHD (National Institute of Child Health
and Human Development), aunque varía significativamente su presentación, ya que el Mi-
chigan es teórico y fundamenta cada uno de sus procedimientos, en tanto que el NICHD
consta de una serie de cuestionamientos que orientan las preguntas del forense y se pue-
de aprender de memoria para facilitar las valoraciones.
El procedimiento resumido según el protocolo Michigan es el siguiente:
1. Preparar el entorno. Generar un espacio confortable, con juguetes que no distrai-
gan al niño y en lo posible usando la Cámara de Gesell.
2. Presentarse. Dar a conocer su nombre y profesión, respondiendo las preguntas
espontáneas del infante y la necesidad de grabación.
3. Explicar la competencia legal. Con un sencillo juego explicar y pedir al niño que
conteste cierta información, diciendo si es verdad o mentira; luego solicitar sólo
la verdad para la sesión que se lleva a cabo.
4. Establecer reglas de comunicación. En el encuadre, explicar al niño que puede con-
testar “no sé” o “no entiendo”.
5. Completar el rapport. Ensayar con el infante una forma de informar detalladamen-
te, relatando un hecho reciente agradable.
6. Introducir el tema. Iniciar con el tema evitando frases negativas o peyorativas.
7. Solicitar la narración libre. En lo posible, iniciar pidiendo información con una
frase poco sugestiva, quizá la usada con mayor frecuencia por el niño y su fami-
lia. Mientras el infante informa, se le debe animar a continuar.
8. Interrogatorio. Preguntar específicamente y clarificar un tema antes de pasar a
otro.
9. Cierre. Recapitulación, agradecimiento y otras preguntas: “¿Me quieres contar
algo más?”, “¿Me quieres preguntar algo?”
732 PARTE 6. PSICOLOGÍA FORENSE
Este protocolo fue traducido por Eugenia Cabañas para su distribución en la lista de
PsiForense en mayo de 2003, por lo cual se encuentra disponible en la red. Adicional-
mente tiene un apartado para niños con necesidades especiales, como los preescolares
que sufren deficiencias visuales y auditivas, etcétera.
Proceso SATAC o RATAC
Holmes y Vieth (2003) desarrollaron un protocolo semiestructurado, que se modificará
según las circunstancias de la declaración. Su denominación corresponde a la sigla de
cada uno de los pasos que hay que seguir.
Este protocolo ha sido muy difundido en Colombia por organismos estadouniden-
ses de cooperación internacional como ICITAP, y es probable que también en otros países
de Centro y Sudamérica. Cuenta con cinco sencillas fases:
• Simpatía: entablar rapport o comunicación rompehielo, acorde con el desarrollo del
infante entrevistado; si éste es menor de 7 años, el forense inicia dibujando al niño
y a su familia, mientras le hace preguntas para valorar su nivel de desarrollo.
• Anatomía: determinar nombres de partes del cuerpo, para lo cual se le presentan
dibujos anatómicamente completos, relativos al mismo grupo étnico y según el
desarrollo del infante; se le va preguntando acerca de cada parte.
• Tacto o toques: habilidad de explicar y luego solicitar información sobre toques
—caricias positivas o negativas— que el infante da o recibe y pasa a determinar
quién, dónde y cuándo. Este paso fue presentado por Hewitt y Arrowood (1994).
• Abuso: solicitar al entrevistado que relate la experiencia usando las mismas frases
que ha aprendido de su familia. En este momento se obtienen la mayor cantidad
de datos relevantes y específicos del hecho delictivo.
• Cierre: concluir preguntando al niño si hay algo importante que deba saber el
entrevistador, se le da la oportunidad de preguntar y se culmina educando en
prevención o seguridad personal.
Protocolo paso a paso
También conocido como paso sabio, traducción literal de Step Wise (AACAP, 1997), los
pasos propuestos por este protocolo son:
1. Desarrollo de empatía: con tiempo suficiente se hacen presentaciones y conversa-
ción informal para determinar el desarrollo evolutivo del infante entrevistado.
2. Modelaje de la manera de entrevistar: se solicita al niño que narre dos experiencias
recientes y el entrevistador hace preguntas abiertas y no conductoras.
3. Definición y deber de decir la verdad: tras un ejercicio básico sobre aspectos gene-
rales, se establece la comprensión del entrevistado acerca de lo que es verdad y
6.6 Instrumentos de evaluación psicológica forense y su uso probable... 733
lo que es mentira y se acuerda hablar sólo de la verdad, no de imaginación ni de
cuentos.
4. Presentación del tema: se le pregunta si conoce el motivo de la reunión o se intro-
duce el tema, incluso usando dibujos anatómicos para que indique las partes del
cuerpo; respecto de los genitales, se le pregunta si ha visto o tocado esa parte en
otra persona o en su propio cuerpo.
5. Narrativa libre: ya avanzada la comunicación, se le solicita que manifieste amplia-
mente la situación, cuidando de no interrumpirlo ni corregirlo.
6. Preguntas generales.
7. Preguntas específicas.
8. Ayudas demostrativas: si con las preguntas anteriores no se ha aclarado todo el
contenido, se puede acudir a ayudas adicionales como los dibujos o muñecos
anatómicos.
9. Conclusión: resulta idóneo terminar conversando sobre temas irrelevantes y con
preguntas directivas o que induzcan respuestas sobre esos tópicos; si se observa
vulnerabilidad a la sugestión, hay que verificar la fiabilidad de la información
aportada en la entrevista.
GUÍA GEA: Guía para la exploración del abuso sexual
Resultante de la tesis doctoral del español Josep Ramón Juárez (1994), de la Universidad
de Girona, el texto original es muy enriquecedor y completo.4
Más que un instrumento, se concibe como un sistema o modelo explicativo de la
credibilidad del infante, así como de comprobación de cinco hipótesis afirmativas de
competencia, sinceridad-constancia, recuerdo original, credibilidad y credibilidad clí-
nica. Por su complejidad, el autor sugiere la realización de al menos cuatro sesiones de
evaluación; como parte de su sistema, se incluye la puntuación completa del CBCA con
un claro punto de corte y la inclusión de variables psicosociales.
Muñecos anatómicos
Los muñecos anatómicamente correctos tienen atributos sexuales de uno y otro sexo y de
diferentes edades o grados de desarrollo físico; presentan genitales, vello púbico, ropa
interior y exterior e incluso dedos separados, para que sea factible representar cualquier
tipo de conducta sexual y facilitar la demostración de las conductas abusivas. Es una
estrategia que se diseñó con fines pedagógicos y terapéuticos y que después se adap-
tó para auxiliar en la evaluación de niños abusados sexualmente que tenían dificulta-
des para verbalizarlo; sin embargo, esta técnica se desaconseja porque puede generar más
inconvenientes que ventajas.
4 El acceso al texto completo está disponible en la red.
734 PARTE 6. PSICOLOGÍA FORENSE
Manzanero (1997) explica que estos muñecos pueden dar pie a una mayor fantasía,
sugerir e inducir información y dar lugar a errores de interpretación, permitiendo que
niños no abusados manifiesten comportamientos como si hubieran padecido esa situa-
ción. Incluso la simple exposición televisiva puede modelar comportamientos sexuales
que los niños reproducen con los muñecos, de manera que no se garantiza que hayan
sido expuestos a abuso directo.
Debido a estos inconvenientes, su uso se limita a niños pequeños con problemas de
expresión y a niños mayores para especificar alguna conducta que no quede suficiente-
mente clara, siempre después de que hayan proporcionado un relato pormenorizado de
la conducta que debe especificarse. En ningún caso se utilizarán antes de haber agotado
todas las anteriores vías de obtención de la información y sólo con el propósito de obte-
ner detalles específicos.
PICTS: Inventario de pensamientos criminales
Esta sigla corresponde a su nombre en inglés: Personal Inventory Criminal Thinkings, crea-
do por Walters (1995; citado en Egan, McMurran, Richardson y Blair, 2000). Mide los
patrones cognoscitivos que mantienen el comportamiento antisocial, la personalidad y
habilidades en agresores. Es una escala de autorreporte de 80 ítems que cuenta además
con dos escalas de validación: la de confusión (incomprensión de los ítems) y la de de-
fensividad (falta de comprensión debido al estilo de vida delictivo).
Implica principalmente dos factores: falta de atención y aprendizaje de la experien-
cia y hostilidad, con algunas subescalas: Apaciguamiento (justificación de la violación de
la norma), Cortocircuito (eliminación del miedo y la ansiedad), Autoindulgencia (especial
autojustificación), Orientación al poder (despliegue de control, agresión y manipulación
hacia otros), Sentimentalismo (pensar en lo bueno de los hechos delictivos), Superoptimismo
(sobreestimar las oportunidades de evitar las consecuencias negativas), Indolencia cognos-
citiva (actitud acrítica frente a los propios pensamientos), Inconstancia (desorden cognosci-
tivo por buenas intenciones pero falta de disciplina).
Este inventario cuenta con literatura estadounidense favorable respecto de su capa-
cidad de predicción de reincidencia criminal, pero hay resultados desfavorables en sus
predicciones de reingreso a prisión en ingleses (Palmer y Hollin, 2003). Este instrumen-
to y el que sigue prácticamente no se conocen en América Latina y por tanto no cuentan
con baremos adecuados para la población.
Inventario de atribución de la culpa
The Blame Attribution Inventory (BAI), creado por Gudjonsson (1984), es un inventario
que evalúa tres factores: atribución externa de la culpa, atribuciones mentales (mental-element
attributions) y sentimientos de culpa. La atribución externa de la culpa se correlaciona con
los desórdenes de personalidad del DSM-III-R: esquizoide, evitativo, obsesivo-compulsivo,
6.6 Instrumentos de evaluación psicológica forense y su uso probable... 735
pasivo-agresivo y limítrofe. La escala de atribución mental se asocia con evitación, ansie-
dad y depresión, en tanto que la subescala de culpa se relaciona con el trastorno esqui-
zotípico, evitación y dependiente.
La culpa, al ser una emoción moral, implica una nueva variable en el estudio de las
carreras delictivas y su mantenimiento y tal vez un interesante factor para las interven-
ciones en correccionales.
MAPI: Modelo de autopsia psicológica
Es un procedimiento que se utiliza en casos de muerte dudosa y se ha creado para es-
clarecer el modo de muerte, es decir, determinar si correspondió a un homicidio, un
suicidio o un accidente, aspecto que tendrá implicaciones judiciales civiles, penales o
pecuniarias (el pago de seguros, por ejemplo). La autopsia psicológica es una evaluación
postmortem que consiste en un análisis retrospectivo del estado mental (conducta, pen-
samientos, sentimientos y relaciones) de una persona antes de morir.
También se utiliza en los ámbitos clínico y epidemiológico para determinar factores
de riesgo de suicidio y orientar programas de prevención. Otro uso de este análisis de la
víctima de una muerte violenta consiste en complementar la técnica de elaboración de
perfiles de criminales desconocidos con base en los lugares de los hechos y en la víctima;
es decir, se usa a la víctima como fuente de información del causante de su deceso.
Varios han sido las variables y los criterios o protocolos creados con el objetivo de
estandarizar este procedimiento, pero todos presentan dificultades por ser formularios
abiertos o semiestructurados, contar con diferentes áreas de exploración, permitir una
fuerte influencia subjetiva del explorador, ser aplicados mucho tiempo después de la
muerte y resultar difíciles de reproducir y verificar.
Con el propósito de subsanar esta dificultad, la doctora Teresita García (2007),
oriunda de Cuba, diseñó el MAPI, que es un protocolo de evaluación completamente
estructurado y que favorece el retest. Este instrumento, creado en la década de 1990,
ha tenido una amplia difusión en América Latina, la aceptación de los tribunales de
dichos países y adaptaciones mínimas, lo cual favorece la aplicación transcultural. La
propia autora ha realizado el entrenamiento en esta técnica en varios países de Centro y
Sudamérica.
Protocolo de Estambul para valorar la tortura
Es un manual elaborado en la ONU (2001) para investigar y documentar con eficacia
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Incluye la valora-
ción de factores físicos médicos, odontológicos, ginecológicos, psicológicos, etc., con el
fin de aclarar los hechos, aportar medios probatorios que favorezcan la judicialización
y que permitan establecer y reconocer la responsabilidad de las personas o los Estados
ante las víctimas.
736 PARTE 6. PSICOLOGÍA FORENSE
En el protocolo se incluyen aspectos pertinentes para los psicólogos como precau-
ciones aconsejables, consideraciones éticas, sugerencias para el proceso de la entrevista,
con un apartado especial para la valoración de niños, componentes de la evaluación
neuropsicológica, psicológica/psiquiátrica y clínica, así como las reacciones psicológicas
más frecuentes. Este protocolo explica que las clasificaciones diagnósticas esperadas en
estos casos son:
• Deterioro neuropsicológico.
• Depresión.
• Estrés postraumático.
• Abuso de sustancias.
• Cambio de personalidad duradero.
• Ansiedad, pánico, estrés agudo psicosomático, bipolaridad, fobias.
El protocolo presenta como componentes recomendados para la evaluación los si-
guientes:
• Historia de tortura.
• Quejas psicológicas actuales.
• Historia posterior.
• Historia previa.
• Historia clínica.
• Historia psiquiátrica.
• Antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas (SPA).
• Examen del estado mental.
• Funcionamiento social.
• Pruebas psicológicas.
• Impresión clínica.
• Evaluación neuropsicológica.
Para recabar esta información el forense deberá usar fuentes colaterales como los regis-
tros médicos, judiciales, listas de comprobación y pruebas neuropsicológicas, etcétera.
El protocolo explica que el objetivo principal de toda evaluación psicológica con-
siste en evaluar la coherencia entre el relato que el individuo hace de la tortura y los
hallazgos psicológicos, pues en muchos casos la tortura no deja huellas físicas y su rastro
es básicamente psicológico. Pone de manifiesto la relevancia de los factores culturales,
idioma, tradiciones y creencias, para poder identificar los síndromes específicos cultura-
les y las expresiones nativas de angustia que comunican los síntomas.
Además, enfatiza la necesidad de una actitud de apoyo empático; sugiere suprimir la
“neutralidad clínica” de ciertos enfoques y explicar los procedimientos de la valoración,
así como la necesidad de levantar la confidencialidad en aras del proceso judicial. Aclara
6.6 Instrumentos de evaluación psicológica forense y su uso probable... 737
la posibilidad de que la evaluación desencadene desconfianza, exacerbe los síntomas e
incluso genere represalias externas, por lo cual hay que mantener el máximo de precau-
ciones.
Estrategias para valoraciones de inimputabilidad
Gracias a Clemente (1995), desde la década de 1980 se citan en el mundo hispanoha-
blante dos estrategias: la Mental State Examination, MSE, de Slobogin, Melton y Showalter
(1984) y la Rogers Criminal Responsability Assessment Scales, de Rogers, Dolmetsch y
Cavanaugh (1981), aunque ninguna de ellas cuenta con aplicación documentada en la
América hispanohablante.
La MSE es una guía de entrevista para apoyar a los peritos en la valoración del fun-
cionamiento psicológico durante el periodo del delito; facilita la detección de trastornos
mentales actuales o pasados y cruza la información del acusado, su relato y su respuesta
ante el delito, la teoría del caso de los abogados, los informes forenses y de criminalística
y las declaraciones de los testigos. Incluye una sección dedicada a la documentación de
trastornos mentales.
La RCRAS incluye variables psicológicas y ambientales de la conducta del acusado en
el momento del delito; asigna valores numéricos a los hallazgos de cada ítem e incluye
un modelo decisional para ayudar al evaluador a utilizar la información que ha cuantifi-
cado en el dictamen sobre inimputabilidad.
Además de los síntomas psicopatológicos y orgánicos, incluye variables forenses
interesantes como autoinformes voluntarios del procesado, la conducta social durante la
semana anterior al delito imputado, autocontrol, alteración del razonamiento, de la con-
ducta y del contacto con la realidad, la capacidad para cuidarse, la concientización sobre
la criminalidad del acto y la planeación del hecho. Propone cotejar esta información con
los informes policiales, antecedentes judiciales, historial psiquiátrico, declaraciones y
sumario.
Estas técnicas carecen de investigación reciente, aportan el análisis combinado de
factores psicopatológicos y de variables del delito.
Detección psicofisiológica del engaño
El polígrafo es una máquina que mide respuestas psicofisiológicas asociadas al engaño,
pues está comprobado que cuando una persona miente se producen autónomamente
en su organismo reacciones fisiológicas y emocionales y se alteran respuestas como la
presión sanguínea, el ritmo cardiaco, la respiración y la conductancia de la piel (Novoa,
2002).5 Domínguez Trejo (2004) escribió un libro llamado El estudio de las mentiras
5 En el capítulo 5.1 de este libro se presenta una amplia revisión de los inconvenientes del uso de este
instrumento.
738 PARTE 6. PSICOLOGÍA FORENSE
verdaderas. Reseñas sobre abusos con el polígrafo, que puede servir de referencia al lector
interesado en este tema.
El polígrafo se utiliza en el ámbito forense, pero también en investigaciones internas,
disciplinarias, en estudios de confiabilidad de preempleo o en fases prejudiciales. En
algunos estados se admite como elemento de prueba en los tribunales, pero en muchos
otros no, aunque esto no es óbice para incluirlo como una técnica más de valoración
dentro de una pericia psicológica. El polígrafo cuenta con el respaldo de la APA, una de
las instituciones más serias y fidedignas de la psicología, y además con una agremiación
internacional que la difunde.
El polígrafo es una de las técnicas más antiguas para evaluar la credibilidad de testi-
monio y por eso ha podido desarrollar varias modalidades de guías de preguntas, como
el test del control del engaño, el de pregunta control, el de mentira directa, el de cono-
cimiento oculto y el de tensión máxima; también ha evolucionado hasta registrar y con-
trolar las contramedidas físicas para engañar al polígrafo, al tiempo que ha desarrollado
software que permite calificarlo de manera automatizada, formas de detectar las contra-
medidas físicas e incluso reglamentos y legislaciones para regular y admitir este peritaje
como una prueba judicial.
El análisis del estrés de la voz es una técnica similar al polígrafo porque incluye la
medición objetiva de alteraciones psicofisiológicas, pero cambia de objeto de medición,
pues se centra en las características físicas de la voz y sus ondulaciones. Tiene como
principio que la tensión asociada al engaño genera una vasoconstricción en los músculos
esqueléticos, incluyendo las cuerdas vocales, y genera cambios inaudibles en la voz, así
como microtemblores (Novoa, 2002).
Adaptación de instrumentos psicológicos forenses
para América Latina
Los instrumentos mencionados son susceptibles de usarse en América Latina, pero re-
quieren un proceso de adaptación psicométrico que incluya su adaptación cultural,
dado que se debe garantizar la equivalencia de lo medido de un país a otra, teniendo
siempre presente que en una cultura hay formas de ser y de hacer que en otra pueden
resultar inconvenientes. Por ejemplo, una variable de la Tabla de Variables de Riesgo de
Fuga (TVR) es la extranjería y este ítem encaja bien en la población española, pero no será
igualmente relevante en cárceles de Guatemala, Colombia, etc., pues las características
de los extranjeros en el presidio en esos países probablemente sean muy distintas.
Esa adecuación de las técnicas psicométricas incluye aspectos sutiles como el len-
guaje y de fondo como las tablas de baremos de clasificación. Por ejemplo, en el lengua-
je, una palabra usada con frecuencia en polígrafo y VSA, como deception, que significa
“engaño”, se ha traducido como “decepción”, que en castellano equivale a un concepto
completamente distinto. Lo mismo sucede con el vocablo assessment, que algunos han
hecho equivaler en español como “asesoría”, cuando en realidad significa “evaluación”.
6.6 Instrumentos de evaluación psicológica forense y su uso probable... 739
En cuanto a las adecuaciones de fondo, es posible que el punto de corte para identi-
ficar psicopatía en España sea de 30, pero en Colombia, donde la población ha generado
conductas de habituación a la violencia, es posible que el punto de corte sea más alto;
recordemos que históricamente las pruebas de inteligencia usadas con niños occidenta-
les clasificaban a niños normales de otras culturas como retrasados, porque los criterios
para la evaluación resultaban inadecuados para esas poblaciones.
Evidentemente, la aplicación idónea de estos instrumentos obliga a inquirir por su
validez para la población en particular, pero también se aprecia que varios procesos de
adaptación transcultural pueden resultar más sencillos de lo que parece. Por ejemplo,
los instrumentos cuya validación tiene mayor exigencia serían aquellos que poseen ba-
remos, los cuales implican que se ha aplicado el instrumento a una muestra significativa
de la población en la que se va a usar; esto sería necesario para el PCL-R y el PICTS. No
así para otras como el HCR-20, SVR, CBCA, pues son apenas guías de evaluación que
no arrojan puntajes y puntos de corte que clasifiquen al examinado; para estos otros
instrumentos podría bastar con una traducción, validación de contenido y aplicación
inicial. Para ubicar los procesos imprescindibles de validación de cada instrumento, es
necesario recurrir a la teoría psicométrica y a los procedimientos que ella indica.
Es urgente repensar el concepto de validez, que clásicamente hemos identificado
como “que un instrumento mida lo que dice medir”, es decir, que sea útil y exacto. Para
medir longitudes es idóneo usar un metro, pero también es válido usar la longitud de
un termómetro; esto daría una aproximación pero sacrificaría la credibilidad. Asimismo,
usar una prueba proyectiva como el Machover en el contexto forense podría resultar
inútil e inexacto, incluso contraproducente.
El concepto actual de validez ha trascendido estas implicaciones y ha incluido la
adecuación, el significado y la utilidad de las inferencias que se hacen con los resultados
de las pruebas (Muñiz, 2005). Por tanto, la validez no corresponde sólo al instrumento,
sino a quien lo interpreta y su contexto; es decir, no depende sólo del creador, sino tam-
bién del usuario, y en la validación del instrumento se deben tomar en cuenta variables
que afectan la medida y las explicaciones de funcionamiento diferencial. La validez in-
cluye varios enfoques: explicativo, operacional, funcional, económico y político.
De lo anterior se puede derivar que una nueva explicación en un campo de cono-
cimiento, por ejemplo el controvertido síndrome de alienación parental en la psicología
forense, amerita la creación de un nuevo instrumento psicométrico que permita de-
mostrarlo, aunque para quienes no aceptan que este síndrome exista, la prueba sería
innecesaria. También la perspectiva operacional, que es la atinente a la definición de los
elementos relevantes a medir, puede discutir sobre indicadores forenses presentes en la
historia del sujeto, según la teoría explicativa del SVR-20, o presentes en las proyecciones
del sujeto según la teoría interpretativa.
No menos importantes son los factores funcional y económico, que pueden limitar
el acceso de un profesional o institución para usarlo; por ejemplo, el valor comercial
de los instrumentos de psicopatía puede equivaler a varios salarios mínimos en un país
740 PARTE 6. PSICOLOGÍA FORENSE
en vía de desarrollo y, por tanto, limitar su uso. Esta situación desestimularía la inves-
tigación, aplicación y validación del instrumento, pues sus altos estándares ameritan
correlatos onerosos en tiempo y dinero, además de convertir al instrumento en inacce-
sible para una cárcel con hacinamiento, pocos profesionales y pocos recursos, como es
frecuente en Centro y Sudamérica.
A partir de lo expuesto se hace necesario presentar algunas aproximaciones al pro-
ceso de validación de un instrumento de medición psicológica. Así, se deben realizar los
pasos de selección del instrumento, traducción, pruebas preliminares, pruebas de vali-
dez, pruebas de confiabilidad y levantamiento de baremos normativos (Mikulic, 2004).
El paso inicial de selección no se puede obviar, pues antes de empezar el complejo
proceso de validación se debe contar con evidencia de amplia literatura científica que
respalde y justifique la elección de este procedimiento.
La traducción se realiza cuando el instrumento original viene en otro idioma y se
acompaña de una retraducción o traducción inversa, para ilustrarlo, pasar del inglés al
español y nuevamente al inglés, a fin de observar la correspondencia de los contenidos
originales y los resultantes y su adecuación en el nuevo contexto cultural, por lo cual
esta traducción es más que literal.
La aplicación preliminar se realizará con un grupo pequeño y similar de evaluados
(entre 10 y 15) por parte de varios y semejantes evaluadores. En este paso se analiza
la comprensión de los ítems, su ambigüedad, la frecuencia de respuesta, el tiempo de
aplicación y la necesidad de entrenamiento del evaluador.
Las pruebas de validez son varias. La validez por expertos o de apariencia requiere
que se pregunte a expertos en el área su consideración respecto de la pertinencia del
instrumento y sus ítems; este procedimiento se puede complementar preguntando asi-
mismo a los evaluados. La validez de contenido es un estudio por métodos estadísticos,
como el análisis factorial, de los datos arrojados por la aplicación a por lo menos 100
examinados, que permiten identificar cómo los ítems se agrupan en factores y cómo
representan distintos factores.
La validez de criterio concurrente consiste en correlacionar los resultados del instru-
mento que se estudia con otro que ya esté validado y sea aceptado como un buen medi-
dor. En cuanto a reincidencia, hay muchos estudios correlacionales entre instrumentos
como el PCL-R, HCR-20 y SVR-20.
Las pruebas de confiabilidad se encargan de certificar la precisión y exactitud del
instrumento en diversas condiciones, diferente tiempo (test-retest) y distintos evaluado-
res (confiabilidad interevaluadores). La confiabilidad del instrumento debe evidenciar
que los ítems se conglomeran entre sí y con su factor correspondiente; para este análisis
también se usan indicadores estadísticos específicos y se recomienda cinco examinados
por cada ítem. En este punto terminarían los procedimientos de adaptación y validez
sugeridos para los instrumentos que no cuentan con baremos.
Además de las pruebas psicológicas que sí tienen y requieren baremos para su ca-
lificación e interpretación, habría que continuar este proceso con la selección de una
6.6 Instrumentos de evaluación psicológica forense y su uso probable... 741
muestra amplia, significativa y representativa de la población y aplicarle a ella el instru-
mento. Con base en los resultados se identifica la distribución normal de los datos, la
dispersión de la población y los puntos de corte.
Este procedimiento implica el compromiso de cada país de validar los instrumentos
para su propio uso, lo cual significa un reto psicométrico y científico y la necesidad de
atender los requerimientos periciales y sustentarlos fehacientemente ante la corte. Esto
no obsta para que se inicie una tendencia individual, autodidacta o de formación en
pequeña escala, para adquirir, estudiar, investigar y orientar periciales con base en estos
instrumentos, pues ellos señalan los focos de pertinencia de las valoraciones psicológi-
cas, es decir, nos indican qué evaluar, y aunque al principio no sea posible aplicarlas
con la rigurosidad deseada, se pueden introducir de manera progresiva en la enseñanza
y el uso.
Este desafío investigativo y aplicado se puede canalizar a través de los gremios pro-
fesionales y de las universidades, sobre todo las que cuentan con posgrados en psi-
cología jurídica y forense y los países que no cuentan con estos niveles de formación
para que los generen, pues el enorme volumen de conocimientos específicos en el área,
de gremios internacionales y de publicaciones literarias en el área, justifican plenamente
la creación de estos currículos.
El esfuerzo señalado no debe desalentar ni derivar en una conducta profesional
conformista y anquilosada, en la cual no se actualicen los conocimientos y métodos que
favorezcan la práctica pericial forense responsable. La tensión entre el ser y el deber ser
del cuerpo profesional ha de propiciar un ambiente de desarrollo, exigencia, motivación
y crítica social; por eso resulta de capital importancia reconocer el nivel del propio sa-
ber y los límites de los conocimientos personales y las serias consecuencias sociales que
de él se derivan.
Referencias
AACAP (1997). Practice parameters for the forensic evaluation of children and adolescents who
may have been physically or sexually abuse. Journal of the American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry. Octubre, 37-56.
Anastasi, A. (1998). Test psicológicos. México: Prentice Hall Hispanoamericana.
Ávila, A. y Rodríguez, C. (1995). La evaluación psicológica forense. En M. Clemente, Fundamen-
tos de psicología jurídica. Madrid: Pirámide.
Boer, D. P., Hart, S. D., Kropp, P. R. y Webster, C. D. (1998). Manual for the Sexual Violence Risk-
20. Psychological Assessment Resources, Inc.
Clemente, M. (1995). Fundamentos de psicología jurídica. Madrid: Pirámide.
Craig, L., Browne, K., Beech, A. y Stringer, I. (2006). Differences in personality characteristics in
sex, violence and general offenders. Criminal Behaviour and Mental Health 16, 183-194.
Domínguez-Trejo, B. (2004). El estudio de las mentiras verdaderas. Reseñas sobre abusos con el polí-
grafo. México: CNDH.
Echeburúa, E. (1996). Personalidades violentas. Madrid: Pirámide.
742 PARTE 6. PSICOLOGÍA FORENSE
Egan, V., McMurran, M., Richardson, C. y Blair, M. (2000). Criminal cognitions and personality:
What does the PICTS really measure. Criminal Behaviour and Mental Health, 10(3), 170-182.
Estado de Michigan (1996). Protocolo de entrevista forense. Grupo de trabajo del Gobernador para
la Justicia y el Menor.
García, T. (2007). Pericia en autopsia psicológica. Buenos Aires: La Roca.
Garrido, E. y Masip, J. (1998). Evaluación de la credibilidad del testimonio. Una revisión de los funda-
mentos teóricos, orígenes, evolución y estado actual del Análisis de Contenido basado en Criterios.
Trabajo presentado en el V Congreso de Evaluación Psicológica Benalmadena (Málaga), 30
de abril-3 de mayo.
Grant, H., Rice, M. y Cormier, C. (2002). Prospective replication of the Violence Risk Appraisal
Guide in Predicting Violent Recidivism among forensic patients. Law and Human Behavior,
26(4) agosto, 377-394.
Gudjonsson, G. H. (1984). Attribution of blame for criminal acts and its relation to personality.
Personality and individual differences 5, 53-58.
Hare, R. (1999). La naturaleza de los psicópatas: algunas observaciones para entender la violencia
depredadora humana. Trabajo presentado en la Reunión Internacional sobre Biología y So-
ciología de la Violencia. Psicópatas y asesinos en serie. Centro Reina Sofía para el Estudio de
la Violencia. Valencia, 15-16 de noviembre.
Harris, G. T., Rice, M. E. y Quinsey, V. L. (1993). Violent recidivism of mentally disordered offen-
ders: The development of a statistical prediction instrument. Criminal Justice and Behavior,
20, 315-335.
Hewitt, S. y Arrowood, A. (1994). Sistematic touch exploration as a screening procedure for child
abuse: a pilot study. Journal of Child Sexual Abuse, 3(2), 31-43.
Holmes, L. S. y Vieth, V. (2003). Finding Word: Half a nation by 2010, the forensic interview
training program of Corner House and APRI’s National Center for the prosecution of Child
Abuse. APSAC. Advisor, vol. 15, no. 1, Winter, 4-8.
Horowitz, D. (2000). Assessing the value of structured protocols for forensic interviews of alleged
child abuse victims. Child Abuse & Neglect, vol. 24, nº 6, pp. 733-752, 2000. NICHD Natio-
nal Institute of Child Health and Human Development, 9190 Rockville Pike, Bethesda MD
20892.
Kropp, P. R. y Hart, S. D. (2000). The spousal assault risk assessment (SARA) guide: Reliability and
validity in adult male offenders. Law and Human Behavior, 24, 101-118.
Juárez, J. R. (1994). La credibilidad del testimonio infantil ante supuestos de abuso sexual: Indi-
cadores psicosociales. Tesis Doctoral: Universitat de Girona.
Manzanero, A. (1997). Evaluando el testimonio de menores testigos y víctimas de abuso sexual.
Anuario de psicología jurídica (6), 13-34.
Mikulic, I. (2004). Construcción y adaptación de pruebas psicológicas. Revista de Salud Pública.
6, 3, 312.
Morris, R. (sf). Admisibilidad de pruebas derivadas de la hipnosis y el polígrafo, s. d.
Muñiz, J. (2005). La validez desde una óptica psicométrica. Trabajo presentado en Jornadas en In-
ternet sobre Teorías conductuales y Test psicológicos. Universidad de Sevilla. Mayo-junio.
Novoa, M. (2002). La verdad sobre los detectores de mentiras. El poligrafista internacional, (1),
9-14.
Nunnally, J. y Bernstein, Y. (1995). Teoría psicométrica. México: McGraw-Hill.
6.6 Instrumentos de evaluación psicológica forense y su uso probable... 743
Orbach, Y., Hershkowitz, I., Lamb, M. E., Sternberg, K. J., Esplin, P. W. y Hovav, M. (1997).
Criterion-Based Content Analysis: A field validation Study. Child Abuse and Neglect, 21, 255-
264.
Organización de las Naciones Unidas (2001). Protocolo de Estambul. Manual para la investigación
y documentación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Naciones
Unidas: Nueva York y Ginebra.
Palmer, E. y Hollin, C. (2003). Ussying psychological inventory of criminal thinking with English
prisoners. Legal and Criminological Psychology, 8, 175-187.
Palmer, E. y Hollin, C. (2003). Predicting reconviction using psychological intentory criminal
thinking styles with English prisoners. Legal and Criminological Psychology, 9, 57-68.
Palmer, E. y Hollin, C. (2003) The use of the psychological intentory criminal thinking styles
with English young offenders. Legal and Criminological Psychology. 9, 253-263.
Pethman, I. y Erlandsonn, S. (2002). Aberrant self-promotion or subclinical psychopathy in a
Swedish general population. The psychological record, 52(1), 33-50.
Pueyo, A. (2005). HCR-20. Guía para la valoración del riesgo de comportamientos violentos. Barce-
lona: Publicacions i Editions Universitat de Barcelona.
Pueyo, A. y López, S. (2005). Manual para la valoración del riesgo de violencia contra la pareja.
Barcelona: Publicacions i Editions Universitat de Barcelona.
Pueyo, A. (2005). Manual para la valoración del riesgo de violencia sexual. Barcelona: Hilterman.
Ressler, R., Hartman, C. y Douglas, J. (1999). La investigación del asesinato en serie a través del perfil
criminal y el análisis de la escena del crimen. Trabajo presentado en la Reunión Internacional
sobre Biología y Sociología de la Violencia sobre Psicópatas y Asesinos en Serie. España:
Centro Reina Sofía. Valencia, 15-16 de noviembre.
Rogers, R., Dolmetsch, R. y Cavanaugh, J. (1981). An empirical approach to insanity evaluations.
Journal of clinical Psychology, 37, 683-687.
Steller, M. y Koehnken, G. (1994). Análisis de declaraciones basado en criterios. En D. Raskin,
Métodos psicológicos en la investigación y pruebas criminales. Bilbao: DDB.
Tapias, A. C. (2006). ¿Qué es psicología forense? Cuadernillos Avances No. 16, Bogotá: Universi-
dad Santo Tomás.
Webster, C., Douglas, K., Eaves, D. y Hart, S. (1997). Assessing risk of violence to others. En C.
Webster y M. A. Jackson (eds.), Impulsivity: Theory, assessment, and treatment (pp. 251-277).
Nueva York: Guilford.
Psicología jurídica y deontología
Luis Rodríguez Manzanera
L Introducción
a ética profesional es el estudio del conjunto de normas morales que rigen la
actividad de los profesionistas como tales.
Conforme crece la complejidad profesional, se multiplican los problemas
de ética aplicada.
La responsabilidad del profesionista no es solamente moral: también implica una
responsabilidad jurídica, científica, social, cultural y económica, aunque los principios
morales sean la base, la médula de la ética profesional.
Debe plantearse un equilibrio entre los imperativos morales, religiosos, sociales y
científicos; no debe haber discrepancia en el actuar del hombre como profesional.
Por esto, en la ética profesional se consideran virtudes básicas la justicia y la caridad:
la justicia, como la firme y constante voluntad de dar a cada cual lo que le corresponde,
y la caridad, que va más allá, pues es hacer el bien sin reparar en el derecho que tiene
aquel a quien se le hace.
No olvidemos que hay virtudes subsidiarias, como la liberalidad, veracidad, fideli-
dad y afabilidad.
La liberalidad inclina al recto uso de los bienes materiales; la veracidad conforma los
pensamientos internos con el comportamiento externo; la fidelidad ajusta los hechos a la
palabra dada, y la afabilidad permite un trato benevolente y decoroso.
Existe diferencia entre lo profesional y lo personal: lo profesional es aquello que
representa exigencia de la profesión en el orden de las realidades humanas, morales y
capítulo 6.7
746 PARTE 6. PSICOLOGÍA FORENSE
jurídicas; es lo que liga al hombre con su profesión, con sus deberes y derechos profe-
sionales, su trabajo, sus relaciones, en una palabra, con su vida profesional.
No es que existan dos éticas diferentes, una para quienes ostentan la categoría de
profesionales y otra para los que carecen de ella; la ética es sólo una, pero el estado pro-
fesional acarrea derechos y obligaciones peculiares, además de los que tiene cualquier
persona.
Por ejemplo, y pensando ya en el profesional de la psicología, podemos decir que se
deben cumplir cuatro funciones:
a) De selección, en cuanto debe ser un líder intelectual de la sociedad.
b) De unión, al auxiliar a la comprensión, a la conciliación, a la paz.
c) De servicio, pues la profesión no puede ser simplemente un modus vivendi, nego-
cio u ocupación, sino que implica cooperación para el bien común.
d) De orientación a la comunidad y, en mucho, de ejemplo personal para la misma.
Así, el profesionista tiene mayores responsabilidades que el que no lo es; el psicólogo
tiene cargas más diversificadas y graves, y el psicólogo jurídico va a adquirir además una
serie de compromisos. A eso se dedica este trabajo.1
El psicólogo jurídico
Una aclaración en cuanto al término: se denomina psicólogo jurídico al profesional de la
psicología que atiende casos relacionados con la procuración, administración e impar-
tición de la justicia.
En algunos casos se le denomina también psicólogo forense o psicólogo criminal, tér-
mino este último no de nuestro agrado, pues no sólo es antiestético, sino que además
reduce el campo a la justicia penal, siendo que hay otros ámbitos de la justicia, como el
civil o el laboral.
No creemos que cualquier psicólogo pueda ejercer como psicólogo jurídico; éste
exige una formación muy específica.
El primer problema es el vocacional; vocación es la inclinación natural a un trabajo
determinado, y para ser verdadera exige la aptitud necesaria.
Si el psicólogo no tiene vocación para el trabajo judicial, laborará sin interés, con
desgano, simplemente por cumplir. De aquí la necesidad de una correcta selección.
Y es que al psicólogo jurídico, sobre todo el que va al área penal, le tocará tratar con
el lado oscuro de la humanidad, con los más pobres de los pobres, que son los presos,
los criminales más malvados, los casos más horribles, los anormales, y para colmo, con
el sufrimiento de las víctimas.
1 En lo referente a los deberes del psicólogo en lo general, es muy útil consultar el Código Ético del Psicólogo,
de la Sociedad Mexicana de Psicología, Trillas, México, 2004.
6.7 Psicología jurídica y deontología 747
El segundo problema es la competencia profesional: no basta el título o los requisitos
legales, es necesaria una real capacidad para cumplir la misión, capacidad que se em-
pieza a adquirir en la Universidad, pero que no termina nunca; de ahí la necesidad de
la actualización.
Muchos de los errores éticos en la actividad profesional provienen más de la torpeza,
de la impreparación y de la improvisación, que de la inmoralidad.
El tercer aspecto es indispensable: el conocimiento de la legislación, de otra forma no
se entiende lo que se está haciendo, o por lo menos no se comprende para qué; imposi-
ble asimilar el alcance del peritaje, del diagnóstico, de la opinión, del dictamen, sin una
noción clara del sistema de justicia y del sentido del juicio.
La situación se hace más compleja si tomamos en cuenta que, en años muy recien-
tes, en México se han realizado una serie de reformas a la ley y, en el área penal, se ha
optado por un proceso acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contra-
dicción, concentración, continuidad e inmediación. De hecho, el primer juicio oral que
se realizó en la época actual de nuestro país ocurrió en febrero de 2005.
Debemos recordar, además, que el lenguaje jurídico no siempre coincide con el psi-
cológico, y por ignorancia podemos caer en la confusión o confundir a los demás.
En cuarto lugar encontramos la obligación profesional y ética de adquirir una cultura
básica; no es posible encerrarse en la pura cultura psicológica, se necesita una cultura
general y una cultura criminológica en lo particular.
Por último, está la habilidad para trabajar en equipo; en la mayoría de los casos es
necesario un trabajo interdisciplinario.
Esta característica es fundamental, sobre todo en el trabajo penitenciario, pero sin
negar al profesionista liberal y autónomo, es cada vez más común que se actúe en forma
interdisciplinaria con otros profesionales.
Sentado lo anterior, pasamos a hacer algunos comentarios sobre el quehacer psico-
lógico en los diversos campos y momentos de la justicia, ya que el psicólogo puede in-
tervenir como colaborador o auxiliar de la justicia desde los planteamientos psicológicos
para elaborar un programa de prevención hasta la atención pospenitenciaria, pasando
por la elaboración de la ley, el apoyo a la policía de investigación, el peritaje para alguna
de las partes o para el juez, el análisis de testigos, el tratamiento del reo en reclusión o
en libertad, etcétera.
Por esto tiene razón un colega que afirma que “tal vez sea en el campo de la Psicolo-
gía Forense, el lugar donde se juegan las más profundas concepciones éticas en la ciencia”
(Varela, 2003), y es que la intervención del psicólogo jurídico puede tener consecuencias
trascendentales en la vida y la psique de las personas, más que en otras áreas.
El psicólogo y la legislación
El derecho es para el ser humano, y reconocido, legislado, dicho y aplicado por seres
humanos, por lo que la ciencia jurídica debe partir de dos principios básicos: el valor
justicia y el conocimiento del ser humano.
748 PARTE 6. PSICOLOGÍA FORENSE
Aquí tienen fundamental injerencia los psicólogos jurídicos, auxiliares indispensa-
bles del derecho, en todas sus etapas.
El psicólogo debe intervenir en el momento de la creación de la norma jurídica,
para aconsejar al legislador y orientarlo acerca de la pertinencia de la ley, sus alcances
psicológicos, su correcta terminología y la percepción que de ella tendrán quienes deban
cumplirla.
Es preocupante, en ocasiones, la ignorancia del legislador en materia psicológica;
en otros temas, sobre todo técnicos, llama a los especialistas, pero es poco común que
recurra a los psicólogos, aun cuando se trate de asuntos de importancia y repercusión
psicológica, como la tipificación (o destipificación) de ciertos delitos, reglas sobre rela-
ciones familiares, atención a víctimas, o temas como la inimputabilidad o los problemas
de higiene o de padecimiento mental.
El psicólogo en el juicio
Es en el juicio (principalmente en las materias penal, civil y familiar) donde la psicolo-
gía ha tenido una gran injerencia práctica, y es a esta área a la que se denomina psicología
forense.
El psicólogo forense es el encargado de recordar al juez que no existen delitos, sino
delincuentes; que no se está juzgando un expediente, sino a un ser humano; que a la
justicia ciega hay que quitarle la venda.
El juez, en ocasiones, juzga robos, no ladrones; homicidios, no homicidas; vive en
un mundo de técnica jurídica dogmática, mecánica, burocrática. Ante los casos difíciles
se consultan autores, no sentimientos; se aplican teorías, no realidades.
El psicólogo es un valioso paladín para rescatar al hombre de este maremágnum,
para regresarle su calidad humana y evitar que sea sólo un nombre, un número, un ex-
pediente, un artículo del Código Penal.
El psicólogo no lleva el lastre de ver en el proceso culpables o inocentes, sino hom-
bres que viven, que sienten y piensan; el delito es sólo un pequeño momento de su vida,
el hombre es más que ese momento llamado delito.
El acusado penal, el hombre en la jaula de quien habla Carnelutti (1959): custodia-
do, sucio, como vulgar animal expuesto a la curiosidad pública, desesperado, necesitado.
Es en ese momento cuando más necesita de ayuda, de alguien que lo comprenda, y ese
alguien, además del tradicional capellán, puede ser el psicólogo jurídico, usando su
ciencia no sólo en auxilio de la justicia, sino también del reo.
El psicólogo forense es un importante auxiliar de la justicia, cooperando con el juz-
gador en la comprensión del acusado, facilitándole su nada fácil misión.
Frente a la imparcialidad del juez tenemos la parcialidad de las partes, que es el
precio que se paga por la neutralidad del juzgador.
La parcialidad de las partes no implica la parcialidad de los peritos. El perito está
fuera del duelo judicial; el hecho de ser presentado como perito de la defensa no signi-
6.7 Psicología jurídica y deontología 749
fica que sólo peritará sobre los elementos que sirvan para la absolución, o viceversa, al
ser perito de la acusación no buscará sólo los elementos acusatorios.
El hacer un peritaje parcial debe considerarse un grave atentado a la ética profesional.
Durante el proceso, el psicólogo forense actúa como perito examinando testigos,
entrevistando sospechosos, analizando víctimas, etc. Tiene pues un amplio campo de
acción, pero es importante que no pierda de vista su misión: auxiliar a la justicia.
El psicólogo forense puede ser un gran auxiliar de la justicia, pero no puede ser la
justicia, no se puede dar a la psicología capacidad y méritos mayores a los que posee.
Es lógico y humano que el psicólogo forense se forme una idea sobre la culpabilidad
o inocencia del acusado, pero esto no debe expresarlo, ésa es misión del juez, y ¡qué
difícil es ser juez!
El psicólogo no puede olvidar que existe la posibilidad del error judicial, que con-
siste en condenar a un inocente o absolver a un culpable.
Es, desde luego, más grave condenar a un inocente y someterlo al trauma de ser
condenado injustamente, después de la vergüenza de verse acusado en un proceso y
pasar por los interrogatorios, la policía, los periodistas, las fotos, la difamación pública,
los sobrenombres humillantes, etcétera.
Aun en el caso de ser declarado inocente y obtener una sentencia absolutoria, que
supone que todo está borrado y no ha pasado nada, ¿qué pasa con el trauma? ¿Y los
maltratos? ¿Y la vergüenza?
Todos los que intervienen en la administración de la justicia (incluidos los peritos)
deberían estar alguna vez en la jaula, exhibidos, humillados, escarnecidos, para saber en
carne propia lo que es esto.
Lo anterior es para recalcar la enorme responsabilidad del psicólogo jurídico y fo-
rense; para él, el procesado es un hombre con historia, con pasado, presente y futuro, que
se está jugando su porvenir, su libertad, sus bienes, su honor, su familia, y en ocasiones
la vida misma, y que no es posible despersonalizarlo, dejarlo en un expediente, en un
simple tipo del Código Penal.
El psicólogo en la ejecución de la pena
El tercer momento del derecho es la ejecución de la sentencia; aquí interviene el psicó-
logo penitenciario.
No es ésta la oportunidad para analizar las funciones ni la utilidad de la pena; tam-
poco si es una venganza social o un medio de redención del delincuente.
La idea de castigo repugna a la psicología; en su lugar deben imperar las ideas de
readaptación, rehabilitación, resocialización, reintegración social, y aun de repersonali-
zación.
Es comprensible la lucha por la dignidad y la libertad individual, pero no puede
dejarse desamparada a la sociedad; la psicología debe prestar todos sus conocimientos y
su poder en la prevención del delito, al buscar evitar la reincidencia.
750 PARTE 6. PSICOLOGÍA FORENSE
Debe existir un verdadero tratamiento para el condenado. ¿Es el delincuente un
enfermo? Mal lugar éste para discutir el tema; consideremos que es un desadaptado, y
como tal se le adapta, no se le castiga.
Aquí recordemos a Montesinos, el gran penitenciarista español, cuyo lema fue: “La
prisión sólo recibe al hombre, el delito queda a la puerta”, y éste es el principio que debe
regir a la psicología penitenciaria.
¡Cuántas veces hemos presenciado la torpeza del psicólogo que inicia la entrevista
preguntando al sujeto por qué está ahí, y qué delito ha cometido!
En muchas ocasiones la pena, en lugar de redimir, condena para siempre. El senten-
ciado se carga de resentimiento contra la sociedad; se convierte en una bestia segregada,
un muerto en vida que no existe para el mundo, y cuando regresa a la comunidad es
siempre un ex presidiario, asediado, despreciado. No ha pagado aún su deuda con la
sociedad, ésa nunca se paga: ha quedado marcado para siempre.
Aquí se ahonda el sentido de la profesión del psicólogo: su misión es humanizar la
justicia y, hasta donde sea posible, dulcificar la prisión.
Pero además, el psicólogo debe ser un valladar contra la corrupción que, por des-
gracia, se da en muchas cárceles; es el técnico que está más tiempo en la prisión (los
criminólogos son escasos y los trabajadores sociales están generalmente en el campo), y
más cerca del interno.
La bata blanca es el equilibrio frente a los uniformes verdes o azules; su comporta-
miento debe ser ejemplar, distinguirse por su vestimenta y decoro, y por ser un defensor
de los derechos humanos.
Su actuación en el Consejo Técnico debe ser de gran seriedad profesional y respe-
to a sus colegas; aceptar los posibles errores y no tratar de imponer su criterio.
Debe recordar que la pena es trascendente, aunque la teoría diga lo contrario, ya que
a pesar de que jurídicamente sólo se aplica el castigo al delincuente, en la realidad se
convierte además en el terrible sufrimiento de los familiares y allegados del condenado.
El psicólogo tiene aquí otro amplio campo de acción; no puede olvidar a estas vícti-
mas secundarias que en ocasiones requieren mayor apoyo psicológico que el mismo reo.
Y, finalmente, deben tenerse previstos dos campos: uno, el de reos liberados, de ex
presidiarios, y otro, el de las penas no privativas de libertad, que no por ser menos seve-
ras dejan de requerir el auxilio del psicólogo.
La clínica
La clínica implica, como es sabido, diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
En el proceso, el juez pedirá al psicólogo forense un diagnóstico y un pronóstico, y
quizá una propuesta de tratamiento; debemos ser peculiarmente cuidadosos en el pro-
nóstico, que es la parte más difícil, pues se trata de ver el futuro, y la conducta huma-
na no es fácil de predecir.
6.7 Psicología jurídica y deontología 751
Del pronóstico puede depender la gravedad de la sentencia; por esto, de no estar
seguros, es preferible recurrir a la fórmula de “pronóstico reservado”, no como una fuga
de la responsabilidad, sino como una obligación ética.
Tanto en el juicio como en la institución penitenciaria es indispensable un buen
diagnóstico; de él dependen el pronóstico y el tratamiento. No es aceptable técnica ni
éticamente iniciar la terapia sin haber completado el diagnóstico.
Y ahora pasamos al delicado tema del tratamiento.
Corrientes críticas y radicales en criminología, psiquiatría y psicología han atacado
duramente el tratamiento (sobre todo el institucional), y han llegado a negar cualquier
posibilidad de readaptación social.
Esto es la negación misma de la esencia de la criminología, la psiquiatría y la psico-
logía, y nos quita el sentido que debe tener la ciencia; es tanto como negar la posibilidad
de prevención.
Sin embargo, el problema está lleno de aristas: la primera es la obligatoriedad del
tratamiento.
Es ya reconocido internacionalmente el derecho a no ser obligado a iniciar una te-
rapia psicológica, lo cual aceptamos, porque además reconocemos que es técnicamente
imposible; para lograr un verdadero éxito se necesita la voluntad del paciente.
Por esta razón son éticamente objetables las técnicas de terapia subliminal.
También es reconocido el derecho a la terapia, como regla general; el delito no priva
de este derecho, a menos que pueda ser de alto riesgo para el terapeuta.
Los criminólogos estamos en desacuerdo con las penas de prisión de corta y larga
duración: uno de los argumentos más sólidos es la dificultad para el tratamiento.
Las penas de prisión cortas deben sustituirse por opciones no privativas de libertad,
y una de éstas es el tratamiento psicológico extramuros (Rodríguez-Manzanera, 2004).
Las penas de cárcel largas (o peor aún, la prisión perpetua) son un contrasentido
para la función de readaptación, y plantean al psicólogo la necesidad de instrumentar
una terapia no para el feliz retorno a la sociedad, sino para aminorar la infelicidad del
encierro.
Otros muchos problemas éticos presenta la clínica, por ejemplo: ¿hasta dónde pue-
de considerarse lícita la exploración total de la personalidad, sin ningún límite, sin oír
la dignidad humana?
La respuesta parece ser negativa: es un error el exceso y el no probar la necesidad de
exploración, así como la terapia superflua no dirigida a la correcta readaptación social.
Otro ejemplo podría ser el ataque a los sentimientos de culpa, como la conciencia de
haber violado una norma de convivencia: ¿hasta dónde el borrar la culpabilidad facilita
la reincidencia?
Aquí la solución puede estar orientada hacia el caso concreto.
Muchos otros problemas podrían plantearse; la gama es muy amplia, y con los ante-
riores puede darse una idea de la complejidad del asunto.
752 PARTE 6. PSICOLOGÍA FORENSE
El secreto profesional
Imposible hablar de ética profesional sin tocar el tema del secreto profesional, con muy
especiales características en la psicología jurídica.
La regla general es que todo lo que nos confía el cliente es privado y reservado, pero
aquí surge una pregunta: ¿quién es el cliente? ¿El juez? ¿La institución penitenciaria? ¿El
abogado defensor? ¿El sujeto en estudio?
Enunciaríamos tres normas básicas para ayudar a resolver el problema:
La primera norma es que el sujeto en estudio (acusado, reo, testigo o víctima) debe
estar informado de los alcances y objetivos del estudio.
La segunda es que la información sólo puede darse a quien la ha solicitado (juez,
abogado, fiscal, consejo técnico), y no a la contraparte y mucho menos a la prensa o a
terceros.
La tercera consiste en utilizar sólo la información que tiene que ver directamente
con el caso: se debe proteger la fama y el honor, y guardar discreción en todo lo que no
sea relevante.
De todas formas, queda planteada la situación de los expedientes, pues es disposi-
ción común que el psicólogo debe guardar los originales de las pruebas, grabaciones,
registros electrónicos, entrevistas y demás instrumentos de diagnóstico, y mostrarlos
a requerimiento de juez o del perito tercero en discordia.
Por lo demás, se siguen las reglas generales en las que puede romperse el secreto
profesional:
a) Consentimiento del sujeto. Se supone que el sujeto estudiado o tratado es el po-
seedor del secreto, y puede liberar al psicólogo de la obligación de guardarlo.
b) Evitar la comisión de un delito. Enterarse de la próxima comisión de un delito
(sobre todo si es grave) y no poner sobre aviso a la autoridad, convierte al psicó-
logo en cómplice o por lo menos en encubridor.
c) Evitar un daño grave e irreparable a un tercero inocente. Se aplica el mal menor,
a menos que el psicólogo pueda correr grave riesgo.
d) Por el bien mayor del mismo cliente. Es caso de excepción, aunque utilizado en
menores de edad, en que rige su mayor interés.
e) Cuando el psicólogo sea expuesto a un daño grave, de no revelar el secreto. Caso
que se presenta en nuestro medio, pero que debe considerarse siempre y cuando
el daño al psicólogo sea superior al daño que puede causar la revelación.
f ) Al consultar por necesidad u obligación a un especialista. Debe asegurarse de que
éste guardará el secreto; este caso debe manejarse con peculiar atención en las
sesiones de Consejo Técnico.
Menores y víctimas
No quisiera terminar este capítulo sin mencionar dos casos de especial atención para el
psicólogo jurídico: los menores de edad y las víctimas del delito.
6.7 Psicología jurídica y deontología 753
En este campo se requiere una superespecialización; no cualquier psicólogo jurídico
puede atender a niños (paidopsicología) o a víctimas (victimología).
En cuanto a menores, infractores, testigos, víctimas o internos en alguna institución,
rige el principio del interés superior del niño (Rodríguez-Manzanera, 2004).
Si un adulto debe ser tratado con dignidad y sin discriminación, con mayor razón
un niño, al que además se le dará más participación y protección, cuidando que la inter-
vención no lesione su desarrollo armonioso.
El menor requiere una especial privacidad y protección de los daños producidos por
el procedimiento, utilizando las técnicas y los instrumentos adecuados.
En lo referente a las víctimas, se han desarrollado técnicas específicas, sobre todo en
lo relacionado con el estrés postraumático (Rodríguez-Manzanera, 2007).
Mucho se ha escrito ya acerca de la sobrevictimización que sufre el ofendido por
un delito en el juicio; debemos dar una voz de alerta a los psicólogos para evitar este
fenómeno y tomar las mayores precauciones en el trato y tratamiento a las víctimas que
necesitan más técnica, mejor formación, más especialización, más caridad y más ternura
que cualquier caso (más aún si se trata de niños).
Conclusiones
La psicología jurídica plantea muy peculiares problemas de ética profesional; en oca-
siones parecería que la deontología y la disposición legal se contraponen, y que varios
aspectos de la práctica profesional colisionan con los principios generales de la deon-
tología.
Por esta razón, es una obligación de todos los psicólogos vinculados al sistema jurí-
dico atender, estudiar y proponer una mejor y más apropiada normatividad ética y legal,
que legitime nuestra profesión, para que podamos ejercerla con la mayor tranquilidad de
conciencia, el máximo prestigio social y el necesario orgullo personal.
Referencias
Carnelutti, F. (1959). Las miserias del proceso penal. Argentina: Ediciones jurídicas Europa-América.
Rodríguez-Manzanera, L. (2004). Criminalidad de menores (4ª. ed.). México: Porrúa.
Rodríguez-Manzanera, L. (2004). La crisis penitenciaria y los substitutivos de la prisión (3ª. ed.).
México: Porrúa.
Rodríguez-Manzanera, L. (2007). Victimología (10ª. ed.). México: Porrúa.
Varela, O. (2003). Algunas reflexiones sobre la concepción ética en psicología forense. V Congreso
Iberoamericano de Psicología Jurídica, Santiago, Chile.
Epílogo
Hilda Marchiori
M éxico siempre ha brindado grandes aportes a la criminología, al
penitenciarismo y a la medicina legal; estos aportes han trascen-
dido a toda Latinoamérica y han influido e influyen en el pensa-
miento y las actividades jurídicas, asistenciales y de prevención
de la violencia.
Desde la criminología, las contribuciones científicas y humanísticas del entrañable
maestro doctor Alfonso Quiróz Cuarón son fundamentales; sus ideas y experiencias
han marcado líneas de trabajo extraordinarias que han incidido en el pensamiento de
juristas, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, personal policial y penitenciario. El
maestro Quiróz Cuarón abrió caminos y líneas éticas, científicas y humanísticas.
De la misma manera, en el penitenciarismo, el maestro Quiróz Cuarón desarrolló
un sistema penitenciario que fue reconocido internacionalmente como un modelo que
implicaba una respuesta distinta, basada en el respeto a la dignidad del ciudadano
que cumplía una pena basada en el tratamiento de readaptación social individualizado.
Son célebres sus casos clínicos, sus investigaciones y sus aportes a la medicina legal y a
la criminalística, contenidas en los importantes e históricos informes elaborados y en el
tratado de Medicina forense. La extraordinaria labor de Quiróz Cuarón se extendió a su
invalorable trabajo como docente en la UNAM, en la formación de sus discípulos, que
se convirtieron, con su guía y orientación, en auténticos maestros. Entre sus destacados
discípulos cabe mencionar al doctor Sergio García Ramírez, Luis Rodríguez Manzane-
ra, Antonio Sánchez Galindo, Emma Mendoza Bremauntz, Ignacio Machorro, Victoria
Adato, Julia Sabido, Rafael Moreno González, Sergio Correa, María de la Luz Lima Mal-
vido, Susana Montes de Oca y Carina Vélez. Los discípulos del maestro Quiróz se en-
cuentran en todos los estados mexicanos y en toda Latinoamérica.
756 FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE
México, nuevamente, nos enseña y nos hace pensar. El libro del doctor Eric García-
López titulado Fundamentos de psicología jurídica y forense viene a llenar un gran vacío en
Latinoamérica sobre los estudios referentes a esta esencial labor interdisciplinaria. Desde
los trabajos del profesor Emilio Mira i López, pionero en los trabajos e investigaciones
de psicología jurídica, en especial su labor sobre el testimonio, son aún pocos los libros de
esta temática, no obstante los desarrollos y las publicaciones de la última década.
El libro, como ha podido apreciar el lector, es sumamente valioso por los diversos
y múltiples temas relacionados con la psicología jurídica y forense. Está integrado por
seis áreas fundamentales en el quehacer de los profesionales. En el inicio, el plantea-
miento general de la temática y las referencias históricas, tan importantes, necesarias y
lamentablemente infrecuentes en otros textos; el segundo eje temático se vincula con la
violencia, en especial con la psicopatía; el tercer eje presenta y analiza el delicado tema
de la justicia juvenil, que para nuestra sufrida Latinoamérica representa un capítulo
primordial en la comprensión de los procesos individuales, familiares y en particular so-
ciales y culturales; qué sucede en los jóvenes y cuáles son las respuestas institucionales.
El cuarto eje temático del libro se refiere a la justicia restaurativa y a los nuevos modos
de responder a los derechos de las víctimas. El quinto eje se dirige al análisis de un tema
necesario y básico en la psicología jurídica: el discutido tema del testimonio. Finalmen-
te, el eje seis está integrado por temas sobre psicología forense.
El profesor Eric García-López reunió para esta importante obra a especialistas de
diferentes disciplinas, todos con una valiosa trayectoria científica y académica, con no-
tables y singulares contribuciones. Son más de treinta especialistas de disciplinas como
psicología, derecho, medicina, psiquiatría, autores nacionales y extranjeros que con sus
observaciones y calidad científica aportan una experiencia sumamente útil y necesaria
para los profesionales que trabajan en el área de la psicología jurídica y forense.
Una obra de estas dimensiones sólo podía desarrollarla un maestro como el doc-
tor Eric García-López, por sus amplios y valiosos antecedentes académicos: doctor en
psicología por la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid —graduado con ho-
nores—, miembro del Centro Internacional de Formación e Investigación en Psicopa-
tología Criminal y Forense, consejero de la Comisión para la Defensa de los Derechos
Humanos y, en la actualidad, director de Investigaciones y Posgrado de la Universidad
Autónoma de Oaxaca.
Es indudable, y el lector lo podrá apreciar, que el libro del doctor Eric García-Ló-
pez es un verdadero Tratado de Psicología Jurídica y Forense, que contiene los temas
fundamentales de la disciplina y múltiples temas específicos. También, como toda obra
trascendente, nos enseña a pensar e investigar con rigurosidad científica y humanismo
sobre los interrogantes y el misterio de los comportamientos violentos de los ciudadanos
y de los grupos sociales y culturales.
Córdoba, Argentina
Agosto de 2009
Índice analítico
Abstinencia, 139, 140 vertical ascendente, 429
Abuso, 78, 139 vertical descendente, 428
sexual, 426, 445
de animales, 168 Acto delictivo, diferencias ante el, 411
de sustancias, 169 Adolescencia, comportamiento delictivo durante
infantil, 159, 167, 251 la, 279
intrafamiliar, 527 Adversarialidad, 14
sexual adolescente, 96 Afecto superficial, 253
sexual infantil, 92, 523 Agotamiento, 437
Agremiación, 10, 11
buenas prácticas en la evaluación de casos Agresión, 138
de, 552 benigna, 138
en el lugar de trabajo, 426
concepto y características del, 526 maligna, 138
denuncias de, en litigios, 556 motivo de la, 177
efectos psicológicos del, 528 sexual, 167
evaluación psicológica pericial del, 523-565 Agresividad, 437
guía para la exploración del, 733 Ahogamiento, 206
modelo de informe psicológico pericial Alcohólicos Anónimos, 353
Alcoholismo, 248
en, 558 Alienación, 48
sintomatología del, 529 Alteraciones genéticas, 251
técnicas de entrevista en supuestos de, 537 Amenazas de muerte, 168
valoración del testimonio de menores, 537 Amnesia, 19
Acoso, 167 Análisis
grupal, 426 de la realidad de la declaración, 20
institucional, 426 de Contenido Basado en Criterios, 504, 536,
laboral, 425 541, 544-549, 728
antecedentes del, 435 de validez de la declaración, 730
moral, 425, 426 del contenido de una declaración, 20
efectos perniciosos en las víctimas, 437 Anestesia, 18
psicológico en el lugar de trabajo, 423, 426 Anfetaminas, 139
dinámica del, 429
formas de expresión del, 427, 428
horizontal, 428
mixto, 429
758 FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE
Angustia, 437 Código Penal
Anomalía psíquica, 231 del Uruguay, 93
Ansiedad, 412, 437, 470, 471 español, 56
Apego traumático, 77
Apuñalamiento, 206 Cognición, 475
Árbol Sicómoro, Proyecto, 366 Colegio Oficial de Psicólogos de España, 3, 55, 66,
Argumentación, 15
Arma(s) 67, 494
Colegio Nacional de Psicólogos, 12, 103
blanca, 176 Comisión Nacional de Derechos Humanos, 158
de fuego, 176 Competencia, 12
uso de, 168
Asesinato de menores, 194 del menor como testigo, 533
Asesino(s) Comportamiento humano y justicia, 261
en serie, 245 Comunicación
psicópata, 243
Asfixia, 206 componentes no verbales, 390
Asociación de Psicología Americana (APA), 75, 211, no violenta, 389
Comunidad(es), 346
213, 645 de Restauración, 364
Ausencia de afecto, 253 Concausa(s), 408, 413-414
asociadas a estados de vulnerabilidad de la
Batería
de funciones frontales y ejecutivas, 250 víctima, 418
de lóbulos frontales, 149, 250 preexistentes, 418
NEUROPSI atención y memoria, 251 simultáneas, 418
neuropsicológica breve en español (NEUROPSI), subsiguientes, 418
148, 249 Concentración, 23
Condición humana, 455
Beijing, Reglas de, 263 Conducta
orientaciones fundamentales, 263 agresiva, 140
criminal, 47, 139, 363
Bloqueos de la comunicación, 387 delictiva, 139, 398, 609
Bossing, 428 violenta, 137
Bullying, 424 Conexiones cerebrales, 144
Burnout, 426 y violencia impulsiva, 144
Conferencia familiar, 360
Cámara de Gesell, 102 Confianza, 351
Carga cognoscitiva, enfoque innovador de la, 486 Confidencialidad, 13
Castigo, 346 Conflicto(s), 429
Centro de Atención a Víctimas del Delito, 401 externos, 124
Cerebro emocional, 248 internos, 124
Certificación, 10, 11 Congreso
Círculos Penitenciario de Bruselas, 398
Penitenciario de París, 397
comunitarios de paz, 363 Conocimiento psicológico, 31
de sentencia, 361 Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación
Cirugía forense, 56
Citación a las personas objeto de evaluación, 21 en Psicología, 12
Clínica, 750 Constitución
Cocaína, 139
Código de Cádiz, 56
Deontológico del Psicólogo, 214 identitaria, 28
Ético del Psicólogo, 633, 638 Consumo de sustancias tóxicas, 139
Federal de Procedimientos Penales, 120 Contacto con otros profesionales, 22
Procesal Penal, 16, 17, 23 Continuidad, 23
Contradicción, 23
Índice analítico 759
Convención seria, crónica y violenta, 299
de los Derechos de los Niños, 92 y psicopatía en jóvenes, 300
Internacional sobre los Derechos del Niño, Delincuente, 58, 60, 397, 398
195, 261, 268 Delito(s), 58
explicaciones situacionales del, 405
Convivencia entre padres e hijos, 662-667 modelos situacionales del, 405
Coordinadora de Psicólogos de Uruguay, 94, 99 post hoc, 418
Credibilidad violentos, 402
Demencia, 19, 46
de los instrumentos psicológicos, evaluación Deontología, 90, 102
de la, 590 Dependencia, 139, 140
de sustancias, 169
del testigo o de sus declaraciones, 17, 186 Depresión, 138, 437
del testimonio, evaluación de la, 496 Derecho(s)
civil, 89
a través de indicadores conductuales del consuetudinario, 109, 115
engaño, 507 de familia, 89
de la niñez, protección de los, 261
a través de registros psicofisiológicos, 511, del hombre, 458
517 formal e informal, 462
indiano, 113
Crimen, 43, 57, 363, 453 penal, 56, 89
etiología del, 57 precolombino, 112
fascinación del, 453 Desorganización, etapa de, 409
prevención eficaz del, 460 Detector de mentiras, 18, 468, 482
Diagnóstico
Criminalidad, 44, 45, 227 clínico, 185
Criminalística, 90 de certeza, 444
Criminología, 27, 45, 316, 348, 459 de sospecha, 444
diferencial, 185, 444
Nueva, 459 Dictamen pericial, 686
Crisis, 140 Dignidad, 349
Discurso, técnicas de, 388
de transición, 642 Disonancia cognitiva, 387
Criterios Divorcio(s), 556, 638, 651
Dopamina, 251
cognitivos, 81 Drogadicción, 248
de comportamiento, 81 Drogas, 137
interpersonales, 81 ilegales, 139
Crueldad, 253 y crimen, 139
Culpabilidad, 437
Custodia, 658 Egoísmo, 253
compartida, 656 Elocuencia, 24
evaluación en casos de, 596-599 Embarazo, 165, 200
Emoción, 473, 475
Daño, 416 Empatía, 225
corporal o psicofísico, 416
económico o patrimonial, 416 falta de, 253
no económico o extrapatrimonial, 416 Encuesta sobre violencia intrafamiliar, 639
moral, 416 Enfermo mental, 159, 178
psicológico, 416
tipología del, 416
valoración del, 417
Declaración
de los Derechos de la Infancia, 195
sobre los Principios Fundamentales de Justicia
para las Víctimas de Delitos y del Abuso
de Poder, 453
Delincuencia, 48, 279
Juvenil, Directrices de las Naciones Unidas para
la Prevención de la, 272
760 FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE
Engaño, 468, 493, 496 de Madrid, 59
detección del, 508-511 Nacional de Medicina, 48
detección psicofisiológica del, 737 Esquizofrenia, 19
definición del, 469 Estabilización de las secuelas, 187
estudio del, 468, 508 Estatuto del Niño y el Adolescente de Brasil, 274
estudio psicológico del, 467 Estigmatización, 430
evaluación naturalística/clínica del, 485 Estrangulamiento, 206
máquinas del, 496 Estrategias para valoraciones de inimputabilidad,
naturaleza del, 469
neuroimagen del, 479 737
procesos cognitivos asociados con el, 477 Estrés, 437, 470
técnicas de, 512-514
conocimiento ocultado o búsqueda, 516 laboral, 437
información o pico de tensión, 515 Estudio psicofisiológico, 31
pregunta control, 515 Etnopsicología jurídica, 131
pregunta de mentira directa, 515 Evaluación
preguntas relevantes e irrelevantes, 514
tensión máxima o solución conocida, 516 de la validez de las declaraciones, 503, 536, 540
de los progenitores o tutores, 648
Enojo, ataques de, 138 forense, 84
Entorno social, características del, 414
Entrenamiento en Reemplazo de la Agresión, 288 en materia familiar, lineamientos, 636
Entrevista(s) modelos de, 17
pericial psicológica, 215
clínica en cinco pasos de contrainterrogatorio, psicológica, 22, 31, 185
579
clínica, 636
clínico-forense, 580 entrevistas clínicas, 613
cognitiva, 496-500 exploración psicopatológica, 614
forense, 636, 717
aplicada a niños, 500 forense de los menores o hijos, 643, 646
estructura general de aplicación de la, 499 forense en materia familiar, 633, 667
cognoscitiva, 21 instrumentos complementarios de
con víctimas de abuso sexual infantil, 538
elaboración narrativa, 538 autoinforme, 616
entrevista asistida para la preguntas de, 183
Exclusión, 430
evaluación del abuso sexual infantil, 538 Exploración neuropsicológica, 148, 249
entrevista cognitiva, 538 Exposición a la intemperie, 206
entrevista estructurada, 538 Expresión motriz, método de la, 17
protocolo de investigación para víctimas de Éxtasis (metilenodioximetanfetamina), 139, 140
abuso sexual, 538 Facilitación
de fuentes colaterales, 579 de la comunicación, 339
estructurada de síntomas declarados, 579 de la negociación, 340
forense, protocolo de, 500-503 del equilibrio de poder, 341
terapéutica, 553 en la toma de decisiones, 340
Equipos multidisciplinarios, 261-262
en las normas internacionales, 263 Facilitador, 355
en las nuevas legislaciones latinoamericanas, 274 Factores criminógenos, 461
Escala Falsificación, 141
de inteligencia de Wechsler, 589 Familia tradicional, 639
de Psicopatía de Hare, 252, 722 Familicidio, 196
SAL, 558 Federación Nacional de Colegios, Sociedades
Escuela
de Barcelona, 61 y Asociaciones de Psicólogos de México,
12, 103
Fenómeno de la escalada, 165
Índice analítico 761
Filicidio, 193, 196, 197 Infractor, 346, 460
accidental, 198 Inmediación, 23
altruista, 197 Inocencia, presunción de, 23
características, 199 Inquisición, 568
como venganza, 198 Insensibilidad, 253
materno, 200 Instituto
paterno, 201
por hijo no deseado, 198 de Reeducación de Inválidos del Trabajo, 59
psicótico, 197 Español Criminológico, 60
víctimas, 202 Médico-Pedagógico, 59
Nacional de Ciencias Penales, 398
Formulación funcional forense, 621-626 Instrumentos de evaluación psicológica forense,
Frenología, 57
Fundamentación, 15 717, 719
adaptación para América Latina, 738
Genocidio, 455 Integración de la información, 22
Global Gender Gap Report, 159 Inteligencia infantil, 534
Gregorio (Goyo) Cárdenas, 8, 60 Intención, 138
Guarda y custodia de menores, juicios relativos a Interdicción, 48
Interdisciplinariedad, 14
la, 655 Intervención correccional, 282
Guía para el diálogo, 388 medidas de resultados, 296
modelos de, 292
Heroína, 139 población objeto, 296
Herramientas neurobiológicas, 147 programas de, 286
Hipervigilancia, 441
Hipnosis, 18 contexto, 289, 296
Hipótesis de Undeutsch, 541 estructura e integridad de los, 289
Homicidio, 196 población objeto, 290
Intoxicación, 139
intento de, 169 Inventario
Honor, culturas del, 166 clínico multiaxial de Millon-III, 619
Hostigamiento, 427 de atribución de culpa, 734
de Millon de estilos de la personalidad, 589
agresiones verbales, 427 de pensamientos criminales, 734
aislamiento social, 427 estructurado de simulación de síntomas, 581
ataques a la vida privada, 427 Investigación criminológica, 90
difusión de rumores, 427 Ira, 389
violencia física, 427 sincera, 224-225
Hostilidad, 389, 471
Huella digital cerebral, 482 Jóvenes
en el sistema de justicia, 279
Inestabilidad emocional, 412 infractores, efectividad de las intervenciones
Infanticidio, 194, 196 con, 291
Informe, 686
Juicio(s)
elaboración del, 22 con vista oral, 685
forense, formato del, 696 de divorcio, aspectos a considerar, 651
pericial psicológico, 610 familiares
pericial, redacción del, 187 evaluación psicológica forense en, 629
presentación del, ante el órgano judicial, 22 tipos de, donde se solicita la intervención
psicológico, 693-694 del psicólogo forense, 638
tipos de, 695
psicológico forense, 693
intervención del psicólogo en el proceso
judicial, 683
762 FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE
fase probatoria del, 691 Lenguaje infantil, 534
indígena, 121 Lesión(es), 181, 417
moral, desarrollo del, 536
orales, 7, 14, 122 psíquica, 417
Jurado, institución del, 685 Ley
Juridización, 463
Jurisdicción de asistencia y prevención de la violencia
civil, 6 familiar, 641
contencioso-administrativa, 6
de menores, 89 de Justicia para Adolescentes para el Distrito
eclesiástica, 7 Federal, 283
laboral, 6
militar, 7 general de acceso de las mujeres a una vida libre
penal, 6 de violencia, 7, 158, 641
penitenciaria, 89
Justicia, 262, 348 orgánica del Tribunal Superior de Justicia del
administración de, 14 Distrito Federal, 631
alternativa, 347
compensatoria, 354 Libre albedrío, 58
comunitaria, 347, 354, 361 Lineamientos Especializados para Psicólogos
distributiva, 354
disuasiva, 353 Forenses, 75
impartición de, 14 Lista
juvenil, 262
positiva, 347 de chequeo de psicopatía, 721
procuración de, 14 de Validez, 504, 549
rehabilitativa, 354 Litigios sobre paternidad, 667
reparadora, 347 Locura, 48
restaurativa, 315, 318, 345-371 moral, 244
Locus de control, 412
contextos que dan origen a la, 353 externo, 412
funciones del psicólogo jurídico en la, 367 interno, 412
metas de la, 358
modelos de la, 358 Mal, 456
noción, elementos, valores y objetivos, 347 Maltrato
principios de la, 355-358
valores normativos, 352 alto riesgo de padecer, 163
valores operacionales, 352 físico, 155
retributiva, 346 psicológico, 155
sistema de, 11 sexual, 155
vindicativa, 346 Manía sin delirio, 244
Juzgados Manipulación, 253
de adolescentes, 92 Manual
de familia, 72 diagnóstico y estadístico de las enfermedades
de menores, 72
mentales, 244
Krausismo, 57 diagnóstico y estadístico de los trastornos
Latigazo (backlash), 95 mentales (DSMIV-R), 143
Lectura facial, 467 específico de operación de servicios periciales en la
Legislación indígena, 124
especialidad de psicología forense, 631
Mapa de la psicopatología forense, 6
Mapeo cerebral, 467
Marcadores somáticos, 476
Matricidio, 196
Matrimonio, 710
canónico, 709
Maulería, 568
Medea, complejo de, 199
Mediación, 315, 316, 319, 374, 378
bloqueos en la comunicación, 387
como herramienta de cambio, 315 Índice analítico 763
contexto de la, 334
creación de un clima adecuado, 387 intervención del, 385-386
delimitación conceptual de la, 319 perfil del, 373
económica, 321 responsabilidad y poder del, 337
entre víctima y victimario, 360 Medidas de orientación, protección y tratamiento
estructura de la, 332
genérica, 321 para adolescentes, 283
jurídica, 320 amonestación, 283
mantiene las relaciones, 322 apercibimiento, 283
modelos teóricos de la, 322 formación ética, educativa y cultural, 283
libertad asistida, 284
circular normativo, 322, 324 limitación de residencia, 284
Harvard, 322 obligación
tópico, 327-329
transformativo, 322, 326 de no ingerir alcohol o drogas, 284
papel de las partes en la, 335 de acudir a instituciones, 284
papel del mediador en la, 336 prestación de servicios a favor de la comunidad,
principios de la, 330 283
confidencialidad, 331 prohibición
flexibilidad, 331 de asistir a lugares, 284
igualdad y equidad de conducir vehículos, 284
de relacionarse con personas, 284
comunicativa, 332 recreación y deporte, 283
imparcialidad, 331 vigilancia familiar, 284
libertad y seguridad, 332 Memoria
privacidad, 331 a largo plazo, 19
voluntariedad, 331 episódica, 19
produce acuerdos creativos, 322 semántica, 19
rápida, 321 Mentir con la verdad, 468
referentes no verbales, 390 Mentira(s), 468, 493
resultado, 336 detector de, 468, 482
soluciones más satisfactorias, 321 Miedo, condicionamiento del, 475
víctima ofensor, 353 Minimización de la agresión, 168
voluntaria, 321 MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory),
Mediador, 337-338, 355, 360, 374 84, 441, 577, 589, 619
características del, 377 el MMPI-2 como elemento en el pronóstico
competencias del, 382-384 de la conducta criminal, 599-605
definición de, 375 indicadores de validez del MMPI-2, 593
diferencias con otros profesionales, 377 interpretación para la escala F del MMPI-2, 594
estrategias del, 339-342 interpretación para la escala L del MMPI-2, 593
funciones del, 378-382 Mobbing, 423-452
analista, 380 datos para obtener un diagnóstico, 444
catalizadora, 380 definición, 424-425
crítica, 380 en Europa, 431-435
definidora-reenmarcadora, 380 evaluación de una víctima del, 440, 442
específicas, 378 evolución del problema, 438
generales, 378 fases clínicas del, 439
monitor de tarea, 380 personalidad y, 441
monitor emocional, 380 síntomas de las víctimas de, 436-437
sintetizadora, 380 tipología del, 428-429
traductor-intérprete, 380 Modelo(s)
de autopsia psicológica, 735
de intervención, 286
764 FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE
Modelos de evaluación Oratoria, 23
clínico-psicopatológico, 18 Orden, 462
cognitivo, 19
integrador, 20 y desorden, 462
psicofisiológico, 18 Organización Mundial de la Salud (OMS), 155, 213
psicosocial, 18 Otelo, error de, 558
Momento de la separación, 165 Parricidio, 196
Monoamina oxidasa tipo A, 251 Partes, confianza de las, 390
Morfina, 139 Participación, 349
Motivación, 15 Patria potestad, juicios relativos a la pérdida,
Muerte
recuperación y suspensión de, 652
cultura de la, 461 Patria potestas, 194
digna, 458 Patronato Nacional de Anormales, 59
Mujer Peligrosidad
filicida, 201
maltratada para los demás, 169
para uno mismo, 169
autodefensa de la, 77 Pena, 346
síndrome de la, 77, 156 Pensamiento psicológico, 29
Muñecos anatómicamente correctos, 500, 553, 733 Percepción
de ilegitimidad, 391
Negación de la agresión, 168 de la legitimidad, 390
Neonaticidio, 196, 204 Perdón, 347, 351
Pericia, admisibilidad de la, 687
agresores, 205 Peritaje experto, influencia del, 685
ilegitimidad del hijo, 204 Perito(s), 22, 76, 94, 632
métodos, 205 condiciones subjetivas de los, 686
paternidad extramarital, 204 en psicología forense, 637
víctimas, 205 intervención del, en el proceso judicial, 686
Neurobiología médico-legal, 49
de la psicopatía, 245 psicólogo, 234
de la violencia, 137 responsabilidad del, 687
del engaño y la mentira, 467 victimización del, 94
Neurociencias, 477 Personalidad
Neuroimagen, técnicas de, 247 antisocial, 79, 142
Neurología del TPL, 82 criminal, 57
Neuropsi Atención y Memoria, 149 límite, 80
Neuropsicología, 147, 249 limítrofe, 141
Neuropsiquiatría, 65 tipos de, 140
Nominación, 21 transformación permanente de la, 418
Normatividad jurídica, 109 Perspectiva de la elección racional, 406
Notificación, 21 Piel
Nulidad matrimonial, 711 conductancia de la, 474
en derecho canónico, causas de, 709-715 respuesta galvánica de la, 474
estructura del peritaje, 712 Pneumatología, 29
tramitación, 713 Poder, fantasmática del, 461
Poligrafía, 467, 511
Obsesiones, 437 Polígrafo, 467, 481, 484, 511, 737
Ofensor, 364, 527 protocolo de aplicación, 511-512
OJ Simpson, 76, 84 Porfiriato, 33
Ombudsmen, 262 psicología mexicana en el, 40
Oralidad, 23 psiquiatría y criminología en el, 43
Índice analítico 765
Positivismo, 28, 58 pericial, 687
Potenciales relacionados con eventos, 246 psicológicas, 17
Preguntas Psicoanálisis, 59
Psicología, 27-29, 683
basadas en la observación, 183 aplicada, 66
de evaluación, 183 científica, 59, 609
elitivas estratégicas, 336 clínica, 718
generales, 184 criminal, 5, 28, 30, 57
que deben evitarse, 184 criminológica, 4, 5
sobre abuso emocional, 183
sobre abuso sexual, 183 consecuencias legales y aportes de la, 283
sobre el abuso físico, 183 de los mexicanos, 42
Pretenciosos vs. mentirosos, 485 del jurado, 494
Principio del testimonio, 59, 493, 494
de necesidad, 298 empírica, 29
de responsividad, 299 experimental, 41, 637
de riesgo, 297 forense, 4, 5, 28, 30, 66, 94, 211, 587, 609, 718
Problemas
de autocontrol, 169 en Uruguay, 89
laborales, 168 penitenciaria, 7
Procedimiento(s), 13 y testimonio experto, 75
acusatorio adversarial, 14 historia de la, 31
Proceso judicial, 4, 494, 609
penal jurídica, 28, 30, 55, 56, 68, 94, 609
aplicaciones, 128
testimonio infantil en el, 17 definición, 3
SATAC o RATAC, 732 desarrollo, 90
Programa(s) en España, 55, 72
basados en la disuasión, 288 en México, 3, 7, 9
cognitivo-conductuales, 287, 294 primer manual, 62
cognitivos, 287, 294 y deontología, 745
conductuales, 287 y forense, 55
de competencia psicosocial, 288 mexicana, 27
de experiencia de desafío en la naturaleza, 295 moderna, 40
de pensamiento prosocial, 288 racional, 29
de psicoterapia no cognitivo-conductual, 286 social, 32, 42
educativos y vocacionales, 288 tras la Guerra Civil española, 64
EQUIP, 288 y derecho, 683
multimodales o de múltiples servicios, 289 Psicólogo
Protocolo como perito, 667
de Estambul para valorar la tortura, 735 en juicios de adopción, 667
de evaluación psicológica forense en materia en juicios de alimentos, 667
judicial, 688
familiar, 667-680 criminal, 746
del Estado de Michigan, 731 en el juicio, 748
paso a paso, 732 en la ejecución de la pena, 749
Proyecto forense, 640, 689, 746
Árbol Sicómoro, 366 fases en la actuación de un, 689
de la Ciudad RJ, 366 funciones asignadas al, 630, 746
Prueba(s) jurídico, 746
computarizada para la valoración de procesos menores y víctimas, 752
y la legislación, 747
cognoscitivos y emocionales, 149, 250
NEUROPSI atención y memoria, 249
766 FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE
Psicometría, 721 Resonancia magnética nuclear, 147, 246
Psicópata(s), 219, 244 Respeto, 347, 349
Responsabilidad, 12, 352
disociales, 219 Respuesta, inhibición y control de la, 478
emocionalmente subactivados, 245 Restauración, 346
exitosos, 248
fisiológicamente subactivados, 245 comunidades de, 364
no exitosos, 248 de la comunidad, 352
primarios o puros, 219, 244 de la dignidad humana, 352
procesamiento semántico y afectivo en los, 246 de la libertad, 352
programas de tratamiento para, 255 de la paz, 352
secundarios, 219, 244 de las emociones, 352
Psicopatía, 79, 135, 211-215, 227, 300 de las relaciones humanas
aspectos genéticos, 251 del entorno, 352
características biológicas, 243 Restitución creativa, 353
características conductuales, 243 Retraso mental, 19
desafíos legales y terapéuticos, 254
factores medioambientales, 251 Sanción, 346
Lista de Registro de, 301 Santo Oficio, Tribunal del, 55
Screening rutinario, 182
versión para jóvenes, 301
medición, 243 notificación de un, 183
regiones cerebrales implicadas en la, 246 Secreto profesional, 752
Psicopatología, 84 Secuela, 418
Psicosociología, 42 Serotonina, 138, 251
Psicotecnología, 62 Simulación, 19, 445, 493, 567
Psicoterror laboral, 425
Psiquiatría, 30, 47, 65 adaptativa, 569
forense, 61 basada en criterios, 569
Psychopathy Checklist (PCL), 215, 216 concepto, tipología y evaluación pericial, 567
factores, 218 de desadaptación, 591
Publicidad, 23 definición, 570
Puerperio, 200 estrategia clínica que contribuye a resolver
Rasgos psicopáticos, 251 el problema de la, 595
Ratificación, 22 indicadores de, en caso de mobbing, 445
Reconciliación, 346-347, 351 investigación sobre evaluación forense de, 577
Reevaluación cognitivo-conductual, 409
Régimen de visitas, 556 diseños de grupo conocido, 577
Registros electroencefalográficos computarizados, diseños de prevalencia diferencial, 577
diseños de simulación, 577
147, 246 manifestación de síndromes más complejos, 573
Reglas manifestación de síntomas aislados, 573
modalidades, 572
de Beijing, 263 disimulación, 572
de las Naciones Unidas para la Protección de metasimulación, 573
parasimulación, 572
los Menores Privados de Libertad, 270 presimulación, 573
Rehabilitación neuropsicológica, 149 sobresimulación, 572
Reincidencia, 58 patogénica, 569
signos de, 574
predictores de la, 298 alteraciones del lenguaje no
Relación violenta, 170 verbal, 575
Remordimiento, falta de, 253 exageración, 574
Reparación, 346, 349, 351 falta de cooperación, 574
del daño, 360
integral, incidente de, 363
Índice analítico 767
historia previa de engaños, 576 del aprendizaje social, 160
incoherencia entre los resultados de las del estilo de vida, 407
del estrés, 161
pruebas y la funcionalidad del sujeto del intercambio, 162
evaluado, 575 del mundo justo, 400
patologías con autoagresiones, 575 del patriarcado, 163
presencia de cómplices, 576 del patrón delictivo, 407
rara constancia de la patología, 575 general de la delincuencia, 407
retención de información, 574 general de sistemas, 162
síntomas inconsistentes, 575 integradora, 163, 407
su conocimiento de la enfermedad es por polivagal, 471
imitación, 575 Terapia, 378
sospechas de, 574 Tercer lado, 376
valoración pericial de la, 578 Terrorismo laboral, 425
Simulador, 445, 571 Test(s)
Síndrome cuestionarios
de adaptación paradójica, 170
de alienación parental, 213, 557, 658 clínicos, 619
de burnout, 445 de personalidad, 618
de criminalidad, 252 específicos de evaluación de la conducta
de fatiga crónica, 445
de la mujer maltratada, 156, 170, 213 delictiva, 619
del niño zarandeado, 198 de inteligencia, 617
Sistema(s) de screening psicopatológico, 617
de justicia, 11, 13 psicométricos, 721
juvenil, 303 Testigo experto, 632
Integral de Justicia para Adolescentes, 279-280 Testimonio, 455, 465
Nervioso Autónomo, 472 credibilidad del, 494
Nervioso Central, 472
normativos indígenas, 114, 119 evaluación de la, 495, 503
Sociedad de los niños, 536
de Estudios Psicológicos, 42 infantil, 17
Reglamento, 43 psicología del, 59, 493
Internacional de Psiquiatría, 141 Tipología victimal
Mexicana de Psicología, 12, 103 de Mendelsohn, 400
Mundial de Victimología, 454 de Neuman, 400
Sociología criminal, 461 de Von Henting, 399
Sociopatía, 142 Tipologías victimológicas más habituales, 403-404
Suceso traumático, características del, 411 Tomografía por emisión de positrones, 140, 147,
Sugestionabilidad infantil, 533
Suicidio, intento de, 169 246
Tradición de investigación, 30
Tabla de variables de riesgo, 728 Trampa psicológica, 235
Tensión emocional de las partes, 389 Trauma, establecimiento del, 410
Teoría Traumatismo(s), 206
de la atribución, 400 craneoencefálicos, 206
de la equidad, 400 Trastorno(s)
de la indefensión aprendida, 400
de la mente, 478 antisocial de la personalidad, 79, 212
de las actividades rutinarias, 406 cognitivos, 19
de recursos, 162 de la personalidad, 19, 77, 141, 211
antisocial, 19, 141
esquizoide, 19, 141
esquizotípico, 141
histriónico, 19, 141
768 FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE
límite o limítrofe, 77, 80, 83 facilitación, 405
narcisista, 19, 141 impunidad, 405
obsesivo-compulsivo, 141 oportunidad, 405
paranoide, 19, 141 precipitación, 405
por dependencia, 141 segunda, 462
por estrés postraumático, 180, 438 tipos de, 410
delirantes, 19
disocial de la personalidad, 213 primaria, 410
disociativos, 19 secundaria, 410
encontrados en las víctimas, 180 terciaria, 411
mental, 711 vulnerabilidad, 405
psicopático de personalidad, 216, 222 Victimología, 90, 313, 347, 397, 401, 402, 414,
repercusiones jurídico-penales, 228 453, 459
psicopatológicos, 19 objeto y definición de la, 402
Tratados de paz, 361 Violación, 459
Tríada neurótica, 442 Violencia, 135, 137, 155, 243
depresión, 442 antecedentes, 169
hipocondria, 442 contra la pareja, manual para la valoración
histeria, 442 del riesgo de, 725
Tutela, 48 de Estado, 129
de género, 155, 157
Vaciado de autos, 21 de pareja, 159
Validez, 17 doméstica, 155
Valoración de la discapacidad funcional, 187 abordaje pericial, 185
Venganza, 203, 346, 397 estado actual, 172
Verdad, 348, 467 extrema contra menores, 193
familiar, 159, 640
mentir con la, 467 nivel intraindividual, 160
Víctima(s), 346, 364, 397-398, 402, 453, 460 nivel sociopsicológico, 160
nivel sociológico, 160
características de la, 412 física, 179
colectivas, 404 guía para la apreciación del riesgo de, 727
de acoso masculina, 172
primaria, 137, 138, 143
consecuencias en las, 435 impulsiva, 144
efectos perniciosos para las, 437 premeditada, 144, 146
familiares, 403 psicológica, 178
no participantes o fungibles, 403 recíproca, 172
papel de la, en la actividad delictiva, 404 secundaria, 137, 138
participantes o infungibles, 403 sexual, guía para la evaluación de reincidencia
pseudovíctimas, 404 en, 724
simbólicas, 404 Vista oral, 22
vulnerables, 404, 412 Vulnerabilidad social, 414
Victimización, 405
atractivo, 405
dinámica de, 408
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
doctrina48135
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
doctrina48135
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 600
- 601 - 650
- 651 - 700
- 701 - 750
- 751 - 795
Pages: