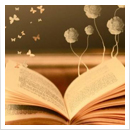4.1 Justicia restaurativa: el papel de la mediación como herramienta de cambio 325
Para esta escuela es importante asumir que los conflictos no son abstractos, sino que
se producen y relatan dentro de una historia; por eso no es posible solucionarlos, o al
menos no es conveniente intentar hacerlo, si se prescinde de la misma. Por el contrario,
es necesario que las partes salgan del proceso que las enfrentó y les produce falta de
entendimiento, a fin de recrear una nueva relación que les permita, como consecuencia,
solucionar el problema de base que las enfrenta.
Precisamente por ese motivo, en este modelo adquiere un papel especial la comu-
nicación basada en el protagonismo de las partes, ya que si no es posible analizar y
solucionar las causas de los conflictos, entonces éstos aumentarán. Para evitar dicha re-
acción, es necesario crear climas favorables que ayuden a lograr acuerdos que favorezcan
a ambas partes, y lo que es más decisivo, que éstas así lo entiendan. Estos acuerdos no se
presentan como importantes, sino como tácticos. En este caso, lo que en verdad resulta
relevante es la mejora de las relaciones.
El método que se utiliza en este tipo de mediación consiste en aumentar las dife-
rencias existentes entre las partes protagonistas del conflicto. En este intento, las partes
explican el problema que les afecta, individualizando su postura y llevándola casi hasta
el extremo. Para ello, el mediador escuchará a ambas partes, que se manifiestan en tesi-
tura semejante, dejándolas hacer y deshacer, con la intención de que, una vez que las
partes hayan expuesto sus posturas y se haya comprobado la imposibilidad del acuer-
do si cada una de éstas se mantiene inflexible, se proceda a crear una historia alter-
nativa que posibilite la modificación de la relación, y con ella la posible solución del
conflicto.
Valoración
Los elementos positivos de este modelo se concretan con la valoración de la historia
del conflicto como parte fundamental para conocerlo a fondo y solucionarlo. En este
sentido, el fomento de la comunicación y el protagonismo que se concede a las partes
como artífices exclusivos de la creación de una historia alternativa es lo que en realidad
importa. Sin embargo, es preciso reconocer la existencia de algunos defectos que se ma-
nifiestan como la cara débil. El más relevante de todos ellos es, quizá, que no se persigue
el acuerdo aunando a los intereses ni tampoco la realización de la justicia o la protección
de los derechos; sólo se busca alcanzar una narración alternativa que pueda servir de
base para llegar a un acuerdo.
En consecuencia, es un modelo bastante terapéutico que trata de cambiar a la per-
sona sin preocuparse directamente ni del conflicto ni de llegar a una solución justa. Pero
intentar solucionar el problema sin tener en cuenta la realidad que lo produjo sería tanto
como pretender curar a un enfermo atajando la fiebre, en lugar de indagar lo que la
genera. Por eso, quienes siguen este modelo sostienen que el trabajo del mediador debe
dirigirse a posibilitar el arreglo de la relación entre las partes que, de por sí, traerá como
consecuencia la apertura de vías para la solución del conflicto concreto.
326 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
Normación
Este modelo tiene una aplicación muy extendida en el campo de las relaciones familia-
res, por lo que se le ha considerado una extensión de la terapia familiar.
El modelo transformativo
Descripción
Los más conocidos defensores de este modelo son Bush y Folguer (1996). De acuerdo
con su postura, lo más importante en los procesos de mediación es fomentar el aspecto
relacional. Dicho de otro modo, el conflicto debe utilizarse para fomentar la transforma-
ción humana que se analiza fundamentalmente en dos campos diferentes: empowerment
y recognition. El empowerment incide en afianzar la fortaleza del individuo para que esté
más capacitado y tenga más posibilidades de triunfar cuando se enfrenta a cualquier cir-
cunstancia adversa. La recognition prepara al individuo para experimentar preocupación
por los otros, sobre todo por quienes tienen intereses distintos de los suyos.
La búsqueda del modelo transformativo se centra en alcanzar la modificación del
conflicto, al buscar un retorno a las ideas de la comunidad, o sea, del bien común.
Quienes defienden el modelo transformativo afirman que cuando los derechos entran
en conflicto, la solución no puede encontrarse en otro derecho más fuerte y también in-
dividual, sino en el retorno a los ideales del bien común y del comunitarismo. Es decir,
hay que tratar de buscar una repartición correcta, con el fin de que el interés general
predomine sobre el particular. Congruente con esto, el modelo facilita el potencial de
cambio en las personas, al producir, como consecuencia del descubrimiento, sus propias
habilidades, y obtener la revalorización de la persona a través de su crecimiento moral.
El mediador que actúa de acuerdo con esta escuela debe tener especial cuidado en
resolver sin dilación los conflictos, al procurar que las partes tomen conciencia de que
en sus manos está la posibilidad de transformar el conflicto. Si bien este descubrimien-
to, en muchos casos, no produce el efecto de solucionar el conflicto de manera inme-
diata, crea vínculos de cooperación entre las partes que preparan la reconciliación, la
cual, aunque no pretenda necesariamente este efecto, suele ser la puerta de entrada a
la solución del conflicto inicial. En cualquier caso, en este tipo de mediación los acuerdos
carecen de importancia, ya que ésta se reserva a la adquisición de capacidades nuevas,
las cuales están focalizadas sobre todo en la gestión y transformación de los conflictos.
Valoración
Este modelo tiene la ventaja de retomar la idea de comunidad y de la búsqueda del bien
común sobre lo particular, pero presenta el mismo defecto que los anteriores, esto es,
carece de la idea de lo justo, tanto de carácter general como particular. Y lo que es peor,
quienes lo practican pocas veces están conscientes de esta realidad, debido a que se en-
4.1 Justicia restaurativa: el papel de la mediación como herramienta de cambio 327
cuentran enfrascados en la preocupación por volver a lo comunitario y olvidan aquello
que cada uno tiene de particular e intransferible.
Normación
Por sus características concretas este modelo está indicado especialmente para conflic-
tos sociales, en los que resulta necesario acentuar las ideas de comunitarismo y bien
común de la sociedad frente al interés particular de cada individuo, así como para con-
flictos de sociedades multiculturales o multirraciales. Como consecuencia de ello, no
presenta tanta utilidad en los conflictos particulares donde se discute de forma puntual
lo que pertenece a cada uno.
A modo de síntesis, proponemos un cuadro en el que se contrastan las característi-
cas principales de los tres paradigmas clásicos de mediación utilizados en la mayoría de
los manuales y programas de formación (véase cuadro 1).
El modelo tópico
Descripción
La mediación tópica se basa en la discusión que se produce entre las partes en conflic-
to por el bien o el derecho que ambas se disputan (véase cuadro 2). Su planteamiento
concede especial importancia a los intercambios argumentativos dentro de la disputa
dialéctica. En el uso de esta técnica, el mediador tiene que mostrar un cuidado especial
a la hora de localizar y utilizar los tópicos, o lugares comunes, que por lo general son
aceptados y referentes de la concepción de lo justo y lo injusto en el conflicto.
En este tipo de mediación, postulada por Bandieri, es fundamental ubicar el “sen-
tido común”, pues éste guiará el camino más razonable hacia la solución del conflicto.
La característica fundamental de este modelo es que siempre se negocia y delibera con
argumentos y a través del diálogo para sacar a la luz los intereses de cada una de las par-
tes. Una buena utilización de este método facilita el intercambio dialogado de posturas,
con el fin de buscar los elementos comunes aceptados como justos por ambas partes, y
a través de los cuales es posible la formulación de un acuerdo.
El mediador que utiliza este estilo intenta persuadir a las partes para encontrar, a
través de las palabras, un discurso que aproxime los intereses de ambas partes y trate de
ofrecer lo justo; es decir, intenta ofrecer algo concreto y que, al mismo tiempo, pueda
ser realizable sin alterar los derechos concretos de cada caso. Para alcanzar esta finalidad,
o sea, para armonizar lo justo con las pretensiones de ambas partes, es preciso acudir
necesariamente a otro bien: el orden. Dicho orden funciona, en este caso, como un “ente
superior” al que se subordinan los intereses particulares.
Este método no contempla una única respuesta correcta para cada caso, sino que
incide en la pluralidad de la experiencia jurídica que determina la imposibilidad de
localizar dos conflictos iguales. En consecuencia, la forma de resolución de conflictos
Cuadro 1. Características principales de los tres modelos clásicos de mediación. 328 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
Modelos clásicos Principios básicos Método Objetivos Autores
Tradicional, • El conflicto es un • Negociación por • Acuerdos ganar-ganar. Roger Fisher, William Ury, Scott Brown,
lineal o de Harvard fenómeno universal, interés. • Resolución de Jeane Brett, Stephen Goldberg.
acultural y, por tanto, Más información y referencias en:
también pueden serlo • Comunicación racional problemas concretos http://www.cmgroup.org
sus estrategias de y sobre todo verbal. que llevan a la http://www.conflictres.org
tratamiento. resolución del http://www.pon.harvard.edu
• Dejar las emociones conflicto.
• Positivismo, fuera de la negociación.
racionalismo.
• Cambios en la relación.
Transformativo • Conflicto como motor • Negociación basada en • Además de acuerdos, John Paul Laderach, Joseph Folger, Robert
del cambio. necesidades. transformación A. Baruch Bush, Louise Diamond.
personal y de la Más información y referencias en:
• Conflicto como • Comunicación relación. http://www.emu.edu/ctp
fenómeno específico emocional y espiritual. http://www.colorado.edu/ conflict/peace/
(cultura, contexto, • Transformación positiva
relación). • Cambios en la relación del conflicto, pero sobre treatment/ contrns.htm
y en las personas. todo de las personas. http://www.humanmedia.org/ program_
• La espiritualidad/
emocionalidad es • Comunicación como • Mediación como diamond.php3
una dimensión terapia. espacio social de
fundamental. reconciliación.
• Terapia familiar
sistémica.
Circular-narrativo • Posmodernidad, • Comunicación circular: • Empoderamiento Sara Cobb, Marinés Suares, J. Rifkin.
posestructuralismo. construir historias personal: transformar Más información y referencias en:
alternativas a través nuestra realidad. http://www.medyar.com/ cursos/modelo_
• Comunicación circular de la comunicación y
y sistémica, como el lenguaje y vincular • Profundizar en circular.htm
un todo complejo: circularmente las la relación y http://www.colorado.edu/ conflit/transform/
metacomunicación. historias individuales. transformarla.
cobb.htm
• Introspección y • El acuerdo material no
modificación de la es tan importante.
realidad mediante la
comunicación.
4.1 Justicia restaurativa: el papel de la mediación como herramienta de cambio 329
Cuadro 2. Descripción del modelo tópico: sistémico, elitivo y transformador.
Principios básicos Métodos Objetivos
• La racionalidad y • No prescrito, se ajusta • Crear un espacio de
la emocionalidad/ al síntoma o fenómeno diálogo empático con
espiritualidad son conflictual. los fines que, en su caso,
indisociables e inherentes determinen las partes: un
a todo ser humano. • Negociación por intereses acuerdo, un acercamiento,
o necesidades, según una introspección sobre la
convenga. relación.
• Visión sistémica del • Comunicación basada • En cualquier caso, deben
conflicto, con múltiples en la empatía y en el respetarse los principios
actores o factores a tener en reconocimiento del otro. de la mediación (libertad,
cuenta. voluntariedad, seguridad,
• Equidad comunicativa. privacidad, equidad
comunicativa).
• La evolución hacia un • No confundir mediación • Cambios para una
sistema de paz requiere con terapia psicológica. transformación sistémica
transformaciones. positiva, pero sólo si las
• La mediación es un partes así lo desean y
instrumento más, no un emprenden.
fin en sí mismo ni una
panacea. Lo importante
son las partes y su
conflicto.
también resulta plural y variable, casi tanto como el mediador y las partes tengan la po-
sibilidad de “recrear”. En este sentido, las formas de actuación son mucho más ricas por-
que responden a una concepción de la experiencia jurídica mucho más amplia.
En la mediación tópica se parte de posturas que en un principio suelen presentarse
como irreductibles y se defienden como opiniones distintas encaminadas a conseguir la
respuesta más justa en el caso concreto. Esas opiniones no coinciden y por ese motivo
surge el conflicto. Por tanto, el siguiente paso consistiría en discutir estas opiniones a
través de conversaciones entre las partes. En ese diálogo, cada parte argumentará en
favor de sus intereses, deseos o necesidades, y tratará de presentarlos como si fueran los
más adecuados, esto es, que están de acuerdo con la justicia y con el bien común y que,
por tanto, respetan en mayor medida el orden y la paz social.
En esta fase no hay posibilidad de demostración, sino que cada parte intenta con-
vencer al otro e incluso, de manera inconsciente, al mediador, a pesar de la neutralidad
e imparcialidad que debe guiar su trabajo. La ausencia de una sola respuesta correcta
y demostrable a través de elementos objetivos hace que cobre especial relevancia la
argumentación, que trata de mostrar la postura de quien sabe utilizarla como la más
330 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
verosímil, la más adecuada y la menos dañina. En suma, la posición más justa que debe
ser asumida por ambas partes.
Valoración
Este método es importante porque tanto las partes como sus abogados (si es que concu-
rren a la mediación), así como el propio mediador, contribuyen a la creación del derecho
a través de la formalización del acuerdo. Y, en especial, porque la justicia del acuerdo se
manifiesta como elemento esencial hasta el punto de que no se llega a la resolución del
problema con cualquier solución.
Es preciso que la opción adoptada sea justa, de acuerdo con los parámetros habi-
tuales, tópicamente admitidos como justos por la sociedad. Si no se da esta condición
y la respuesta alcanzada para resolver el conflicto no es considerada la más equitativa
posible, la mediación no podrá realizarse, pues carece de un elemento fundamental; al
no estar presente en el proceso, será necesario concluirlo antes de llegar a un acuerdo
entre las partes.
Normación
El método tópico no excluye otros procedimientos, en realidad se puede trabajar con
cada uno de ellos en función de lo que se busque en cada caso concreto; incluso se
puede potenciar la efectividad de algunas de las partes del proceso mediador con inde-
pendencia de la escuela de mediación que se esté siguiendo. El único lugar en el que la
mediación tópica no puede ceder terreno es cuando el conflicto se centra en el reparto
justo de bienes escasos. Llegado ese punto, el método tópico se manifiesta como el pro-
cedimiento de mediación por excelencia, y por lo mismo no debe ser obviado.
En síntesis, es importante comprender todo este proceso y, además de considerar las
distintas corrientes existentes, convendría detenerse en el estudio de los principios que
rigen su funcionamiento. Con tal propósito presentamos el siguiente apartado, donde se
establecen los postulados básicos de la mediación.
Los principios de la mediación
La mayoría de los textos jurídicos que regulan la mediación establecen como principios
fundamentales la voluntariedad de las partes, la imparcialidad de la persona mediadora
y la confidencialidad del proceso.2 Con independencia del enfoque ofrecido, un fun-
damento global es la neutralidad del mediador en el acuerdo alcanzado por las partes.
Sin embargo, la mención del mismo no está exenta de polémica, pues la mediación, por
definición, no es neutral, ya que se basa en principios determinados e irrenunciables y
busca una solución pacífica al conflicto.
2 En Europa, gran parte de ellos versan sobre la mediación familiar; en Estados Unidos existen legislacio-
nes de tipo transversal, en las que se regula la figura y profesión del mediador en términos generales.
4.1 Justicia restaurativa: el papel de la mediación como herramienta de cambio 331
Tras haber ofrecido los preceptos generales de la mediación, a continuación nos
detendremos en la exposición breve de los postulados que permiten caracterizar mejor
el proceso.
• Voluntariedad. Un principio irrenunciable y esencial de la mediación, dado que
cada una de las partes que participan en el proceso lo hace de manera voluntaria
e informada. Ello significa, a su vez, que las partes pueden abandonar éste en
cualquier momento.
• Imparcialidad. La persona mediadora debe actuar sin discriminar o privilegiar a
ninguna de las partes, con respeto a sus voluntades y sin imponer sus criterios o
puntos de vista. Por tanto, este principio se apoya también en la idea de igualdad
de derechos entre las partes.
• Confidencialidad. Es un fundamento que obliga tanto a las partes como a la perso-
na mediadora, y actúa para proteger la intimidad de las personas en el marco de
un proceso en el que se acostumbra revelar información sensible. La mayor par-
te de legislaciones prevén la imposibilidad, por parte de las personas mediadas,
de proponer al mediador como testigo de un procedimiento judicial que afecte
la información facilitada durante el proceso. La persona mediadora, por su parte,
renuncia a actuar como perito judicial en igual sentido. Como es natural, se con-
sidera una excepción cuando la información puede afectar la vida y la integridad
física o psíquica de cualquier individuo. En este sentido, el mediador tiene que
ver con el reconocimiento de los intereses y las necesidades de los mediados.
• Privacidad. El principio de privacidad es una manifestación positiva (“de hacer”)
de la confidencialidad (“de no hacer”). La persona mediadora debe proporcionar
un espacio adecuado en el que las partes sientan la mayor comodidad posible, y
tener en cuenta la dificultad emocional que puede suponer este tipo de proceso.
Dependiendo de los casos, dicho principio puede traducirse, por ejemplo, en
la necesidad de proporcionar salas independientes donde las partes en conflicto
puedan, por separado, esperar o entrevistarse con el mediador.
• Flexibilidad. Tal como hemos citado antes, la mediación es un proceso y, como tal,
presenta una estructura determinada (véase el apartado siguiente). Sin embargo,
este hecho no debe suponer un obstáculo para que predomine la flexibilidad en el
desarrollo de las sesiones de mediación. Esto implica que, en primer lugar, en la
mediación no hay por qué cumplir algún plazo procesal perentorio o fatal. En ra-
zón de este argumento, conviene resaltar que la realización de las sesiones se aco-
moda a la conveniencia de las partes, ya que se considera un proceso informal.
Hay un verdadero poder de disposición de las partes respecto al resultado
del proceso. En otros términos, el mediador no impone nada, como ocurre con
las sentencias judiciales, sino que las partes son las que llegan a los acuerdos. Por
consiguiente, el mediador debe ser flexible y paciente (Ostermeyer, 1996). Aún
más, si durante la mediación las partes tienen negociaciones difíciles, el mediador
332 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
tiene que actuar como director del proceso, y decir qué hacer y qué conviene
evitar.
• Libertad y seguridad. Son dos fundamentos que actúan de manera conjunta, pues
la libertad de cada una de las partes, para expresarse abiertamente en la media-
ción, debe valorarse en función de la seguridad de su interlocutor. Es decir, la
persona mediadora no puede permitir que ese principio de libertad sirva a una
parte y denigre a la otra. Muchos mediadores antes de iniciar el proceso acuerdan
con las partes un código de conducta en el que se estipulan o prohíben ciertos
comportamientos (como “no insultar”, “no interrumpir a la otra parte”, etcétera).
• Igualdad y equidad comunicativa. El principio de imparcialidad descansa sobre el
sustento de igualdad entre las partes. No obstante, no hay dos personas iguales
y, a fin de preservar dicha igualdad, la actuación del mediador puede ser distinta
hacia cada una de las partes, de acuerdo con el principio de equidad comunicati-
va, en cuya virtud la persona mediadora trata de formar asimétricamente a personas
comunicativamente asimétricas entre sí. Es decir, si una de las partes es muy tímida
o le cuesta hablar en la sesión conjunta y la otra mantiene la actitud contraria, el
mediador puede dirigir un mayor número de preguntas elitivas hacia la primera
con el fin de equilibrar el desnivel comunicativo.
A su vez, cada persona posee su propio tiempo o ritmo comunicativo. Esto in-
dica que las partes no responderán por igual a los estímulos o invitaciones elitivas
de la persona mediadora. Dado que las razones que impiden establecer el mismo
ritmo comunicativo son diversas (por ejemplo, personalidad, estado de ánimo,
existencia de alguna discapacidad), la tarea del mediador se ceñirá en saber reco-
nocerlas y actuar en consecuencia. Ello podría traducirse en prestar mayor tiempo
de atención en la entrevista individual a una de las partes, por razones similares a
las que acabamos de describir. Por tanto, no sólo no se quebranta el principio de
imparcialidad ni el de igualdad, sino que son, de este modo, reforzados.
En síntesis, hasta el momento hemos relatado de manera global cuáles son los funda-
mentos básicos de la mediación. Estos postulados adquieren sentido en dicho proceso;
aun así, no debemos olvidar que la mediación es una situación compleja donde inter-
vienen elementos heterogéneos. Por consiguiente, y con el objetivo de profundizar en el
término, a continuación se describen las fases generales por las que tiene que transcurrir
este proceso.
Estructura de la mediación
La mediación carece de una forma estricta, lo cual implica que el proceso es flexible
(Portela, 2007). Sin embargo, esta ausencia de estructura no quiere decir que en la
mediación exista libertad absoluta de actuación. En otras palabras, el proceso tiene que
ajustarse a un procedimiento flexible que se centre en cuatro grandes apartados: a) orga-
4.1 Justicia restaurativa: el papel de la mediación como herramienta de cambio 333
nizar la mediación, es decir, explicar las reglas a las partes; b) comprender la perspectiva de
las partes, para lo que se recomienda escucharlas atentamente, averiguar cuáles son los
intereses y las necesidades de los afectados por el conflicto; c) replantear-generar opciones,
pues cuantas más opciones haya será mejor, y, finalmente, d) lograr un acuerdo que sea
favorable para ambas partes.
De manera más específica, y siguiendo los postulados de Portela (2007), los pasos a
seguir para alcanzar un proceso de mediación exitoso son los siguientes:
• Generar confianza. En este nivel, el mediador tiene que escuchar a todas las partes
en conflicto. En este peldaño debe crearse un clima de confianza, donde se hace
saber a las partes que han tomado la decisión correcta. Además, esta primera etapa
debería servir para “elaborar una agenda”, de modo que se recomienda utilizar un
medio auxiliar (por ejemplo, una pizarra digital o cualquier otro medio) donde se
fijen los temas a tratar. En esta primera fase se sugiere trabajar en las inquietudes
que puedan tener las partes, pero también reforzar la voluntariedad del proceso,
esto es, decirles que son ellas quienes van a resolver el problema por sí mismas y
que, si lo estiman necesario, pueden abandonar el proceso.
Este discurso inicial es sumamente importante y aconsejable, dado que de
algún modo constituye la primera impresión que tienen los participantes. Esto es,
permite crear las condiciones básicas para que los involucrados comiencen a tener
confianza en el proceso, lo cual posibilita que la comunicación recircule. Pero,
fundamentalmente, ayuda a dar la sensación de que el mediador tiene control
sobre la situación, porque construye cierta credibilidad de él mismo y de los pro-
cedimientos. Por ende, podríamos argumentar que éste sería el punto de ingreso
de un mediador en la disputa.
Para eludir este clima, se utiliza el rapport, que tiene que ver con la capacidad
para comunicarse de manera libre y con comodidad para las partes, el grado de
precisión de la comunicación y la calidad del contacto humano (Moore, 1995).
• Buscar e identificar los hechos. La tarea del mediador consistirá en determinar los
puntos en desacuerdo y, al mismo tiempo, resaltar los aspectos en los que con-
vergen. Por consiguiente, el mediador tiene la labor de instar a las partes a que
relaten los hechos. Para ello, el mediador, en el transcurso del proceso, escuchará
de manera activa a cada parte y observará el lenguaje corporal, pues éste también
revela información interesante. En esta escucha activa, el parafraseo puede resul-
tar una técnica eficaz. Algunos ejemplos de parafraseo serían: “a ver si entendí
bien…”, “es esto lo que quiso decir exactamente…”, entre otros. Con este proce-
dimiento, el mediador tiene que lograr que se eliminen los elementos hostiles y
llegar al núcleo de la cuestión. El parafraseo sirve para descodificar los mensajes
y conseguir que la situación de conflicto alcance un lenguaje neutro.
• Buscar el interés común. Como ya sabemos, las partes están en conflicto; enton-
ces, resulta lógico pensar que se muestren a la defensiva. En este sentido, la tarea
del mediador consistirá en ayudar a que ambas partes salgan del encasillamiento
334 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
en que se encuentran. Para tal finalidad, se recomienda dejar claro que hay
muchas alternativas posibles y, además, se debe preguntar a las partes qué otras
opciones han pensado. Se trata, por tanto, de trabajar en generar opciones y al-
ternativas.
• Entrar en la escena de negociaciones estructuradas. Estas negociaciones deben ser
dirigidas por el mediador, con el propósito de alcanzar una decisión común. Para
lograrlo, se sugiere usar la técnica de tormenta de ideas.
• Tomar decisiones. Cuando se alcanza una decisión que resulte favorable para am-
bas partes, ésta se redacta por escrito y se concluye la negociación. En este apar-
tado es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: a) el mediador debe
cerciorarse de que el acuerdo sea firmado por todas las partes y sus abogados;
b) el mediador ha de prestar especial atención a la claridad de la redacción de las
cláusulas o las estipulaciones que forman parte del acuerdo, donde se asegure
que se han incluido todos los detalles que se han acordado verbalmente; y c) el
mediador debe procurar que la tarea de redacción del acuerdo quede en manos
de los involucrados o sus abogados, lo cual no significa que se desentienda del
contenido del convenio, puesto que el mediador, como se ha visto, desarrolla una
tarea activa en la misma. En este sentido, el mediador deberá funcionar como un
agente de la realidad, que pregunta a las partes si el acuerdo alcanzado no vulnera
disposiciones de orden público o no se contraría con las normas legales vigentes,
de tal modo que se asegure el cumplimiento de las partes.
Como hemos apuntalado, la mediación es un proceso complejo en el que intervienen
elementos muy heterogéneos que desempeñan distintas funciones. Con ánimo de pro-
fundizar un poco más en estos planteamientos, presentaremos las principales caracterís-
ticas de todos los componentes que afectan el resultado exitoso de la misma.
El papel de las distintas partes implicadas
en el proceso de mediación
El contexto de la mediación
A menudo, el proceso de mediación se inicia en el contexto de un conflicto convencio-
nal y jerárquico (judicial, policial o disciplinario) o en el que se ha ejercido violencia
directa (física o moral), estructural o cultural entre las partes. A fin de que el proceso
se desarrolle de acuerdo con los principios expuestos anteriormente y pueda generar
resultados positivos, resulta imprescindible que las partes se comprometan, mientras
dure el mismo, a renunciar al uso de la violencia y a la utilización de métodos autoritarios de
resolución de conflictos.
De acuerdo con lo expuesto, dicho compromiso puede constituir una verdad “fac-
tible” en sí misma que permita determinar la voluntad o disponibilidad para intentar
4.1 Justicia restaurativa: el papel de la mediación como herramienta de cambio 335
resolver el conflicto en un ambiente armonioso. El mediador deberá ser informado de
lo que ocurra en dicho contexto y, en virtud de su compromiso de confidencialidad, no
podrá ser requerido como testigo en un procedimiento judicial.
No debemos olvidar que la mediación no se desarrolla en un vacío jurídico, social o
incluso vital. Aún más, tras finalizar una sesión de mediación, las partes a menudo regre-
san a un mismo sistema conflictual, por ejemplo, en el seno de una familia, de una or-
ganización o de una comunidad de vecinos. Por eso la mediación debe proporcionar
orientaciones o herramientas para que el acuerdo al que llegaron las partes no se circuns-
criba a la mesa de mediación, sino que se incorpore y se irradie en la relación o sistema
conflictual. Esta irradiación sistémica y los factores contextuales son aún más importantes
en el marco de una mediación representativa, donde las partes median en representación
de otros; en contraposición con la mediación interpersonal, en la que las partes actúan en
primera persona y hablan en nombre propio.
El papel de las partes en el proceso y en el resultado
En cuanto al proceso, y dado que la mediación es voluntaria, se asume que existe una mí-
nima confianza hacia el mismo, así como un mínimo de interés común entre las partes
respecto a su relación y a la resolución del conflicto en cuestión. Por consiguiente, y para
facilitar el desarrollo del mismo, si existe frustración, enfado, rencor o cualquier otro
sentimiento negativo, se recomienda expresarlo para que no interfiera en el proceso.
Estos sentimientos de recelo forman parte del pasado, por eso conviene estar cons-
cientes de que el periodo anterior no puede ser modificado. Siguiendo esta lógica, y
adoptando una visión constructiva, lo único que se puede conseguir del tiempo retroac-
tivo es aprendizaje (esto supone que debemos permitir a las partes explicar libremente
sus historias personales). Con todo, no debemos quedarnos anclados en el pasado, por
ello la mediación está diseñada para construir acuerdos orientados hacia el futuro, con
respeto de los principios expuestos anteriormente, y sin olvidar que el proceso pertene-
ce a las partes y no al mediador, quien actúa por mandato implícito o explícito de ellas o por
la ley.
En cuanto al resultado, si el mediador ha hecho bien su trabajo de traslación de
responsabilidad hacia las partes, éstas habrán entendido que existe una relación directa-
mente proporcional entre su inversión personal en el proceso y el resultado del mismo.
Contrario a lo que ocurre en el sistema judicial o en cualquier otro sistema autoritario
de resolución de conflictos, en el que una parte lo puede ganar todo, o casi todo, y la
otra perderlo también todo, la mediación está diseñada para que todos cedan y puedan
obtener algún beneficio. Pese a todo, la paz tiene su costo, tanto material como inmate-
rial o emocional.
Aunque muchos, en sentido metafórico, nos referimos a “la magia” de la mediación,
en realidad los mediadores no son magos ni la mediación produce, por sí sola, fórmu-
las mágicas de resolución de conflictos. Los acuerdos alcanzados por mediación suelen
336 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
implicar cambios o concesiones materiales o, en su caso, una modificación en la actitud
de las partes respecto a la otra parte, a terceros o a un sistema conflictual determinado
(familia, organización, comunidad, sociedad internacional, etc.). No obstante, el papel
del mediador es fundamental para facilitar el desarrollo de dicho acuerdo.
El papel del mediador en cuanto al proceso y al resultado
La mediación es una negociación asistida por un tercero neutral e imparcial. Por esta
razón, se sostiene que el mediador hace de “puente”, al tratar de establecer una comu-
nicación entre las partes. Sin embargo, los mediadores no fuerzan a nadie ni imponen a
las partes la resolución del conflicto. En lugar de ello, un mediador capacita a las partes
para llegar a un acuerdo sobre el modo de resolver los conflictos, al propiciar la discu-
sión cara a cara, alentar a los individuos a resolver el problema y desarrollar soluciones
alternativas (Grover, 1996).
La relación que existe entre un mediador y el proceso de mediación no es la misma
que la que se da entre un arquitecto y el edificio que construye, o entre un abogado y el
pleito que gestiona, o entre un cirujano y la operación que lleva a cabo. El mediador, en
cuanto al proceso, no es un protagonista, lo son las partes. Todo esto conduce a resaltar
que el mediador no da recetas, no hace propuestas sobre elementos sustantivos del con-
flicto ni establece quién tiene la razón, y mucho menos investiga quién dice la “verdad”.
En su lugar, el mediador imparcial hace preguntas elitivas estratégicas, las cuales están
destinadas —una vez que se han podido exteriorizar los aspectos más negativos del
conflicto (enfado, frustración, dolor, rencor, etc.)— a potenciar los aspectos positivos
y conectores de la relación, sobre los que las partes pueden, llegado el momento, comen-
zar a reconstruirla o repararla y a generar acuerdos mutuamente aceptados.
Respecto al resultado, sea bueno o malo desde el punto de vista del mediador y
siempre que no resulte antijurídico o atente contra la integridad física o psíquica de
una persona, será el que determinen las partes y representará la inversión personal que
cada una haya hecho en el proceso. No olvidemos que en la mediación, las partes tienen
la solución de su propio problema. Por ello, el mediador ha de saber cómo orientar a las
partes hacia la cooperación, pero el resultado del proceso, positivo o negativo, es res-
ponsabilidad de las partes, no del mediador. En esencia, el mediador tiene que cumplir
las siguientes funciones (Bernal, 2002):
• Actuar como catalizador de las conductas de los involucrados en la situación con-
flictiva, con lo que posibilita la transformación de sus conductas.
• Identificar las posiciones, los intereses y las necesidades de las partes, permitien-
do de esa manera que cada una de ellas comprenda mejor el punto de vista de la
otra.
• Escuchar a las partes de forma atenta, lo que les da confianza en sí mismas para
que encuentren en la mediación la oportunidad de solucionar el conflicto.
4.1 Justicia restaurativa: el papel de la mediación como herramienta de cambio 337
• Ayudar a generar opciones que creen las condiciones para obtener un acuerdo
mutuamente aceptable.
Podríamos decir, por tanto, que el mediador trabaja para reconciliar los intereses de las
partes. Su meta es ayudarles a examinar el futuro, sus intereses y necesidades (Moore,
1995). Para facilitar el aprendizaje de estos aspectos, expondremos de manera detallada
cuáles son las competencias del mediador en el apartado siguiente.
La responsabilidad y el poder del mediador
El mediador forma parte del tribunal de justicia y, en el caso de México, es integrante del
Centro de Mediación que depende del Honorable Tribunal Superior de Justicia (HTSJ),
donde establecerá la gestión positiva de los conflictos y las situaciones emocionales. Por
consiguiente, el mediador ofrece el contexto adecuado para que las reacciones positivas
puedan producirse.
El mediador es un catalizador que incita a que se consideren realidades alternativas,
con la difícil habilidad de permitir que éstas surjan de las propias personas implicadas
en el conflicto; es decir, ayuda a que los participantes hagan o promuevan su decisión
sin hacer o tomar decisiones por ellos. Por tanto, una parte esencial de la responsabi-
lidad del mediador consiste en favorecer que las partes en conflicto asuman su propia
responsabilidad.
El conocimiento del proceso como herramienta y las técnicas como elementos que
facilitan la fluidez del proceso, forman parte de la identidad del mediador como tal y
le confieren poder ante las partes en la medida en que utiliza instrumentos que ellos
aparentemente no poseen. Consciente de esta situación, el mediador debe reformular su
actuación en términos de ayuda para que ellos ejerzan su poder, y se coloca de manera
deliberada en una posición inferior a la de las partes.
Deutsch (1973) sintetiza la actitud del mediador mediante la descripción de una se-
rie de funciones que le caracterizan y pone especial atención en la dimensión de ayuda,
para que las partes avancen en el proceso que él propone y ellas aceptan. En específico,
estas actuaciones serían: ayudar a identificar y cotejar los temas en conflicto; ayudar a
remover los bloqueos y las distorsiones en los procesos de comunicación para facilitar
el mutuo entendimiento; ayudar a establecer normas de interacción racional, como el
respeto mutuo, la comunicación abierta o el uso de la persuasión, en vez de utilizar la
coacción; ayudar a determinar qué tipos de soluciones son posibles y realizar sugeren-
cias sobre ellas; proporcionar circunstancias y condiciones adecuadas para confrontar
los temas; y, por último, ayudar en la negociación y en la construcción de un acuerdo
viable y aceptable para las partes.
En los párrafos anteriores hemos hecho mención de las funciones generales que
desarrolla el mediador. Dentro de esta línea, y con ánimo de abarcar de manera más
profunda el papel del mediador, presentamos cómo debe desarrollarse la reacción del
mismo durante todo el proceso (Folberg y Taylor, 1984):
338 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
En los primeros momentos de la mediación, el mediador se encarga de fijar el tono
emocional del proceso, aclara cuáles son las expectativas y el concepto de mediación
que tienen las partes. A continuación, explica cuáles son las metas y los propósitos del
proceso, así como su propio papel dentro de éste, y pone especial énfasis en su imparcia-
lidad, en la confidencialidad de los contenidos y en la voluntariedad de la participación.
El mediador refuerza la competencia y responsabilidad de las partes y propone que la
meta es construir un camino donde el foco de atención estará centrado en el futuro, no
en el pasado.
Después, recoge datos sobre la motivación de los participantes para la mediación, su
estado emocional actual y sus estilos de interacción y comunicación. Asimismo, valora
los antecedentes inmediatos y los eventos que precipitaron el conflicto, atendiendo la
historia de éste y permitiendo que se compartan las visiones de los temas, así como el
intercambio de información de cada individuo sobre los mismos. El mediador permite
“airear” los agravios dentro de un límite razonable. En estos momentos, la mayor parte
de las interacciones se dan entre el mediador y cada uno de los participantes en forma
individual.
Del mismo modo, cuando se produce un encuentro entre las partes, hace que la
comunicación esté equilibrada, pues impide que cada parte tome la palabra demasiado
tiempo y redefine las posturas de forma positiva, de modo que focaliza el interés en las
necesidades de todos. Su actitud debería ser de escucha empática que legitima todos
los sentimientos. Además, separa las dimensiones intra e interpersonales del conflicto
al proporcionar un lugar seguro para que los participantes dejen de lado sus defensas
personales y saquen a flote los temas encubiertos. De igual forma, evita términos dema-
siado jurídicos, lo que permite que las partes utilicen su propio lenguaje. Llegado este
punto, el mediador deja claro que no tomará decisiones, pero sí será responsable del
control del proceso.
Con la información que ha obtenido, elabora conceptos constructivos y utilizables.
Para ello, debe vincular los elementos de información dispersos en bloques comprensi-
vos de disputas y acuerdos. Cuando se han definido los temas conflictivos, el mediador
enfatiza las áreas de acuerdo preexistentes. Por ese motivo, asume una función educa-
tiva, en la que promueve conductas cooperativas y ofrece información sobre posibles
alternativas.
Además, facilita la búsqueda de acuerdos en temas sencillos cuando pide a las partes
planes para conseguir los objetivos fijados. Promueve la identificación y delimitación
de las alternativas que aparecen como más viables al determinar en qué medida ofrecen
componentes aceptables para las partes. Con ello, centra la discusión en los temas y
las opciones posibles, de modo que las áreas de acuerdo se expanden y las áreas que
generan conflicto se reducen. Asimismo, atiende las imágenes rígidas y los sentimientos
encubiertos.
A través de este proceso, el cliente debe sentir que el mediador entiende los aspectos
críticos y la dinámica de las relaciones. Por ello, es necesario que cuando el conflicto sea
4.1 Justicia restaurativa: el papel de la mediación como herramienta de cambio 339
enorme, realice entrevistas separadas, siempre con la intención de facilitar la continui-
dad del trabajo conjunto. En esos momentos el mediador puede orientar sobre algunas
metas específicas del proceso de ruptura, cuyo desbloqueo facilita el proceso de media-
ción, como son:
a) Promover un conocimiento personal sobre conflictos internos o encubiertos que
influyen en el proceso, de modo que se favorezca un consenso cognitivo sobre
un determinado punto.
b) Reducir el efecto de ciertas frustraciones afectivas o respuestas emocionales, así
como de conductas que interfieren en la solución del conflicto.
c) Impulsar el proceso si hay actitudes autoritarias e intimidaciones verbales y se
crea una estructura de poder más igualitaria entre los participantes durante las
sesiones.
El mediador ayuda a los participantes a evitar el regateo posicional y a utilizar un es-
tilo negociador más blando, de modo que busca la posición que mejor responda a las
necesidades de todos. En estos momentos, los participantes pueden comunicarse entre
ellos más que con el mediador. Éste facilita la toma de decisiones y actúa como agente
de realidad. Por último, refuerza la conducta y el progreso realizado al centrar la dis-
cusión sobre las áreas de entendimiento y verbalizar el compromiso con los acuerdos
conseguidos.
Tras haber alcanzado un consenso, escribe los acuerdos y ofrece una copia tanto a las
partes como a sus abogados para que los revisen y, si fuera posible, discutan de nuevo.
Si finalmente hubiera un acuerdo, el mediador refuerza los esfuerzos que se han llevado
a cabo y ofrece la posibilidad de volver a dialogar en un momento más viable.
A grandes rasgos, y centrándonos en cada uno de los pasos emitidos por el me-
diador, podríamos decir que desempeña un papel de facilitador o catalizador, esto es,
promueve que las partes recuperen la capacidad de llevar a cabo aquello que saben hacer y que
seguramente han hecho a lo largo de su historia. Para abordar tal propósito, el mediador
está consciente de que su función consiste en ayudar a evitar los obstáculos que impiden
la comunicación, negociación o toma de decisiones. Desde esta óptica, el mediador no
necesariamente enseña a las partes métodos de comunicación que en teoría son eficaces,
sino que facilita que utilicen su propio procedimiento. De hecho, a continuación se des-
criben algunas estrategias que pueden resultar útiles:
Facilitación de la comunicación. Para negociar y decidir resulta imprescindible tener un
nivel de comunicación mínimo. Pero en muchas ocasiones la comunicación es ineficaz
debido a conflictos previos no resueltos, estilos disfuncionales, comunicaciones tácticas
o a la propia situación conflictiva (Milne, 1985). En este caso, el mediador tiene como
objetivo facilitar una comunicación lo más eficaz posible, que permita un diálogo sufi-
ciente y fluido sobre los temas en conflicto y su resolución.
340 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
Facilitación de la negociación. Dentro de este punto, Saposnek (1985) ofrece una serie de
estrategias que promueven el logro del objetivo:
• El mediador transforma las acusaciones en peticiones. Una acusación basada en el
pasado se puede convertir en un deseo para el futuro, lo que disminuye el riesgo
de una contraacusación por la otra parte.
• Cuando el diálogo sobre un tema provoca contiendas intensas se puede plan-
tear dejarlo de manera provisional, para pasar a otro aspecto que no genere tanta
disputa o incluso que tenga una solución fácil.
• Otra opción sería reconducir el tema en busca de elementos positivos en el pasado
o incluso en otro tema que permitan abordar el conflicto de otra manera.
• Por último, el mediador intenta evitar comentarios de alguna de las partes que
podrían dañar el proceso de manera irreparable.
Facilitación en la toma de decisiones. El mediador puede facilitar el éxito de este mo-
mento por medio de estrategias que conduzcan a la elección de la decisión (Taylor,
1988):
• Actuar como agente de realidad, es decir, ayuda a los participantes a desarrollar
criterios objetivos para tomar decisiones.
• Mantener el equilibrio comunicacional entre los participantes.
• Subrayar las objeciones y reconocer el derecho a tenerlas, al mismo tiempo que
pregunta sobre las peores consecuencias que podrían ocurrir.
• Confrontar de manera directa a las partes para activar las decisiones. Puede per-
cibir el obstáculo que impide la evolución de las partes y, a su vez, puede ofrecer
sus puntos de vista sobre las resistencias.
• Utilizar una intervención paradójica que normalice el derecho de los participantes
a bloquear la toma de decisiones puede ser una razón para la indecisión.
Por su parte, Moore (1995) propone que la forma en que el mediador maneja todo el
proceso impulsa casi de manera inevitable hacia la toma de decisiones y la consecución
de los acuerdos. Según este autor, se trata de asumir planteamientos globales de resolu-
ción de problemas, en lugar de enfocarse en técnicas concretas. De hecho, describe los
siguientes métodos:
• Método de influencia hacia el acuerdo. El mediador puede utilizar su capacidad de
poder sobre el proceso y su influencia en él y en las partes para manejar algunos
elementos de forma que se canalicen las interacciones hacia el acuerdo. Esta es-
trategia es resultado de administrar globalmente el proceso de negociación, el
ambiente físico, el tiempo de las negociaciones, la comunicación entre las partes,
el intercambio de información entre ellas, sus hábitos relacionales, las dudas y las
4.1 Justicia restaurativa: el papel de la mediación como herramienta de cambio 341
consecuencias involuntarias, al mismo tiempo que es influido por terceros, como
sus colaboradores, los expertos o la autoridad.
• Método de los avances paulatinos hacia el acuerdo. Se trata de dividir un tema en
subcuestiones que permitan un abordaje más sencillo y una resolución secuen-
cial. Esto es, fraccionar el problema en fragmentos más pequeños puede ayudar a
encontrar una solución global.
• Resolución sobre la base del acuerdo en principio. A diferencia del anterior, el objetivo
es la búsqueda de una fórmula o principio general que permita alcanzar el acuer-
do final.
Facilitación del equilibrio de poder. Equilibrar el poder entre las partes a la hora de tomar
decisiones es sinónimo de garantizar acuerdos probablemente más justos. La dinámi-
ca del conflicto suele implicar estrategias para conseguir una posición más ventajosa; a
veces es la propia relación la que se convierte en una interacción de lucha por el poder.
De hecho, la comunicación, la negociación y la toma de decisiones pueden verse seria-
mente dañadas por este proceso. Para manejar este tipo de situación, Haynes (1997)
propone una serie de técnicas que el mediador puede utilizar:
• Asignar tareas de recopilación de información. El objetivo es ayudar a que todos de-
sarrollen sus recursos. Esta meta servirá para contrarrestar situaciones en las que
una parte intenta persuadir a la otra de cambiar una posición aportando informa-
ción adicional sobre el tema.
• Desviar el efecto de un referente. En ocasiones durante la negociación se utiliza la
influencia de referentes para conseguir poder. En este sentido, se puede desviar
este efecto impidiendo hablar desde el “yo”.
• Aprovechar la experiencia para procesar conjuntamente un tema. Cuando una de las
partes alude a sus conocimientos, a su habilidad para decidir sobre un tema dada
su experiencia o, incluso, a las legitimidades asentadas en conceptos tradiciona-
les, derechos asignados a un determinado papel, es posible reconocerlo como un
valor que debe tenerse en cuenta.
• Provocar el conflicto de una manera controlada en la sesión. Cuando una parte acepta
una posición por disconformidad con el poder establecido, por miedo a la otra
parte o por evitar el conflicto.
• Neutralizar las amenazas. Preguntar a quien hace la amenaza qué puede haber de
positivo si se cumple lo que desea. Al mismo tiempo, remover su necesidad, bus-
cando la emoción subyacente.
• Reconocer a la persona atacada. Una parte conoce los puntos débiles de la otra y
es capaz de predecir la conducta del otro cuando estos puntos han sido pulsados.
En estos casos, la labor del mediador deberá consistir en interrumpir al atacante y
pedirle a la persona descalificada que describa sus sentimientos.
342 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
A diferencia de un terapeuta, el mediador no pretende conseguir un cambio duradero
en la relación de poder entre las partes. Por ello se habla de manejo de poder, pues lo
único que interesa es moldear esa relación durante el proceso para que los acuerdos sean
posibles y resulten lo más equitativos posibles.
Resumiendo lo expuesto a lo largo de este capítulo, podríamos decir que la media-
ción escenifica una forma de composición de conflictos jurídicos voluntaria y no adver-
sarial, en la que dos partes enfrentadas tratan de resolver sus diferencias cuando acuden
a una persona neutral e imparcial que, a través de una escucha activa, tratará de extraer
lo deseable de cada parte en la búsqueda de la mejor solución posible al conflicto plan-
teado. Además, quisiéramos resaltar la necesidad de que los mediadores sean personas
cualificadas, es decir, para que la mediación sea un proceso exitoso es imprescindi-
ble contar con profesionales que reúnan los requisitos de formación específica y, tam-
bién, cuenten con la certificación necesaria.
La mediación trata de evitar el abuso de la vía judicial, la cual queda reservada sólo
para los casos en que sea verdaderamente necesaria. Con su concurso, los seres huma-
nos pueden ejercitar la autonomía de voluntad y, a su vez, su derecho a la dignidad y al
ejercicio de la responsabilidad de una forma mucho más completa que mediante la vía
judicial. No en vano, las partes mandan en todo momento, y le reservan al mediador el
papel de dirigir sus voluntades hacia la consecución de un fin deseable para todos.
La mediación es similar a un rompecabezas o, dicho de manera más precisa, un
puzzle que tendrá que ser laboriosamente recompuesto por un mediador, imparcial y
neutral, que intervendrá de manera eficaz en la resolución del conflicto.
Referencias
Álvarez, G., Highton, E. y Jassan, E. (1996). Mediación y justicia. Buenos Aires: Depalma.
Bernal, T. (1995). La mediación como alternativa extrajudicial. En Mediación: Una alternativa
extrajudicial. Madrid: Monográfico sobre Mediación. COP.
Bernal, T. (2002). La mediación: Una solución a los conflictos de ruptura de pareja. Madrid: COLEX.
Bernal, T. (2006). Resolución de conflictos y mediación. En E. Garrido, J. Masip y M. C. Herrero
(eds.). Psicología Jurídica. Madrid: Pearson.
Boqué, M. C. (2003). Cultura de mediación y cambio social. Barcelona: Gedisa.
Bush, R. y Folger, J. (1996). La promesa de la mediación. Barcelona: Granica.
Deutsch, M. (1973). The resolution of conflict. Nueva York: Yale University Press.
Farré, S. (2006). Gestión de conflictos. Barcelona: Ariel.
Folberg, J. y Taylor, A. (1984). Mediation: A comprehensive guide to resolving conflicts without litiga-
tion. San Francisco, California: Jossey-Bass.
Folberg, J. y Taylor, A. (1992). Mediación. Resolución de conflictos sin litigio. México: Limusa.
Grover, K. (1996). Introducción a los programas de mediación comunitaria: Pasado, presente y
futuro. En La mediación y sus contextos de aplicación. Argentina: Paidós.
Haynes, J. M. (1997). La mediación en el divorcio. Barcelona: Granica.
4.1 Justicia restaurativa: el papel de la mediación como herramienta de cambio 343
Hernández, R. (1993). La justicia en Ceontroamérica en la década de los noventa. Seminario
Justicia y desarrollo en América Latina y el Caribe, San José de Costa Rica, 4 a 6 de febrero
de 1993, publicado en Washington, D. C., pp. 65-86: Shihata.
Hulburt, B. (1995). Métodos alternativos de resolución de conflictos en los sistemas de justicia de los
países americanos. Presentación al II Encuentro Interamericano sobre Resolución Alternativa
de Disputas. Bolivia.
Judge’s deskbook on court ADR, National ADR Institute for Federal Judges, Harvard Law School,
12/13 de noviembre de 1993, publicación del Federal Judicial Center con autorización del
CPR (Center for Public Resources). Nueva York, cp. 6, punto 4.2.
Keilitz, S. (1995). The interamerican convention on the prevention and sanction. Presentación al
II Encuentro Interamericano sobre Resolución Alternativa de Disputas. Bolivia.
Milne, A. (1985). Mediation or therapy-Which is it? En S. C. Grebe (ed.), Divorce and family me-
diation. Rockville, M. D: Aspen.
Moore, Ch. (1995). El proceso de mediación. Argentina: Granica.
Neuman, E. (2005). La mediación penal y la justicia restaurativa. México: Porrúa.
Ostermeyer, M. (1996). Realizar la mediación para resolver conflictos. Argentina: Ad-Hoc.
Otero, M. (2007). Los modelos teóricos de la mediación. En H. Sotelo y M. Otelo (eds.), Media-
ción y solución de conflictos. Barcelona: Tecnos.
Pérez, R. (1993). La justicia en tiempo de globalización: Demandas y perspectivas de cambio.
Seminario Justicia y desarrollo en América Latina y el Caribe, San José de Costa Rica, 4 a 6 de
febrero de 1993 (pp. 65-86). Washington, D. C.: Shihata.
Portela, G. (2007). Estructura y fases de la mediación. En H. Sotelo y M. Otelo (eds.), Mediación
y solución de conflictos. Barcelona: Tecnos.
Puy, F. (2007). La expresión mediación jurídica. Un análisis tópico. En H. Sotelo y M. Otero (co-
ords.), Mediación y solución de conflictos. Madrid: Tecnos.
Saposnek, D. T. (1985). What is fair in child custody mediation? Mediation Quarterly, 8, 9-18.
Taylor, A. (1988). A general theory of divorce mediation. En J. Folberg y A. Milne (eds.), Divorce
mediation: Theory and practice. Nueva York: The Guildford Press.
Justicia restaurativa1
Carolina Gutiérrez de Piñeres Botero
Eric García López
R Introducción
awls (2003) menciona que la idea fundamental del concepto de jus-
ticia es la equidad. La justicia, explica, “consiste esencialmente en la
eliminación de distinciones arbitrarias y el establecimiento, dentro de
la estructura de una práctica, de un apropiado equilibrio entre pre-
tensiones rivales” (p. 130). Ese concepto, añade, implica que la justicia es un “complejo
de tres ideas: libertad, igualdad y recompensa por servicios que contribuyan al bien
común” (Rawls, 2003: 131).
El concepto de justicia restaurativa que se abordará en este capítulo trata sobre la for-
ma en que las circunstancias y actuaciones (u omisiones) de los integrantes de una co-
munidad han roto la estabilidad social y la equidad a través de una conducta que no
contribuye al bien común; por ese motivo, el tejido social resulta dañado y es necesario
repararlo. Este trabajo subraya la importancia que tiene el estudio del comportamien-
to humano en el ámbito jurídico, las repercusiones positivas de dicho estudio en el
ámbito social (en consecuencia, financiero) y, sobre todo, la urgente necesidad de esta-
blecer protocolos de actuación donde la psicología aporte su estructura metodológica y
formativa en la procuración y administración de justicia. De este modo, este capítulo se
ocupará de un planteamiento práctico del concepto justicia restaurativa.
1 El presente capítulo es la actualización de un trabajo inédito.
capítulo 4.2
346 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
A lo largo de la historia se han tenido diversas concepciones de la aplicación de la
justicia que pueden resumirse en tres periodos: a) justicia vindicativa, b) justicia retribu-
tiva y c) el actual paradigma de justicia restaurativa.
a) La justicia vindicativa es la forma más básica, antigua y primaria de justicia, apli-
cada a través de la ley del talión (“ojo por ojo, diente por diente”), la cual fue
concebida como la potestad que tenía una persona (víctima) de infligir el mismo
daño a quien se lo había causado inicialmente; de este modo, quien se apoderaba
de un bien ajeno avalaba al perjudicado para que hiciera lo propio con un bien
suyo. Así, la relación entre víctima y victimario era circular, dado que ambos
podían asumir los dos papeles dependiendo del momento y de la persona que
tomara la venganza en sus manos como forma de alcanzar lo justo.
b) Después surgiría la justicia retributiva, que buscaba “retribuir” el daño ocasionado
por el victimario, pero ya no en una afrenta cuerpo a cuerpo, o directa —como
ocurre en la justicia vindicativa—, sino valiéndose de un tercero que impone
lo que considera justo sin la intervención de las partes: el Estado.
c) Finalmente, como consecuencia de una sensación de insatisfacción y frustración
hacia el sistema de justicia tradicional, y con el resurgimiento de la víctima den-
tro del proceso, más allá de su presencia como simple testigo, surge la justicia
restaurativa, la cual se concibe como una forma de justicia que le brinda a la víc-
tima un papel importante dentro del proceso penal y exige una reparación, tanto
como sea posible, del daño causado por el agresor (Sharpe, 1998).
Una definición de justicia restaurativa que consideramos adecuada es la señalada en el
Handbook on Restorative Justice Programmes (http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/
06-56290_Ebook.pdf), editado por la Organización de las Naciones Unidas (2006) en
la Criminal Justice Handbook Series: “La justicia restaurativa es una forma de respuesta al
comportamiento criminal a través del equilibrio entre las necesidades de la comunidad,
de las víctimas y de los agresores.”2
Como se observa, esta definición incluye los tres elementos esenciales del concepto:
comunidad, víctima e infractor, e implica que la justicia restaurativa es un proceso, una
forma de responder al comportamiento criminal a través del equilibrio de las necesida-
des de sus tres elementos cardinales. En el fondo, la justicia restaurativa busca responder
dos preguntas trascendentales: ¿cuáles son las causas de ese comportamiento que rompe
el tejido social? Y ¿cómo evitar que ese comportamiento vuelva a ocurrir o genere más
daño? En ambos casos, la justicia restaurativa busca la respuesta en las circunstancias del
infractor, pero también en las de la víctima y la sociedad.
En esta nueva forma de justicia, vocablos como castigo, pena, sanción y venganza pier-
den sentido; en cambio, surgen nuevos conceptos como restauración, reparación, reconci-
2 Traducción libre de los autores.
4.2 Justicia restaurativa 347
liación, respeto y, por qué no, perdón. Este nuevo concepto exige un cambio de paradigma,
que muchas veces no resulta sencillo porque conlleva cambios en otros niveles institucio-
nales, como las estructuras, creencias y modelos de justicia. Provocar una ruptura en este
sentido requiere un proceso de liderazgo, sensibilización, habituación y fortalecimiento
en la adopción de este nuevo paradigma.
Cabe señalar que el término justicia restaurativa deriva directamente de la traducción
del concepto restorative justice. En México existe la denominación justicia alternativa, e
incluso en otros países tiene distintos nombres, como justicia comunitaria, justicia positi-
va, justicia reparadora, etc. (Miers, 2001). Consideramos que la forma más adecuada es
justicia restaurativa, pues alude de manera directa al concepto más amplio, esto es, las
prácticas y la estructura teórica que se incluye en otros vocablos.
Noción, elementos, valores y objetivos
de la justicia restaurativa
La justicia restaurativa enriquece y fortalece el concepto global de justicia, que no se
opone ni compite con la justicia retributiva, sino que más bien es una visión comple-
mentaria donde se privilegia, por encima de todo, la restauración, en primer lugar, de la
víctima, y luego, del agresor, de la comunidad, de las relaciones que se han dañado, de
la confianza y de la ruptura del tejido social. En los últimos 30 años las nociones sobre
justicia restaurativa han ido evolucionando y, como parte de ese proceso evolutivo, tam-
bién lo han hecho las definiciones del concepto.
Los programas de justicia restaurativa, en general, habilitan a la víctima, al infractor
y a los miembros afectados de la comunidad para que se involucren de manera directa
en la construcción de una respuesta al crimen y a conductas que han alterado tanto la
equidad como el respeto a los bienes ajenos, con la intención de comprender las circuns-
tancias y buscar, en ese contexto, una forma de reparar el tejido social integrando sus
tres factores esenciales. Al reconocer que el crimen causa daños a personas y comunida-
des, se insiste en que la justicia debe abogar por reparar esos daños, así como permitir
y estimular la participación de las partes en ese proceso de reparación (Gutiérrez de
Piñeres, 2004).
Según Cavanaugh (2003), la justicia restaurativa (en adelante JR) es una forma de
pensar acerca del daño y el conflicto entre los seres humanos, a partir de una reflexión en
la que todos tengan la oportunidad de revisar y construir de manera colectiva métodos
que respondan al crimen y a los conflictos en una sociedad. Puede también entenderse
como movimiento naciente en el campo de la victimología que aboga por la reparación del
daño causado en la víctima, sin menoscabar los derechos de los ofensores, y con la par-
ticipación activa de la comunidad, los órganos de administración de justicia, el infractor
y la propia víctima (Gutiérrez de Piñeres y Muñoz, 2004).
A la anterior noción de JR se puede agregar la conceptualización realizada por Van
Ness (2005), quien la define como un movimiento nuevo en el campo de la victimología
348 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
y la criminología, donde se reconoce que el delito produce daños en las personas y en
las comunidades, los cuales deben ser reparados, pero con la participación de todas las
partes involucradas en el proceso, con el fin de buscar de manera directa una solución
al delito cometido. De esta forma, tanto la víctima como el agresor y la comunidad
se vuelven actores centrales en el proceso de justicia criminal; el Estado, por su parte, se
convierte en facilitador de este proceso. Cabe destacar que en el proceso restaurativo la
inclusión de todos los actores es esencial para alcanzar la reparación y la paz.
La noción de JR que cobra mayor aceptación a nivel internacional la define como
un proceso en el que las víctimas, la comunidad, el ofensor y el Estado, participan en la
resolución colectiva de una ofensa específica, al buscar una respuesta a las consecuencias
de dicha ofensa y a sus implicaciones futuras (Marshall, 1999).
Desarrollar una definición exacta de JR resulta complejo, puesto que ésta, más que
una práctica particular, es un conjunto de principios y un modelo de resolución de conflic-
tos (Marshall, 1999) que privilegian el aspecto cultural donde se implementa. Por ello, he-
mos considerado conveniente tomar como referencia la definición propuesta por la
Organización de las Naciones Unidas mencionada al inicio de este capítulo.
Para entender lo que significa un proceso de justicia que involucre el concepto de
JR, hay que analizar y detallar sus elementos, los valores que prohíja y las ventajas o
desventajas que posee.
Cuadro 1. Elementos sobresalientes de la justicia restaurativa.
• Verdad: La búsqueda de la verdad es un ingrediente básico en cualquier proceso de repara-
ción, y va más allá de la verdad jurídica o material. En ese proceso cada uno puede exponer
su posición sobre cómo percibió el conflicto y la forma en que se vio afectado (Gutiérrez
de Piñeres, 2004). La verdad debe ser comprendida desde las narraciones de las víctimas
y de los agresores. Dichos relatos señalan la percepción de los participantes, de modo que
brindan referencias para comprender qué ocurrió, qué provocó esa conducta, quiénes están
involucrados, qué enlace se ha roto y, en especial, cómo puede reconstruirse lo que ha salido
fracturado.
La verdad no es por sí sola “una forma de curar el dolor” (Hamber, 2002), es necesario
que esté asociada a los procesos de justicia, participación, respeto y reparación efectivos.
• Justicia: La justicia es uno de los conceptos más complejos de comprender y explicar. Rawls
(2003: 140) recuerda que existe:
una conocida forma de pensar sobre la justicia que se remonta por lo menos a los sofistas griegos,
y que considera la aceptación de los principios de la justicia como un compromiso entre personas
dotadas de un poder aproximadamente igual, que impondrían su voluntad los unos a los otros
si pudieran, pero que, en vista de la igualdad de fuerzas que se da entre ellos y en atención a su
propia paz y seguridad, reconocen ciertas formas de conducta en la medida en que la prudencia
parece requerirlo.
Ese equilibrio y autorregulación resultan alterados a través de las infracciones de la conducta
de uno de sus miembros, en un momento determinado y en relación con ciertas circunstan-
(Continúa)
4.2 Justicia restaurativa 349
Cuadro 1. (Continuación)
cias. Ahora bien, eso no significa que la JR pueda ser eficaz en todos los casos. Imaginemos,
por ejemplo, una personalidad psicopática en un proceso de JR, en el que el psicópata ma-
nipulará con facilidad al abogado que pretende ser el mediador o la persona responsable de
un proceso de JR. Por eso, las reflexiones del profesor de Harvard cobran importancia cuando
afirma que “la justicia se concibe como un pacto entre egoístas racionales, cuya estabilidad
depende de un equilibrio de poder y una similitud de circunstancias” (Rawls, 2003: 140).
La cita anterior es importante porque actualiza la noción de justicia planteada por Kant, así
como el planteamiento de Hobbes, con lo que añade un sustento y una mejor visión a la teo-
ría contractual de Rousseau. En otro trabajo (el problema de la justicia en Kelsen), Peces-Barba
(1983: 319) señala que Kelsen “concluye en la imposibilidad de construir una teoría objeti-
va de la justicia por establecer, según dice [Kelsen] ‘… en base a consideraciones racionales una
norma absolutamente correcta de conducta humana’. Por eso sostiene la existencia de una jus-
ticia relativa.”
En general, el concepto de justicia es de los más difíciles de comprender, por lo que se
sugiere al lector ávido de conocimientos el estudio de A Theory of Justice (escrito por Rawls en
1971), What is Justice? (escrito por Kelsen en su llamada etapa estadounidense, publicado por
UCLA) y repasar la historia del iusnaturalismo y la referida doctrina contractualista.
• Dignidad y respeto: el cambio en el lenguaje que trae explícita la JR requiere evitar la es-
tigmatización, la generación de mayores victimizaciones, lo que permite un fácil y digno
acceso a la justicia y reduce al máximo las molestias que el mismo proceso pueda causar a la
víctima. Asimismo, compromete respeto por la palabra y las emociones de todas las partes
involucradas en el proceso.
• Participación: Éste es un elemento esencial de la JR, pues hace énfasis en la reconciliación,
la construcción de relaciones y el compromiso de todos frente a la respuesta que se dará
al delito. Sin la participación activa de todos los actores de un conflicto, no puede haber
comprensión, ni compensación, ni reparación, ni justicia que sea suficiente (Gutiérrez de
Piñeres, 2006).
• Reparación: La reparación es el conjunto de medidas y políticas orientadas a restituir los
derechos, mejorar la situación de las víctimas y promover reformas políticas que impidan
la repetición de hechos delictivos (Beristáin, 2003). La reparación se dirige primero a las
víctimas y sobrevivientes, pero también se orienta a las comunidades que han sido afec-
tadas. Se considera un derecho tanto individual como colectivo, y debe hacerse de forma
integral, de modo que se incluyan reparaciones no sólo de tipo económico, sino sobre todo
restituciones y rehabilitaciones de tipo físico (cuando sea procedente), psicológico y moral,
tanto simbólicos como educativos (Beristáin, 2003). Esto significa además que la reparación
dé reconocimiento absoluto de los derechos humanos que han sido vulnerados.
Una de las preguntas en cualquier proceso restaurativo es ¿qué necesita la víctima para sanar,
recuperarse y recobrar un sentido de seguridad? Las víctimas pueden necesitar información;
la posibilidad de expresar su ira hacia las personas que les han hecho daño; la reparación
de dichos daños. Tal vez los infractores también necesiten sanar; liberarse de los sentimien-
tos de culpa y del temor; resolver los conflictos o problemas subyacentes que condujeron al
delito; tener la oportunidad de reparar los daños.
Existen diferentes formas en que el agresor puede compensar a la víctima: según Cavanaugh
(2003), pidiendo disculpas, admitiendo su responsabilidad y expresando su arrepentimiento
(Continúa)
350 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
Cuadro 1. (Continuación)
de manera sincera. Conviene volver a mencionar que esta forma de actuar debe ser realizada
por un profesional experto en comportamiento humano, especialmente cuando ocurren inter-
venciones con personalidades psicopáticas.
Otras medidas de reparación que pueden y deben darse en dos niveles, hacia la víctima
y hacia la comunidad, se clasifican en: a) Restitución, esto es, restablecer la situación previa
de la víctima; b) Indemnización, cuando sea viable; c) Rehabilitación, es decir, atención médica,
psicológica y legal; d) Medidas de satisfacción, que implicarían la verdad, la conmemoración y
el reconocimiento a las víctimas; e) Garantías de no repetición en las reformas judiciales, institu-
cionales y legales; f ) Cumplimiento de servicios directos hacia la víctima o servicios comunitarios,
esto es, prestar servicios gratuitos en organizaciones comunitarias.
Estas medidas deben ser vistas desde una perspectiva integral, que incluya políticas sim-
bólicas, mejore la situación de las víctimas, repare la conciencia moral de la sociedad y revise
las experiencias positivas de otros países (sobre este aspecto pueden verse los trabajos realiza-
dos en Nueva Zelanda, Canadá y Australia, principalmente).
Las medidas de reparación deben incluir:
1. Programas de salud: atención de la salud tanto física como psicológica para que las
víctimas puedan recuperarse del impacto emocional de la infracción sufrida; también
debe haber comprensión respecto a las violaciones de los derechos humanos sin es-
tigmatizar a las víctimas; estimular sus propios recursos personales y comunitarios;
trabajo grupal, terapia individual y familiar, así como la asesoría o el apoyo a la comu-
nidad donde se tomen en cuenta las diferencias culturales.
2. Medidas simbólicas: reconocimiento social al valor de las víctimas, así como la aplica-
ción de una serie de sanciones morales y gestos públicos donde se muestre el rechazo
a la vulneración del tejido social. Para ser genuinas, este tipo de medidas deben estar
revestidas de una voluntad política de cambio, en las que se dé un nuevo significado a
los símbolos de represión o violencia, y se atiendan las demandas tanto de las víctimas
como de las organizaciones a favor de los derechos humanos. Algunas acciones simbó-
licas constituyen hitos con un impacto en el ámbito nacional, como museos o lugares
de recuerdo. En Argentina, por ejemplo, el Parque de la Memoria en el Río de la Plata
recuerda el lugar donde fueron arrojados muchos de los desaparecidos durante la dic-
tadura entre 1976 y 1983. En España, en la estación de Atocha hay un monumento a
las víctimas del 11-M, y así en varios lugares se mantiene la memoria histórica de lo
que rechazamos.
3. Peticiones de perdón: deben ser sinceras y estar acompañadas de gestos demostrati-
vos. Además, debe aceptarse la responsabilidad, evitar la justificación de las acciones
y expresar la voluntad de cambio en términos concretos (pero con especial atención
cuando se trata de personalidades psicopáticas).
4. Rituales y ceremonias: forman parte de las medidas de reparación, pues permiten
recordar un hecho traumático y mantener un recuerdo positivo de las víctimas, sus
ideales y aspiraciones. Los ritos y ceremonias pueden tener un valor poderoso de cara
a la recuperación, sobre todo porque refuerzan una identidad positiva, desarrollan
lazos sociales y solidaridad.
5. Medidas individuales y colectivas.
• Reconciliación y perdón: estos dos términos pueden definirse como el proceso
mediante el cual dos o más partes en conflicto se ponen de acuerdo para restable-
(Continúa)
4.2 Justicia restaurativa 351
Cuadro 1. (Continuación)
cer la armonía entre ellas, posterior al reconocimiento de que una de las dos ha
producido una ruptura, de modo que se haga lo necesario para resarcir el daño y
garantizar que no se volverá a incurrir en los mismos actos. La reconciliación es un
acto libre y digno de reencuentro para restablecer una relación que se ha quebrado.
Del mismo modo, la reconciliación implica aceptar la “existencia y la legitimidad del
otro, del diverso” (Vincenti, 2001).
Sin embargo, la reconciliación y el perdón son dos aspiraciones más que dos hechos alcanza-
bles en un proceso de JR, no existe obligación de perdonar al agresor y no siempre es viable
que se logre; eso también significa respeto por el dolor de las víctimas.
Vesga (2002) sugiere dos momentos previos a la reconciliación: primero debe darse un
cese de los abusos u hostilidades y garantizarse que no volverán a ocurrir dichas violaciones
después de la reconciliación; en segundo lugar se necesita que las víctimas renuncien a la re-
taliación, y ese momento es cuando puede hablarse de perdón.
En relación con el perdón, Silva (2003: 1) plantea:
Nuestra primera relación con el perdón no es concederlo sino pedirlo. Ello porque el perdón nun-
ca es debido, no se le debe a nadie, no es exigible. Quien lo concede libremente, si quiere, es la
víctima. Y ella no le debe el perdón a nadie. Si el perdón no es debido, sólo puede ser pedido. “Por
favor, perdóname”. Y ese pedido puede ser legítimamente rechazado. “No te perdono, esto es im-
perdonable”. Pedir perdón es también estar dispuesto a que no se me conceda (p. 1).
Aun cuando haya perdón, no puede plantearse como sinónimo de olvido; el perdón debe
asociarse a la memoria y a la justicia. Tampoco se contempla como uno de los objetivos pri-
mordiales de la JR, el perdón es una opción personal. Como señala Hoyos (2003: 1):
El perdón sólo es posible a partir de un reconocimiento de lo que se perdona y de la relación de esto
con aquel a quien se perdona. El perdón exige memoria. No se trata de perdón y olvido, sino por
el contrario, de memoria y perdón, si fuere posible y necesario. Pero la memoria debe ser, en cierta
manera, hecha pública, que es lo que ocurre en el juicio criminal. Por tanto se trata de analizar si
en el horizonte del perdón “puro”, el de la utopía moral, es posible pensar en memoria, juicio y
perdón, como alternativa posible y contingente a memoria, juicio y castigo.
• Confianza: es un elemento imprescindible para subsistir, que permite anticipar el futuro
del éxito o fracaso en el proceso de JR, lo que aumenta la posibilidad para la experiencia y
la acción, de forma que se pueda permanecer inmune frente a la sospecha. Pero “la confian-
za solamente es posible en un mundo familiar” (Luhmann, 2005: 10), porque sólo de esta
manera puede reducirse la incertidumbre frente al comportamiento de las otras personas.
“Cualquiera que quiera ganar confianza debe tomar parte en la vida social” (p. 25). La con-
fianza no es incondicional, confiar implica ciertos riesgos, como aceptar que el otro puede
fallar a las expectativas que se habían puesto sobre él; por eso la confianza es un acto de la
voluntad, una decisión personal (Luhmann, 2005).
En conclusión, la JR requiere, al menos, cuatro condiciones: a) la reconciliación de
las personas involucradas en un conflicto, porque la JR necesita un acuerdo concerta-
do entre los distintos actores; b) la reparación de las personas y las relaciones que han
352 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
sido dañadas; c) la transformación de las relaciones y las formas de solucionar los con-
flictos, y d) el reconocimiento de la responsabilidad de cada una de las partes en la solu-
ción de los conflictos, ya que la JR requiere la voluntad y el compromiso ético de todas
las partes involucradas (Gutiérrez de Piñeres, 2006).
Valores de la justicia restaurativa
Van Ness (2005) agrupa los valores en dos categorías: los valores normativos y los va-
lores operacionales. Los primeros reúnen los valores sobre el deber ser; el segundo, los
valores según los cuales debería funcionar un programa de justicia restaurativa.
Los valores normativos, según Van Ness (2005), son: a) responsabilidad activa, me-
diante la cual se preserven y promuevan los valores de la JR y se puede compensar el
daño causado a otras personas; b) vida social pacífica, que responda al delito en forma
contractiva, esto es, que contemple valores como la armonía, la seguridad, el bienestar y
la satisfacción de la comunidad; c) respeto por la dignidad de todas las partes involucra-
das en el proceso; d) solidaridad que favorezca los acuerdos.
A los valores anteriores se pueden añadir los propuestos por Braithwaite (2003):
a) restauración de la dignidad humana; b) restauración del entorno; c) restauración de
las emociones; d) restauración de la comunidad; e) restauración de las relaciones huma-
nas; f ) restauración de la libertad; g) restauración de la paz.
Por otro lado, los valores operacionales, desde la perspectiva de Van Ness (2005),
son: a) compensar a los que resultaron afectados; b) recibir asistencia de acuerdo con
las necesidades de las víctimas; c) encontrar soluciones al conflicto; d) empoderar a las
partes afectadas para que participen en una respuesta efectiva frente a la ofensa; e) ge-
nerar ambientes seguros para el encuentro de todas las partes involucradas; f ) incluir a
todas las partes en los procesos restaurativos; g) incluir los estándares de cada comuni-
dad, como valores y normas vitales en la determinación de la respuesta que se le dará al
delito; y h) garantizar la protección física y emocional de las partes.
Este paradigma presenta ventajas, como facilitar el empoderamiento de la víctima,
garantizar la participación activa de las víctimas, involucrar a todas las partes de un con-
flicto (víctima, comunidad, agresor, administración y procuración de justicia), propender
por el respeto y dignidad de todas las partes involucradas, permitir que se asuman res-
ponsabilidades y compromisos, incrementar la seguridad, inclinarse por la reparación de
lo que ha sido dañado, ayudar a expresar sentimientos y creencias respecto al origen del
delito, humanizar el derecho, reducir la frecuencia de reincidencia y, en algunos casos,
disminuir los costos judiciales.
Sin embargo, este paradigma también tiene limitaciones, las cuales se relacionan di-
rectamente con sistemas de justicia tradicionales arraigados. De modo que el cambio de
paradigma resulta difícil, pues la víctima todavía se mantiene ausente como ente activo y
la comunidad aún no conoce a plenitud los principios que rigen a la JR. Ello ocurre por-
que no se ha utilizado con un gran número de víctimas y ofensores, lo que genera falta
4.2 Justicia restaurativa 353
de comprensión sobre los principios, valores y objetivos, y es necesaria una formación
especializada y certificada, esto es, una formación de carrera.
Contextos que dan origen a la justicia restaurativa
El origen de la JR se remonta al modelo de solución de conflictos de algunos grupos indí-
genas de Canadá y Nueva Zelanda, en especial, las cuales hace más de 200 años exigían a
quien había ofendido a otro miembro de la comunidad que reparara el daño, trabajando
durante un tiempo para la familia o devolviendo lo que había robado. En este sistema
legal, antes que castigar o reprimir, la prioridad se centraba en reparar el daño causado
y restaurar el equilibrio. El daño era considerado una ruptura a la armonía interior no
sólo de la víctima, sino de la comunidad, de los otros o de la naturaleza (Gutiérrez de
Piñeres y Muñoz, 2004).
Zapata (2006) resalta, por ejemplo, la forma en que la cultura Páez colombiana
indaga las causas y razones que dieron origen a que alguien causara un daño, así como
de qué manera se repara el daño y qué acciones pueden desarrollarse para reintegrar al
agresor de nuevo a la comunidad. Cuando una norma se vulnera, lo más importante es
“aconsejar, reconstruir y reintegrar […] Construir justicia significa reconocer la causa,
el camino de reparación y el remedio” (Gómez, 2000; citado por Zapata, 2006: 281).
En 1950, Eglash desarrolló el concepto de restitución creativa mientras trabajaba
con jóvenes y adultos que habían estado involucrados en delitos y asistía como asesor
a grupos de apoyo de la asociación de Alcohólicos Anónimos. Descubrió que en dos de
los 12 pasos del grupo AA se hablaba de reparación. Con este concepto Eglash buscaba
que los victimarios, bajo supervisión apropiada, encontraran alguna forma de enmendar
el daño que habían causado (Mirsky, 2003).
A principios de 1970, después de que dos jóvenes asistieron a una fiesta donde se
embriagaron y luego decidieron destruir 22 propiedades de un vecindario en Kitchener,
Ontario, un funcionario de libertad condicional de menores le propuso al juez encarga-
do del caso que reuniera a los dos jóvenes condenados por vandalismo con las víctimas.
Este hecho abrió paso a la utilización de la JR en la justicia juvenil. El juez ordenó, como
condición para otorgar la libertad condicional, que los jóvenes se acercan a las víctimas
y les restituyeran de alguna forma el daño causado. Esto, según el funcionario de liber-
tad condicional, sirvió a ambas partes (Bright, 1997). Después se creó el programa de
reconciliación entre víctima y victimario en Estados Unidos, también conocido como
Mediación Víctima Ofensor o VOM, por sus siglas en inglés (Victim Offender Mediation).
La JR debe ser vista como un proceso que es producto de otras formas de hacer y ejercer
justicia. Villa-Vicencio (2000) señala las siguientes:
1. La justicia disuasiva, centrada en juzgar y limitar que en el futuro ocurran atroci-
dades (crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad) mediante la
implantación de mecanismos globales, como la Corte Penal Internacional.
354 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
2. La justicia compensatoria plantea la necesidad de resarcir a las personas que han
sufrido algún daño con el fin de restablecer la situación de igualdad que existía o
que debía haber existido.
3. La justicia rehabilitativa, dirigida a suplir las necesidades tanto de la víctima como
de los sobrevivientes, pero también deben suplirse las necesidades psicológicas
y antisociales de los perpetradores. Ninguna nación debe permitir la presencia de
torturadores y asesinos no rehabilitados.
4. La justicia distributiva, donde se exige una igualdad de derechos, sobre todo en re-
lación con el trato legal y político que deben recibir los individuos. Esto implica
que quienes hayan resultado afectados por un hecho delictivo tengan derecho a
beneficiarse de un programa de acción, pero no porque la sociedad haya recono-
cido injusticias pasadas, sino porque merece la oportunidad de participar ante la
justicia.
5. Justicia comunitaria, que incluye todos los sistemas de justicia que hacen hincapié
tanto en la prevención del delito como en el desarrollo de actividades de justicia
que incluyan de manera explícita la participación de la comunidad.
Cuando en Colombia entró en vigor la Ley 906 de 2004, por la que se expidió el nue-
vo Código de Procedimiento Penal, se logró introducir este nuevo paradigma de justicia.
Sin embargo, la Ley 497 de 1999 ya adoptaba medidas que permitían utilizar medidas
alternativas para resolver conflictos en casos particulares o comunitarios, al igual que lo
hacía el art. 41 de la Ley 600 del año 2000 y el Acto Legislativo 03 de 2002. En el caso
de México hay algunas leyes que toman en cuenta el paradigma de la JR, entre las que
pueden mencionarse la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Quintana Roo, la Ley de
Justicia Alternativa del Estado de Durango (de julio de 2005), la Ley de Justicia Alternativa
del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal (publicada el 8 de enero de 2008)
y la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima.
Los avances en materia legislativa y el trabajo desempeñado por los centros de me-
diación mexicanos son recientes y se esperan resultados que vayan de acuerdo con el
planteamiento legislativo. Al respecto, es importante destacar la valiosa previsión de cer-
tificar a los especialistas en mediación, cuyo perfil se describe, por ejemplo, en el título
segundo, capítulo III, arts. 39 a 50 —especialmente en el art. 44— de la Ley de Justicia
Alternativa del Estado de Durango.
Con todo, quizá por el poder corporativo del derecho, por la poca participación de
los psicólogos en los foros jurídicos o por ambos factores, la presencia del clínico no ha
resultado muy relevante en estos centros, cuando debería ser lo contrario, pues el proce-
so de JR3 implica la figura de una persona que pueda conducir de manera satisfactoria las
3 El proceso de JR debe ser entendido como cualquier proceso en el que la víctima, el agresor y la comu-
nidad, afectados por una conducta delictiva, participan juntos y de manera activa en la reparación del
tejido social dañado, tomando en consideración las circunstancias del agresor y el daño causado a la
víctima y a la comunidad.
4.2 Justicia restaurativa 355
actividades conducentes en la aplicación del concepto (generalmente llamado mediador
o también facilitador).
Para lograrlo, es indispensable que la persona responsable de conducir la interacción
entre víctima, comunidad y agresor esté altamente capacitada en la comprensión de las
emociones, las cogniciones y, en general, el estudio del comportamiento humano. Pero
cuidado, con esto no afirmamos que la persona responsable de conducir el proceso de JR
sea un terapeuta, sino que tenga habilidades básicas para conducir la mediación, como
son empatía, rapport, adecuado uso de técnicas de confrontación, flexibilidad cognitiva,
etc., y esa formación no se encuentra en el derecho, sino en la psicología.
De hecho, en México, muchas universidades que imparten psicología exigen que
los estudiantes, sobre todo del área clínica, lleven un proceso terapéutico personal. Esta
circunstancia fundamental no existe en los programas formativos para licenciados en
derecho. Es mucho más recomendable en la figura de los clínicos en los procesos de JR,
que en la de los abogados; lo ideal sería una formación que comprendiera la estructura
jurídica y conociera las habilidades, técnicas y métodos de la psicología. Por eso es tan
importante la psicología jurídica, ya que enlaza dos saberes en la búsqueda del bien co-
mún; un claro ejemplo de ello es el concepto de JR. En este sentido, el apartado siguiente
presenta lo que consideramos el perfil idóneo para la mediación.
Principios de la justicia restaurativa
En 1996, Ron Claassen presentó la primera propuesta de JR, consolidada en 11 princi-
pios fundamentales, que se publicaron en un boletín del VORP (Victim-Offender Recon-
ciliation Program) en Central Valley, California (véase cuadro 2).
Cuadro 2. Principios fundamentales de Claassen (1996).
1. El crimen es una agresión contra las relaciones humanas, antes que la violación de una ley.
Aunque la ley provee de un contexto y una orientación para la convivencia en comunidad,
cuando se viola una norma se ven afectadas, antes que nada, las relaciones humanas.
2. El crimen, entendido como una infracción en contra de las personas y las relaciones, está
mal y no debería presentarse. Sin embargo, cuando ocurre, éste puede representar tanto
una amenaza como una oportunidad.
La amenaza es que tanto la comunidad como las víctimas y el ofensor resulten, en
el futuro, más desconcertados, dañados, menospreciados, desempoderados e inseguros. La
oportunidad es que la infracción se reconozca y, a partir de ello, se repare tanto a las per-
sonas como las relaciones, al incrementar la sensación de seguridad, respeto y empodera-
miento.
3. La JR es un proceso en el que se intenta hacer las cosas tan bien como sea posible, e inclu-
ye atender las necesidades de las partes que resultaron afectadas; del mismo modo tiene
en cuenta los factores que produjeron la ofensa, como las adicciones, la pérdida de las
habilidades sociales, el quebranto de las bases éticas y morales, la pobreza, por mencionar
algunas.
(Continúa)
356 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
Cuadro 2. (Continuación)
4. Para la JR existen la víctima primaria, que es la persona que resulta impactada en mayor
grado, y las víctimas secundarias, como la familia, los amigos, la policía y la propia comu-
nidad.
5. La situación es un momento de aprendizaje para el ofensor, quien puede asimilar nuevas
formas de actuar y de estar en comunidad gracias a los modelos de JR.
6. En un proceso de JR debe imperar la cooperación voluntaria y evitar lo más que se pueda
el uso de prácticas coercitivas.
7. La JR privilegia las estructuras cooperativas en la respuesta que se le dará al delito, donde
se incluyan las personas que resultaron más afectadas —víctimas primarias y secunda-
rias—, la comunidad, la familia del agresor y el agresor, los representantes del gobierno,
así como los representantes de la comunidad educativa y económica.
8. La JR reconoce que no siempre los ofensores elegirán cooperar, de modo que la autoridad
judicial deberá tomar decisiones respecto a lo que ocurrirá con ellos. Sin embargo, las
consecuencias que se les impongan deberán, en la medida de lo posible, ser razonables,
restaurativas y respetuosas respecto a la víctima, al ofensor y a la comunidad.
9. Los ofensores que no cooperen deberán ser invitados permanentemente a participar en
procesos de JR que les permitan, en algún momento, demostrar que están dispuestos a
colaborar. En tanto esto ocurra, el ofensor, de preferencia, deberá ser ubicado en un con-
texto seguro, con valores y principios éticos, donde sea expuesto al impacto que produjo
su acción en la víctima y en el que pueda aprender habilidades que le permitan ser de
nuevo un miembro productivo de la sociedad.
10. La JR requiere seguimiento y estructuras responsables que mantengan los acuerdos, pues
ésta es la forma de construir comunidades confiables y seguras.
11. La JR de Claassen reconoce la importancia del papel que juegan la religión y la fe, en la
medida que éstas enseñan y asisten en los procesos de perdón, responsabilidad, curación,
sanación y reconciliación.
Estos principios fueron retomados por la Organización de las Naciones Unidas al redac-
tar la “Declaración sobre los Principios Básicos en el uso de los Programas de Justicia
Restaurativa en Materia Criminal”, adoptada por el Consejo Económico y Social de la
ONU, cuyo fin era promover la adopción de programas de JR en los países miembros.
Esta declaración se divide en seis temas: preámbulo, uso de términos, uso de progra-
mas de JR, operatividad de los programas de JR, desarrollo continuo de programas de JR,
cláusula de salvamento, los cuales sirven como principios que orientan el desarrollo de
los programas de JR que se implementan en cada uno de los países miembros.
Como antecedente de dicha declaración pueden resaltarse varios hechos:
1. En 1999 se firmó en la ONU la resolución “Desarrollo e Implementación de Medi-
das de Mediación y Justicia Restaurativa en Justicia Criminal”, donde se instaba
a la Comisión sobre Prevención y Justicia Criminal a formular estándares en el
campo de la mediación y la justicia restaurativa.
2. En el año 2000 se celebró el Décimo Congreso sobre Prevención y Tratamiento
de los Ofensores, donde Canadá e Italia presentaron una propuesta para que la
4.2 Justicia restaurativa 357
ONU desarrollara una guía de asistencia internacional con el objetivo de orientar
a los países a adoptar programas y medidas basados en la justicia restaurativa.
3. En el año 2002, el Consejo Económico y Social aprobó los “Principios Básicos de
la Utilización de Programas de Justicia Restaurativa en Materia Criminal”, don-
de se solicita al secretario general recoger los comentarios de diferentes institu-
ciones de los Estados miembros de la ONU, las organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales, así como de la red de programas de las Naciones Unidas
de Prevención del Crimen y Justicia Criminal, sobre la conveniencia y el signifi-
cado del establecimiento de principios comunes en el uso de programas de JR en
materia criminal.
4. La existencia de la “Declaración de los Principios Básicos de Víctimas de Crí-
menes y Abusos de Poder”, donde se redactan los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación.
5. En enero de 2000, la Asamblea General de la ONU firmó la Resolución 56/261,
donde se formulaban los planes de acción, especialmente para la implementa-
ción de acciones sobre JR expuestos en la Declaración de Viena Sobre Crimen y
Justicia: Desafíos para el Siglo XXI.
A nivel particular otras organizaciones han redactado nuevos principios, cuyo objetivo
es continuar con el fortalecimiento de programas y políticas sobre JR. Cabe resaltar los
esfuerzos del Consorcio de Justicia Restaurativa, conformado, desde 1997, por un con-
junto de organizaciones que representan tanto a víctimas como a ofensores, jóvenes,
mediadores y profesionales, interesados en este tema, cuyos propósitos son promover la
utilización de la JR en colegios, comunidades, prisiones, organismos de justicia criminal,
lugares de trabajo y en cualquier otro escenario donde se presenten conflictos, divulgar
la información sobre recursos para implantar programas de JR, desarrollar y promover
tanto acuerdos estándar como principios para evaluar y orientar prácticas restaurativas,
así como estimular investigaciones sobre JR (Restorative Justice Consortium, 2002).
En marzo del 2002 se publicó la Declaración de los Principios de Justicia Restaurativa
en Londres, derivados de un ejercicio emprendido por ese Consorcio, el cual preten-
día brindar las bases para el desarrollo de programas de JR en distintos escenarios (justi-
cia penal, instituciones educativas, empresas, prisiones y vecindarios).
Estos principios se organizan en siete grupos: a) principios relativos a los intereses
de todos los participantes, b) principios relativos a quienes resultaron sustancialmente
afectados o que sufrieron alguna pérdida, c) principios relativos a quienes causaron a
otros un daño o una pérdida, d) principios relativos a los intereses de la comunidad local
y la sociedad, e) principios relativos a los organismos que trabajan en conjunto con el
sistema de justicia, f ) principios relativos al sistema de justicia y g) principios relativos a
los organismos de justicia restaurativa.
Según Mojica y Molina (2005), los principios fundamentales de la JR se dividen en
tres clases: a) los filosóficos, b) los constitucionales, que apoyan la teoría de la JR y ga-
358 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
rantizan la protección de los derechos fundamentales, y c) los aplicativos, que brindan
los principios básicos para la adopción de programas de JR. La primera división agru-
pa los principios de dignidad humana, publicidad, oportunidad, equilibrio de las par-
tes, celeridad y eficiencia. Los constitucionales se refieren a la posibilidad que brinda la
Carta Magna de utilizar mecanismos alternativos de justicia. Por último, los aplicativos
son los que ha propuesto la Organización de las Naciones Unidas.
Metas de la justicia restaurativa
Según Sharpe (1998), todas las prácticas de JR apuntan hacia la misma dirección: hacer
de la justicia algo más reparador y transformativo, al poner en las manos de quienes
han resultado más afectados las decisiones que se toman, de forma que así se prevengan
futuras ofensas (véase cuadro 3).
Cuadro 3. Metas de la justicia restaurativa.
a. Que la víctima esté involucrada en el proceso y que quede satisfecha con el resultado.
b. Que el agresor comprenda cómo sus acciones afectaron a otras personas y tome responsa-
bilidad de sus acciones y de los efectos que éstas produjeron.
c. Que los resultados del proceso ayuden a reparar efectivamente el daño causado.
d. Que los planes sean hechos de acuerdo con las necesidades de las víctimas y los agresores.
e. Que la víctima y el ofensor obtengan una sensación de cierre del proceso.
f. Que tanto la víctima como el agresor sean reintegrados a la comunidad.
Modelos de justicia restaurativa
En general, los modelos de JR presentan características comunes que responden a los
principios de JR, los cuales enfatizan en aspectos que los diferencian de otras formas de
justicia.
Cuadro 4. Rasgos de la justicia restaurativa.
1. Se dirige a la reparación y cura del daño como resultado de un conflicto o de cualquier
ofensa, partiendo de validar la historia de la persona o personas que han sido dañadas
(Cavanaugh, 2003). La narración puede ser una de las principales herramientas para la JR.
Este proceso facilita a las víctimas y a los ofensores un espacio seguro y respetuoso para
contar la historia sobre lo que realmente ocurrió, y el impacto que causó la acción criminal
(Lerman, 1999: 1).
2. Permite la expresión de las necesidades de las víctimas y su participación activa en el
proceso.
3. Es imprescindible la voluntad de todas las partes, sobre todo de la víctima y el agresor. Es-
ta participación voluntaria debe hacerse de forma proactiva, esto es, no debe ser reactiva
(Continúa)
4.2 Justicia restaurativa 359
Cuadro 4. (Continuación)
o vengativa. El carácter de voluntario de ambas partes garantiza, en cierta medida, que el
arrepentimiento del ofensor sea honesto y sincero, y que la reconciliación con la víctima
genere una verdadera reparación del daño causado.
4. A través de la JR, las víctimas se empoderan porque se sienten menos atemorizadas, lo
cual transforma el ciclo del miedo en una oportunidad para la esperanza. La comunidad
también se empodera, pues deja de estar aislada y alienada. Del mismo modo, siguiendo
a Lerman (1999), el victimario también se empodera al dejar de ser tratado como una
persona desalojada o desterrada de la misma comunidad.
5. La respuesta que se da a la infracción o al delito es flexible en varios sentidos: considera
que cada caso es único, es fácilmente adaptable a tradiciones jurídicas y puede utilizarse
en una gran variedad de delitos.
6. Puede estar presente un mediador.
7. Pone especial énfasis en el respeto a la dignidad de las partes.
8. Se basa en la igualdad de oportunidades.
9. Incorpora, además de alternativas de solución de problemas, explicaciones sobre las cau-
sas del conflicto.
10. Promueve la armonía a través de la sanación de las víctimas, los ofensores y la comunidad.
11. Intenta asegurar, de alguna manera, que el delincuente no reincida, lo cual le ahorra gas-
tos al Estado, claro que sólo si la reparación es verdadera.
12. Anima al agresor para que comprenda tanto las causas como los efectos de su comporta-
miento y, de ese modo, asuma su responsabilidad de forma significativa; también estimula
el aprendizaje de nuevas habilidades y valores.
13. Se presenta como una alternativa a la justicia tradicional, que está acostumbrada a estigma-
tizar al agresor. Los modelos no son antagónicos, esto es, pueden ser complementarios.
14. Reconoce el papel que juega la comunidad como principal lugar para la prevención y dar
respuesta al delito y al caos social.
15. Puede ser un proceso constructivo y preventivo en el que se obtiene un compromiso mu-
cho más auténtico de hacer las cosas necesarias para impedir que se produzca otro delito
de ese tipo en el futuro, gracias al grado de intimidad en la conversación que reúne a los
afectados por un delito grave.
De igual forma se puede recurrir a la JR en diferentes momentos: en la etapa de denun-
cia, durante el proceso de investigación, cuando se está en juicio, durante la sentencia,
después de la sentencia y hasta en prisión. Asimismo, puede recurrirse a la JR en otros
espacios donde se presenten conflictos, como en colegios y vecindarios.
Los distintos programas tienen diferentes criterios de elegibilidad de los casos, es
decir, éstos son aceptados dependiendo de la edad del agresor o el tipo de delito, por
poner un ejemplo. No obstante, según Sharpe (1998), cualquier programa que utilice
algún tipo de práctica debe contemplar:
1. Una víctima identificable: debido a que la JR involucra personas y no instituciones,
se requiere que la víctima hable en nombre propio y no en nombre de alguna
institución.
360 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
2. La participación de la víctima debe ser voluntaria: si esto no ocurre, el proceso mis-
mo puede resultar más dañino que el delito.
3. Los agresores deben admitir su responsabilidad: este punto no se relaciona directa-
mente con la admisión de culpabilidad judicial, sino que se refiere a la admisión
de que las acciones causaron un daño y éste debe ser reparado.
Los principales modelos de JR son los siguientes:
Mediación entre víctima y victimario
Este modelo, también conocido como VORP, permite a la víctima reunirse con el agresor
de forma voluntaria, con lo que se insta al victimario a comprender las consecuen-
cias de sus acciones hacia la víctima y que se haga responsable frente al daño que causó.
Al mismo tiempo, facilita a la víctima y al ofensor la oportunidad de desarrollar un plan
para tratar el daño (Lerman, 1999: 2).
Este modelo puede ser desarrollado tanto por entidades gubernamentales como por
aquellas sin fines de lucro. Por lo general, se utiliza en delitos menores y puede hacerse
en diferentes momentos del proceso.
Esta práctica reconoce que la justicia se centra en el daño causado y no en el hecho
de que una ley fue quebrantada; supone ayudar a la víctima a recuperar lo que ha per-
dido y reparar lo que ha sido dañado. Asimismo, requiere que el ofensor se haga res-
ponsable directo del daño causado a la víctima, más que al causado al Estado, y requiere
que esa responsabilización sea concreta y significativa, no por causa de una sentencia
punitiva (Sharpe, 1998).
La característica principal de este modelo es la participación de un tercero neutral,
llamado mediador, que sirve como puente y guía para el diálogo entre víctima y ofen-
sor. Los objetivos son la comprensión de las partes, la reparación del daño causado y la
transformación de las relaciones.
En este modelo, la víctima y el ofensor hablan acerca de la forma en que el crimen
los afectó, comparten información, desarrollan un acuerdo mutuo que satisfaga a ambas
partes y, con ello, proponen un plan de seguimiento a los acuerdos (McCold, 2001).
Las etapas de este modelo son: a) traspaso y aceptación del caso, b) preparación para
la mediación, c) reunión de mediación (la víctima y el victimario se reúnen para identi-
ficar el daño real causado, en dicha reunión ambas partes exponen la versión individual
de los hechos y diseñan un cronograma donde se establecen las condiciones para la
reparación) y d) seguimiento.
Conferencia familiar
Este modelo propone que un grupo de personas, relacionadas y afectadas por una ac-
ción que ocasionó un daño, trabajen juntas para llegar a una solución con carácter más
sistémico.
4.2 Justicia restaurativa 361
En 1989 se institucionalizó en Nueva Zelanda la Justicia de Menores, con lo que se
dio continuidad a la forma tradicional de solucionar conflictos de la cultura maorí. Sin
embargo, también ha sido usado en casos en que el infractor es adulto.
Esta forma de JR no sólo involucra a la víctima y al ofensor, sino que reúne a la
familia y amigos de ambas partes, así como a algunos miembros de la comunidad, con
el fin de tomar una decisión acerca de cómo reparar las consecuencias que ha dejado el
delito.
El objetivo de este modelo es confrontar al agresor con las consecuencias del delito
y el impacto de sus acciones, además de darle la oportunidad de hacerse responsable de
su conducta a través del desarrollo de una propuesta de reparación. A la familia, amigos
y comunidad, afirma Lerman (1999), se les brinda la oportunidad de dar apoyo durante
los procesos de reparación de los daños causados.
Esta práctica se basa en la idea de que la justicia, en su sentido más amplio, debe
enfocarse en reparar el daño que se ha causado y minimizar las posibilidades de un daño
futuro (Sharpe, 1998).
En general, su uso se sugiere en casos de delitos menores; pero Maxwell (1998) ar-
gumenta que su aplicación también es viable en los delitos más graves (como agresiones
sexuales y las que incluyen violencia), ya que las personas que cometen delitos meno-
res casi nunca reinciden y, por el contrario, cuando se cometen delitos más graves se
induce remordimiento en el agresor gracias a la Conferencia Familiar. Esto ha sido de-
mostrado en estudios realizados en Nueva Zelanda, donde la práctica de este modelo en
delitos graves es mayor y con resultados muy positivos. En el caso de Nueva Zelanda,
también cabe destacar la reforma de su sistema de justicia juvenil en 1990 (Maxwell y
Morris, 1993), la cual ha generado resultados positivos en la práctica del concepto jus-
ticia restaurativa.
Tratados de paz o círculos de sentencia
Este modelo es utilizado por los grupos indígenas de Canadá con bastante frecuencia, e
involucra el trabajo de un mayor número de miembros de la comunidad y del gobierno,
como fiscales, defensores, victimarios, víctimas, jueces, policía, líderes comunitarios,
etc., de modo que la sentencia tutele de la mejor forma posible las expectativas de todos
los involucrados.
Los objetivos de este modelo incluyen hacer responsable a cada parte involucrada
para solucionar el problema, ayudar a sanar lo que ha sido dañado, fortalecer los valo-
res de la comunidad, darle al victimario la oportunidad de reparar la lesión que causó
(Confraternidad Carcelaria Internacional, s. f.), así como encontrar un equilibrio entre
las necesidades de las víctimas y la pronta reincorporación del agresor a la sociedad
(Mojica y Molina, 2005).
Además, este modelo puede entenderse como una forma de justicia comunitaria,
donde los miembros de la comunidad participan de manera activa para responder ante
362 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
el delito y el caos social. Por lo general, se utiliza dentro de procesos de justicia criminal
y respalda la sentencia. Existen varios tipos, como los círculos curativos, los de sentencia
de tribunal, los conversatorios y los comunitarios.
Asimismo, hay cuatro etapas en este modelo: a) evaluación de cada caso para deter-
minar si el círculo de sentencia será adecuado o no, b) preparación de las partes involu-
cradas para que puedan participar en el proceso, c) buscar un acuerdo consensuado por
el círculo y, finalmente, d) facilitar al ofensor un seguimiento que asegure el cumplimien-
to del acuerdo (Dandurand, 2007).
El círculo de sentencia utiliza un ritual tradicional con estructura circular, que crea
un espacio respetuoso para el diálogo. El objetivo de esta estructura es tratar de com-
prender la situación, construir los pasos necesarios que deberán darse para sanar a todas
las partes que hayan resultado afectadas por el delito y ofrecer propuestas para evitar
que vuelva a ocurrir.
Esta estructura está conformada por dos círculos, uno interno, compuesto por la
víctima, el ofensor, los miembros de la familia de cada uno, el defensor, el fiscal y el juez.
En el círculo externo se ubican otros profesionales, la comunidad y los amigos tanto de
la víctima como del agresor.
En el art. 521 de la Ley 906 de 2004 (de Colombia) se adoptan como mecanismos
de JR la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación integral
y la mediación. Estos mecanismos y reglas tienen el objetivo de encaminar la puesta en
marcha de la JR. Estas reglas son las que se aprecian en el cuadro 5.
Cuadro 5. Reglas para la puesta en marcha de la justicia restaurativa.
1. Debe existir consentimiento libre y voluntario de la víctima y el imputado, acusado o sen-
tenciado de someter el conflicto a un proceso restaurativo.
2. Cualquiera de las partes podrá retirarse del proceso en cualquier momento de la actua-
ción.
3. Los acuerdos que se alcancen deberán contener obligaciones razonables y proporcionales
al daño que ocasionó el delito.
4. La participación del ofensor no se utilizará como prueba de admisión de culpabilidad en
procedimientos jurídicos posteriores.
5. El incumplimiento de un acuerdo no deberá utilizarse como fundamento para una conde-
na o para la agravación de la pena.
6. Los facilitadores deben desempeñar sus funciones de manera imparcial y velarán para que
las partes actúen con mutuo respeto.
7. Cualquiera de las partes tendrá derecho a consultar a un abogado.
La conciliación preprocesal es un requisito de procedibilidad obligatorio en los deli-
tos querellables. Como critica a este mecanismo puede decirse que la obligatoriedad
rompe con uno de los principios fundamentales de la JR: la voluntariedad. La conci-
liación preprocesal, entonces, podría ser una forma de solución de conflictos pero no
4.2 Justicia restaurativa 363
debería presentarse como mecanismo de JR mientras su carácter de obligatoriedad per-
manezca.
El incidente de reparación integral es una acción que permite a la víctima o al Mi-
nisterio Público solicitar la reparación del daño una vez dictada la sentencia que declara
la responsabilidad penal del ofensor. Se desarrolla a través de una audiencia, donde el
incidentante (víctima o Ministerio Público) formula sus pretensiones y el juez decide si
las acepta o rechaza. Las da a conocer al ofensor, quien tiene permitido conciliar; lo que
se acuerde en la conciliación hará parte de la sentencia. Del mismo modo que el anterior
mecanismo, éste no cumple con los principios para ser considerado una forma de JR,
y no deja de ser más que una reproducción de la acción civil dentro del proceso penal
anterior.
Círculos comunitarios de paz
Esta práctica se asemeja a la Conferencia familiar, pero en los círculos comunitarios se
reconoce que tanto la víctima como el ofensor necesitan apoyo y reintegración. En este
modelo se asume que parte de la responsabilidad para tratar el crimen la tiene la comu-
nidad en general y no sólo las personas y familias directamente afectadas; de esta forma
no sólo se le da una respuesta al crimen, sino que se construye comunidad (Sharpe,
1998).
Las raíces de esta práctica se encuentran en una sentencia judicial de 1978 en Co-
lumbia. El caso se dio cuando un adolescente de 14 años fue hallado responsable de un
robo armado. El tío del joven, con apoyo de la orientación de su comunidad —que con-
sideraba que la cárcel no era la mejor alternativa, pues podría empeorar la conducta del
muchacho—, solicitó al juez que condenara al muchacho a trabajar durante un tiempo
en la misma isla donde él laboraba (con lo que garantizaba que el adolescente tendría
supervisión directa de su tío y no estaría abandonado) en lugar de enviarlo a la cárcel. El
juez, frustrado con las limitaciones del sistema legal, accedió. Al término de la sentencia,
el joven regresó a su comunidad, jamás volvió a delinquir y se convirtió en un líder que
ayudó a jóvenes que tenían problemas con la ley.
Esta breve anécdota refleja lo que idealmente puede ocurrir cuando se ponen en
marcha prácticas restaurativas. No obstante, la JR es mucho más compleja que este relato
y deben conjugarse muchos elementos para que se dé un cambio de fondo en las con-
ductas de las personas que afectan el tejido social. La JR no es un cuento de hadas, sino
un proceso complejo que requiere formación especializada y práctica supervisada, así
como un proceso permanente de acreditación.
Este modelo, al igual que los anteriores, comprende que el crimen es un problema
que debe ser resuelto y no sólo una violación a la ley que debe ser castigada. En este
sentido, quienes resultan afectados en mayor grado deben ser los que tengan una mayor
participación en dar respuesta al problema. La conducta criminal, para este modelo, es
el síntoma de un problema mucho más profundo, esto es, debe resolverse el problema
364 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
de fondo, no la conducta criminal. Por tanto, las prácticas restaurativas deben ir más
allá de reparar el daño causado a la víctima: también están obligadas a sanar al ofensor
y a la comunidad (Sharpe, 1998).
En los círculos de paz, la participación del ofensor es total y la víctima es invitada
a ser parte del proceso. Ambos cuentan con redes de apoyo, y tanto los oficiales de las
cortes como los profesionales encargados del tratamiento están involucrados; de hecho,
el proceso está abierto a toda la comunidad.
Los procedimientos difieren en cada caso, pero comparten ciertos elementos: se
comienza con una oración o una ceremonia significativa, seguida de una introducción
donde se exponen las reglas del encuentro. Después, se pide al agresor o a la corte que
exponga brevemente los hechos. Puede utilizarse o no una guía de preguntas que orien-
ten la exposición. La discusión se enfoca no sólo en el incidente y en cómo las personas
resultaron afectadas, sino que también se retoman crímenes similares, como causas co-
munes al actual con el fin de prevenir casos en el futuro.
Los acuerdos apuntan hacia las formas en que podría ser resarcida la víctima, el ofen-
sor, la familia o la comunidad. Los tres principales elementos de los círculos de paz son
la conservación del círculo como una forma de protección del proceso, la orientación a
los participantes y la utilización de un símbolo material (una pluma de ave, un martillo
de madera, etc.) para dar la palabra y mantener la imparcialidad en todo el proceso.
Proyectos
En el ámbito global se han desarrollado una serie de proyectos basados en JR que tienden
a implementar esta forma de justicia en diferentes contextos y frente a diversas proble-
máticas; estos programas son una evidencia de cómo la JR se ha ido fortaleciendo a nivel
mundial.
Se puede decir que se está trabajando para construir una verdadera JR cuando los
proyectos se orientan en cierto sentido (véase cuadro 6).
Cuadro 6. La construcción de la justicia restaurativa.
a. Reparar el daño causado, en lugar de reparar las reglas que se han quebrantado.
b. Mostrar la misma preocupación y compromiso por las víctimas y los victimarios, e involu-
crar a ambos en el proceso de hacer justicia.
c. Trabajar hacia la restauración de las víctimas, empoderándolas y respondiendo a sus nece-
sidades como ellas las perciben.
d. Apoyar el proceso del ofensor, mientras se le anima a que entienda, acepte y cumpla sus
obligaciones, tanto con la víctima como con la comunidad.
e. Reconocer que, aunque sean difíciles de cumplir para los agresores, los compromisos de-
ben ser asequibles y respetuosos de los derechos humanos del agresor.
(Continúa)
4.2 Justicia restaurativa 365
Cuadro 6. (Continuación)
f ) Proveer oportunidades de diálogo, directa o indirectamente, entre víctimas y agresores.
g) Involucrar y empoderar a la comunidad afectada en los procesos de justicia, incrementan-
do su capacidad para reconocer las situaciones que causan el crimen y la habilidad para
responder al mismo de una forma apropiada.
h) Preferir procesos que involucren la colaboración y la reintegración del ofensor a la socie-
dad, antes que buscar el castigo y el aislamiento.
i) Prestar atención a consecuencias no proyectadas de las acciones y programas de la comu-
nidad.
j) Mostrar respeto por todas las partes involucradas en el proceso de JR, incluyendo víctimas,
victimarios (agresores), comunidad y administradores de justicia.
k) Evitar lo más posible la utilización de procesos de amnistía, indulto, perdón y olvido, y
fomentar auténticos procesos de verdad, justicia y reparación.
Aunado a lo anterior, se ha sugerido que un programa de JR debe cumplir con, al menos,
cinco criterios: a) participación y consenso, b) rectificación de lo que se ha destruido, c)
responsabilidad, d) reunión de lo que ha sido separado y e) fortalecimiento de la comu-
nidad con el fin de evitar futuros perjuicios.
En los siguientes renglones de este capítulo se describen algunos programas especí-
ficos y cómo se cumplen los criterios sugeridos en el párrafo anterior.
Comunidades de Restauración (APAC)
En Brasil, a mediados de la década de 1980, un grupo de profesionales y volunta-
rios, encabezados por el abogado Mario Ottoboni, desarrollaron en la prisión de Hu-
maita, ubicada en San José dos Campos, una metodología para reducir la conducta
delictiva, conocida en la actualidad como APAC (Association for Protection and Assistance
to the Convicted).
Este programa se centra en la restauración del delincuente, su familia, las víctimas
y la comunidad, a través de relaciones de apoyo, cuidado y participación frente al de-
lito. Tienen un fuerte componente religioso y espiritual, donde el amor incondicional,
la evangelización, la transformación espiritual y la reintegración, así como la repara-
ción, juegan un papel muy importante, el cual apunta a sanar y restaurar las relaciones
familiares para reintegrar al prisionero en la sociedad como un miembro activo y po-
sitivo.
Esta metodología se desarrolla en tres fases durante siete días, 24 horas al día. En la
primera fase el prisionero aprende a vivir en comunidad, a través del compromiso con
un trabajo activo que comienza con la reflexión espiritual. En esta fase, los voluntarios
y administrativos de la prisión se entrenan para desarrollar planes individuales con los
prisioneros, los cuales estén centrados en sus necesidades y habilidades.
En la segunda fase, los prisioneros tienen la oportunidad de servir a los demás. Entre
los servicios que hacen se encuentra el mantenimiento de las instalaciones y la ense-
366 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
ñanza a otros prisioneros. Algunos de ellos son contratados por industrias en trabajos
productivos como parte de su libertad preparatoria.
En la última etapa, los prisioneros trabajan en la comunidad durante el día y regre-
san a la prisión en la noche. Esto les permite confrontarse con los desafíos y tentaciones
del mundo real, al mismo tiempo que la comunidad les brinda soporte.
Es probable que en varias comunidades de México se realicen actividades como ésta,
pero es necesario que tengan estructura, sistematización y cierto protocolo de actuación
para que estas prácticas puedan integrarse por completo.
Proyecto Árbol Sicómoro4
El Proyecto Árbol Sicómoro fue desarrollado por la Confraternidad Carcelaria, organiza-
ción sin fines de lucro conformada por ministros religiosos voluntarios, cuya misión es
“la transformación a través de la gracia y el poder de Cristo”. Se implementó por primera
vez en 1998 en la prisión para jóvenes ofensores de Mount, en el Reino Unido.
El modelo se desarrolla a través de un curso de ocho semanas, dos horas diarias,
donde se discuten los principios bíblicos de responsabilidad, arrepentimiento, perdón
y reconciliación. En éste participan tanto víctimas como agresores, que son guiados por
líderes en diferentes actividades, como la oración, el acto de restitución, la reunión de
víctimas y agresores, por mencionar algunas. A las víctimas se le da la oportunidad de to-
mar el control de su vida y a los agresores la de resarcir el daño que han causado. La
víctima no necesariamente se reencuentra con su agresor, pero debe estar dispuesta a
encontrarse con otros que han cometido delitos, pero cuando el proceso termina puede
proponérsele que tenga un encuentro con su agresor. Al finalizar el curso, el grupo se
reúne para realizar una celebración y un culto públicos.
Los objetivos de este proyecto son que la persona en prisión comprenda el impacto
del delito, tome responsabilidad de sus acciones, entienda la diferencia entre justicia
restaurativa y retributiva, se concientice de las necesidades de las víctimas, comprenda
el valor del perdón y la reconciliación, reconozca las oportunidades para un cambio
personal y para restaurar lo que ha dañado y, al final, participe en un acto simbólico de
restitución a las víctimas del delito.
El proyecto de la Ciudad RJ
Ciudad RJ es una investigación y un proyecto diseñado para explorar los vacíos entre las
alternativas que ofrece la JR para resolver un conflicto y los límites que se han encontra-
do en los programas desarrollados en diversos países.
El proyecto se basa en imaginar una ciudad con un millón de habitantes que res-
ponden a todos los crímenes desde el paradigma de la JR. Consta de tres fases: a) diseño
4 El proyecto está basado en la historia bíblica de Zacarías.
4.2 Justicia restaurativa 367
de un modelo de JR, b) creación de una simulación computarizada y c) adaptación de
la simulación, la cual puede ser en dos productos: un instrumento público que pueda
aceptar datos actuales de una jurisdicción particular para demostrar la viabilidad de la
JR y un juego de simulación educativa que permita enseñar a los estudiantes a manejar
cambios organizacionales en un sistema de JR (Van Ness, 2005).
Las metas y estrategias de este programa son: la Ciudad RJ busca reparar el daño que
resulta del delito (resolución); pretende responder al delito integrando a las partes en
una comunidad fuerte como un todo (construcción de comunidad); y finalmente busca
mantener la estructura básica en orden para desarrollar prácticas restaurativas (orden).
Los anteriores son sólo algunos ejemplos de cómo la JR ha tomado fuerza en las
últimas dos décadas, pero existen muchos proyectos más y algunos de ellos se han
desarrollado en América Latina. En las investigaciones que tenemos en curso, estamos
recopilando información sobre los programas de JR que se realizan actualmente en Méxi-
co y en otros países de América Latina. Deseamos que dichos programas incluyan un
protocolo de evaluación de efectividad y estamos abiertos a recibir correspondencia para
conocer los programas que los lectores desarrollan en sus comunidades.
Funciones del psicólogo jurídico
en la justicia restaurativa
Sin duda, el campo de la JR es uno de los más propicios y que más retos presenta en el
ejercicio de la psicología jurídica en América Latina. La puesta en marcha de programas
de JR requiere profesionales con cualidades y competencias específicas, además de una
comprensión de los paradigmas jurídicos. Por ejemplo, se necesita un manejo eficaz
de la empatía, una formación en mediación, conciliación y negociación; la preparación
tutelada en torno a resignificar las experiencias traumáticas, la comprensión de la impor-
tancia de la reparación y la sanación. Esas características hacen del psicólogo jurídico un
profesional idóneo y capacitado para complementar y facilitar dichos programas, el cual
debe participar en la construcción del concepto justicia restaurativa.
Un psicólogo jurídico podría desempeñar diversas funciones: hacer investigaciones,
servir de facilitador en procesos que involucren JR, formular e implementar programas
y proyectos, orientar estudios específicos sobre esta temática, capacitar a otros profesio-
nales, autoridades policiales, jueces, abogados, fiscales, defensores, víctimas, agresores,
comunidades educativas, religiosas y organizaciones públicas, privadas, gubernamen-
tales y no gubernamentales, en torno de los principios, valores, objetivos, modelos y
programas de la JR. Asimismo, puede evaluar contextos en los que sea posible la puesta
en marcha de programas de JR, preparar a las partes (víctimas, agresores, comunidad,
autoridades), acompañar, orientar y facilitar procesos de reparación a las víctimas y co-
munidades que resultaron afectadas por un delito, hacer seguimiento a los procesos y
acuerdos en el marco de programas de justicia restaurativa.
368 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
Consideraciones finales
La utilización de programas JR a veces puede sonar como algo utópico e inalcanzable,
pero el problema no es de ella, sino de las personas que la practican. Esta forma de jus-
ticia es más humana y sus valores suponen una transformación de las relaciones entre
las personas. ¿Cómo no va a ser factible una forma de justicia que privilegia los más
altos valores humanos? Ésta supone nuevas formas de relacionarse, de solucionar los
conflictos, de asumir responsabilidades, de resignificación de diferentes elementos y de
reparación de los daños originados como consecuencia del delito.
Tal vez resulta más fácil condenar, señalar y castigar que asumir, como se dijo antes,
que la conducta criminal es tan sólo la expresión de algo “más profundo”, sea injusticia
y desbalance social, pobreza, desempleo, falta de afecto o falta de pautas de crianza
adecuadas. Las prácticas restaurativas requieren mayor esfuerzo cognitivo y menor gasto
económico. Tratar de buscar soluciones reales y efectivas a la conducta delictiva, o a lo
que subyace tras ella, supone aceptar que la cárcel definitivamente no ha sido, hasta hoy,
la mejor opción, y se requiere una práctica social que de verdad garantice la prevención
de daños en el futuro.
Un proceso de JR implica un cambio en el lenguaje, aceptar la “existencia y la legiti-
midad del otro, del diverso” (Vincenti, 2001: 24), para dejar de rotular y estereotipar; no
hacerlo lleva a legitimar a unos actores del conflicto y deslegitimar a otros, además de
aceptar que la violencia es admitida si proviene de los primeros y juzgada si proviene
de los segundos. Esto puede llevar a que las vías del diálogo se cierren y se justifique la
violencia, porque se olvida que reconocer la diferencia supone la existencia de diversos
marcos de referencia y variadas interpretaciones de la realidad (Vincenti, 2001).
Dentro del paradigma de JR, un cambio en los papeles y costumbres es requisito
ineludible e implica que tanto el aparato de justicia como el ofensor, la comunidad y las
víctimas, afronten rupturas en sus esquemas e ideologías respecto a las formas de hacer y
ejercer la justicia, y movilizarse a través de acciones que fortalezcan las relaciones socia-
les que han sido resquebrajadas por el delito. Pero no sólo requiere un cambio en el len-
guaje o en los papeles, también necesita un aprendizaje y una introyección. Después de
estar tan acostumbrados a sistemas de justicia que ven el castigo como única respuesta
ante el crimen, es difícil pensar que sean posibles los sistemas de justicia que privilegian
formas alternativas que den respuesta al mismo delito.
Así como el paradigma reinante necesitó hasta hace poco un periodo de aceptación,
construcción, comprensión y ajuste, este nuevo conjunto de propuestas también lo re-
quiere. No se puede pensar que súbitamente todos sabrán cómo construir respuestas al
crimen basados en la reparación, el respeto, la participación y la construcción, pero se
puede confiar en que esta alternativa seguirá consolidándose y fortaleciéndose, al grado
de convertirse en un excelente paradigma de justicia.
Asimismo, las prácticas restaurativas enfrentan algunos desafíos, pues los programas
basados en la JR pueden perder credibilidad si sólo se desarrollan en comunidades pe-
4.2 Justicia restaurativa 369
queñas, por lo que deben hacerse más visibles. Asimismo, en casos de agresión sexual,
la estrategia del enfrentamiento puede que no sea la más apropiada y debe manejarse, si
es que llega a utilizarse, con las previsiones éticas y el sustento metodológico replicado,
de manera que siempre se garantice el derecho de las víctimas.
Referencias
Beristáin, A. (1998). Criminología y victimología. Bogotá: Leyer.
Beristáin, C. (2003). El papel de la memoria colectiva en la reconstrucción de sociedades fracturadas por
la violencia. Recuperado el 15 de noviembre de 2003 en: http://www.pce.es/foroporlamemoria/
documentos/fracturadas_violencia.htm
Braithwaite, J. (2003). Restorative Justice and Social Justice. En E. McLaughlin (ed.). Restorative
Justice: Critical Issues. Londres: The Open University.
Bright, Ch. (1997). Mediación entre víctima y delincuente. Recuperado el 15 de noviembre de 2007
en: http://www.justiciarestaurativa.org/intro/practices/mediation
California Catholic Conference (1999). Ley del Tribunal Titular de Menores: Objetivo. Recupera-
do el 15 de enero de 2008 en: http://www.cacatholic.org
Cavanaugh, T. (2003). Restorative Justice, Healing the effects of Crime. Recuperado el 5 de septiem-
bre de 2003 en: http://www.restorativejustice.com/index.html
Claassen, Ron (2003). A Peacemaking Model: A Biblical Perspective. Center for Peacemaking and
Conflict Studies. Recuperado el 15 de enero de 2008 en el sitio web de la Universidad Fresno
Pacific: http://www.fresno.edu/pacs/docs/APeacemakingModel.pdf
Confraternidad Carcelaria Internacional (s. f). Justicia restaurativa. Recuperado el 28 de mayo de
2008 en: http://www.restorativejustice.org
Dandurand, Y. (2007). Handbook on Restorative Justice Programmes. Viena: United Nations Publi-
cations.
Fernández, A. (2003). John Rawls y el contractualismo. Revista Española de Control Externo, 5
(13), 159-186.
Gutiérrez de Piñeres, C. y Muñoz, S. (2004). Aportes de la justicia restaurativa a la reparación de
víctimas de desaparición forzada. Monografía para optar por el Título de Especialista en Psico-
logía Jurídica. U. Santo Tomás. Bogotá.
Gutiérrez de Piñeres, C. (2006). Empoderamiento de las víctimas desde la justicia restaurativa.
Recuperado el 18 de junio de 2008 en: www.psicologiajuridica.org/psj2
Gutiérrez de Piñeres, C. (2005a). No es posible la justicia en ausencia de los actores de un
conflicto: Una reflexión desde la justicia restaurativa. Universidad Santo Tomás y CREARC.
Ponencia presentada en el Seminario “Postmodernismo y pluralismo jurídico en Colombia”.
8 de septiembre de 2005.
Gutiérrez de Piñeres, C. (2005b). Justicia restaurativa. Ponencia presentada en el III Congreso Vir-
tual Latinoamericano de Psicología Jurídica. Recuperado el 20 de junio de 2006 en: http/www.
psicojuridica.org/congreso
Hamber, B. y Wilson, R. (2002). Symbolic Closure Through Memory, Reparations and Revenge
in post-conflict Societies. Journal of Human Rights, 1(1), pp. 35-53.
Hamber, B. (2002). Reparations in South Africa going nowhere fast. Truth bulletin, Sierra Leona.
Recuperado el 28 de octubre de 2003 en: http://www.brandonhamber.com/publications/
370 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
Hayes, H. y Maxwell, G. (2006). Restorative Justice Developments in the Pacific Region: A Com-
prehensive Survey. Contemporary Justice Review. 9(2), junio de 2006, 127-154.
Hoyos, G. (2003). Perdón y olvido. UNperiódico No. 48.
Lerman, David (1999). Restoring Dignity, Effecting Justice. En Human Rights, 26(4), 205.
Luhmann, N. (2005). Confianza. México: Anthropos.
Marshall, T. (1999). Restorative Justice: An Overview. Londres: Home Office.
Maxwell, G. (1998). Crossing Cultural Boundaries: The Experience of Family Group Conferen-
ces. Un Crime Congress Ancillary Meeting, Viena.
Maxwell, G., y Morris, A. (1993). Family, Victimis & Culture. Youth Justice in New Zealand. Welling-
ton: Social Policy Agency and Institute of Criminology, VUW.
McCold, Paul (2001). Primary Restorative Justice Practice. En G. Maxwell y A. Morris. Restorative
Justice for Juveniles, pp. 41-58. Oxford: Hart Publishing.
Miers, D. (2001). An International Review of Restorative Justice. Crime Reduction Research Series
Paper 10. Londres: Home Office.
Mirsky, L. (2003). Albert Eglash and Creative Restitution: A Precursor to Restorative Practices.
Recuperado el 3 de diciembre de 2003 en: http://www.realjustice.org/library/eglash.html
Mojica, C. A. y Molina, C. A. (2005). Justicia restaurativa: hacia una nueva visión de la justicia penal.
Colombia: Universidad de Medellín, Sello editorial.
Peces-Barba, G. (1983). El problema de la justicia en Kelsen: Notas de lectura. Revista Española
de Derecho Constitucional, 3(8), 317-325.
Rawls, J. (2003). Justicia como equidad. [Versión electrónica.] Revista Española de Control Externo.
5(13), 129-158.
Restorative Justice Consortium (2002). Statements of Restorative Justice Principle. Recuperado el
20 de junio de 2007 en: http://www.yjb.gov.uk/NR/rdonlyres/76452A6D-39B545AE-8C14-
CE267D37EDB2/0/Statementofrestorativejusticeprinciples.pdf
Sharpe, S. (1998). Restorative Justice: A vision for Healing and Change. Canadá: Edmonton Victim
Offender Mediation Society.
Silva, S. J. (2003, septiembre). El deber de la justicia y las posibilidades del perdón. Honrar la justicia
de Chile. Recuperado el 3 de diciembre de 2003 en: http://www.mensaje.cl/2003/septiembre/
seis.htm
Springer, N. (s. f.). La justicia como garante de la paz: Lecciones aprendidas y una propuesta au-
daz. Recuperado el 26 de septiembre de 2006 en: http://www.pangea.org/unescopau/img/
programas/procesos/seminario/semi016.pdf
Van Ness, D. (2005). An Overview of Restorative Justice around the World. Documento presenta-
do en el Simposio Internacional Últimos Desarrollos en Reformas a la Justicia Criminal,
Shenzhen, agosto 19-20.
Van Ness, D. (2005). RJ CitySM: Designing a Restorative Justice System. Centre for Justice and Re-
conciliation at Prison Fellowship International. Recuperado el 1 de julio de 2007 del sitio web
de la Universidad Pacífica de Fresno: http://peace.fresno.edu/rjp/RJ%20City%20Executive%
20Summary.pdf
Vesga, N. (2002). (Con)vivir con el enemigo: Caminos hacia la reconciliación. (Inf. Téc.) Grupo de
Trabajo sobre el Post Conflicto. Colombia: Fundación Ideas para la Paz. Universidad de los
Andes.
4.2 Justicia restaurativa 371
Villa-Vicencio, Ch. (2000). Why Perpetrators Should Not Always Be Prosecuted: Where the
International Criminal Court and Truth Commission Meet. Emory Law Journal. 49(1), 205-
222.
Vincenti, F. (2001). La reconciliación sostenible: El mayor reto de la paz. Bogotá, Colombia: Ambar.
Wrigth, M. (1996). Justice for Victims and Offenders. Winchester: Waterside.
Zapata, M. L. (2006). Justicia restaurativa: Aproximación conceptual. En E. Ardila (ed.). ¿A dónde
va la justicia en equidad en Colombia? (pp. 101-105). Bogotá: Corporación Región.
El perfil del mediador
Mónica López-Quintana
Eric García López
E Introducción
n la sociedad actual, y aceptando que el ser humano necesita del cambio
para evolucionar en todos sus aspectos (emociones, inteligencia, cono-
cimiento, etc.), encontramos que las personas perciben los cambios de
diferentes maneras, lo que genera una disonancia que nos lleva a entrar
en conflicto. En otras palabras, muchas veces la gente necesita del conflicto para poder
crecer; cuando sabe distanciarse del pasado logra ajustarse a las necesidades reales y
presentes de modo que puede construir nuevos equilibrios.
Las personas necesitan aprender a ser individuales, aunque teniendo la capacidad de
fusionarse con otros cuando la ocasión lo amerite (mantener la capacidad de diferencia-
ción) ayuda a que superen las experiencias de exclusión, es decir, las ayuda a adecuarse
al cambio (Oliverio, 1996). No vamos a engañarnos, un cambio que conlleve conflicto
y que no sea gestionado de manera adecuada, en lugar de crecimiento puede llevar a un
retroceso.
Aunque podemos encontrar diversos procedimientos de gestión y, en su caso, de reso-
lución de conflictos (negociación, arbitraje, mediación, conciliación, entre otros), requie-
ren de un tercero para resultar eficaces y satisfactorios. Si tenemos en cuenta el continuo
propuesto por Moore (1986), que tiene lugar desde la aparición del conflicto hasta la ge-
neración de alternativas de resolución del mismo, encontramos que el proceso mediador
se diferencia de otros en que las personas no tienen la posibilidad de evitar a la otra parte
porque la ven como parte “responsable” en la gestión del conflicto. Del mismo modo, se
capítulo 4.3
374 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
diferencia de otros procesos en los que se llega a la disputa porque no es posible evitar
la tensión, de manera que las partes no pueden tolerar el desacuerdo.
Los estudios realizados sobre esta herramienta de gestión de conflictos han estado
dirigidos, sobre todo, a perfeccionar el procedimiento estandarizado, esto es, obtener “el
mejor acuerdo posible”. Con todo, la buena mediación no siempre produce acuerdos ni
lleva a una resolución duradera de los problemas; aunque siempre ayuda a que las per-
sonas identifiquen cuestiones primordiales, comprendan plenamente sus dificultades y
perciban los intereses subyacentes (Phear, 1996).
Algunas investigaciones han demostrado que la mediación tiene, además de la po-
sibilidad de llegar a un acuerdo, una serie de componentes psicológicos —aprendizaje,
manejo de emociones, continuidad en la comunicación y gestión del conflicto— que
permiten que las personas superen la situación de conflicto (López-Quintana, 2008),
por lo que es necesario que estas variables sean manejadas por uno de los integrantes
del proceso: el mediador.
El uso de la mediación incorpora a un tercero, encargado del manejo de las emo-
ciones, la comunicación y la gestión del conflicto, por mencionar algunos, y que no
tiene capacidad de decisión. Podemos encontrar referencias de “terceros” a lo largo de
la historia de las civilizaciones, esas personas en quienes se confiaba por su sabidu-
ría, experiencia y poder (por ejemplo, sacerdotes o jefes tribales), dentro de la sociedad
donde se diera el conflicto; incluso en ocasiones, cuando el conflicto es de pequeña en-
vergadura, cualquiera puede erigirse en “mediador de una disputa” (como cuando dos
niños pelean por un juguete). El hecho de que cualquiera pueda encontrarse dentro de
un conflicto y haya sido capaz de hacer que las partes lleguen a un acuerdo, no lo con-
vierte en “mediador”, sino en mero colaborador que ayuda en la gestión del conflicto,
aunque en ocasiones complica aún más ese conflicto.
La profesionalización del papel del mediador conlleva la asunción de la necesidad
de una formación específica para llevar a cabo la gestión del conflicto y sus variables de
una manera adecuada. Supone la aparición de una nueva profesión que se debe nutrir
de las bases del derecho y de la psicología para crear una nueva figura, en la que con-
fluyan de manera armónica las habilidades y la formación científica del clínico con las
estructuras normativas del derecho. En este capítulo no sólo hablaremos de la necesidad
de adquirir conocimientos y técnicas que contribuyan a perfilar esta figura, sino que
iremos más lejos y propondremos a la persona mediadora un “modo de vida”, esto es,
un modo de situarse ante el conflicto.
El papel del mediador no es un traje que se pueda poner y quitar cuando sea necesa-
rio. Los profesionales en la materia llevan esta forma de funcionar y gestionar los conflic-
tos a todas las facetas de su vida, porque, como hemos dicho, el conflicto nos acompaña
en nuestra evolución, es decir, en nuestros quehaceres diarios. Para poder situarnos o
resituarnos en las contiendas necesitamos tener una idea general de ese cambio de men-
talidad para la acogida y la elaboración de conflictos (Fernández, 2006).
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
doctrina48135
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
doctrina48135
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 600
- 601 - 650
- 651 - 700
- 701 - 750
- 751 - 795
Pages: