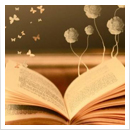4.5 Mobbing: aproximación al acoso psicológico en el lugar de trabajo 425
Hasta ahora no ha sido adoptada ninguna definición internacional consensuada de
acoso moral en el lugar de trabajo (Zapf et al., 2003). Por ello, existen una gran variedad
de términos para definir el fenómeno mobbing, los cuales a menudo son mal utilizados y
confundidos (Einarsen et al., 2003; Escudero y Poyatos, 2004). La variada terminología
que se emplea en distintos países ha generado problemas a nivel teórico y de investi-
gación del fenómeno del acoso en el ámbito laboral (Leymann, 1996b). Por ejemplo,
en lengua castellana se emplean conceptos como acoso laboral, acoso moral, psicoterror
laboral o terrorismo laboral, por mencionar algunos (Piñuel, 2001).
En los países de habla inglesa ocurre algo similar, pues existen diversos términos
para referirse a una misma realidad, como bullying (workplace bullying/bullying in the wor-
kplace), harassment, emotional abuse y psychological terror, donde bullying es el término el
más empleado (a excepción de Estados Unidos). En cambio, en los países escandinavos,
bálticos, centroeuropeos y en Estados Unidos el término más empleado es mobbing (Zapf
y Einarsen, 2001).
A continuación se explora en algunas de las definiciones más destacadas sobre la
materia, en los conceptos relacionados y en otros términos más difusos, que no necesa-
riamente son sinónimos del concepto mobbing.
Leymann fue el primer autor en sugerir una definición operativa del mobbing (Zapf
et al., 1996), donde éste es
una hostilidad y comunicación no ética, que es dirigida de modo sistemático por uno (o
pocos) sujetos hacia un individuo, que debido a esta situación le coloca en una indefensa po-
sición. Este hecho suele ocurrir de una forma muy frecuente (al menos una vez a la semana)
y durante un cierto tiempo (al menos seis meses de duración) (Leymann, 1996).
Esta definición operativa es la más empleada en numerosos estudios, pese a que existe
una importante controversia con respecto a los aspectos de frecuencia y duración del
acoso (Rodríguez, 2002).
Otra definición destacada es la de Hirigoyen (2001), en la que el acoso moral en el
trabajo resulta
una destrucción insidiosa y fría mediante frecuentes ademanes de desprecio y de humilla-
ción de una persona hacia otra durante un periodo de tiempo largo. Se trata de una violencia
sin tregua que aniquila la autoestima de la víctima y la descalifica con una simple mirada o
un cierto tono de voz. El agresor busca a menudo aliados entre el resto de los trabajadores
(Borrás, 2002).
El acoso moral en el trabajo, específicamente en la Unión Europea, ha sido definido por
numerosos expertos como
un comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores o inferiores jerárquicos, a
causa del cual el afectado es objeto de acoso y ataques sistemáticos durante mucho tiempo,
de modo directo o indirecto, por parte de una o más personas con el objetivo de hacerle el
426 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
vacío. Entre las conductas de acoso moral se encuentran las que pretenden atentar contra la
reputación de la víctima o contra el ejercicio de su trabajo.
En España, Piñuel (2001) describe el mobbing como “el continuo y deliberado maltrato
verbal y modal que recibe un trabajador por parte de otro u otros, que se comportan con
él cruelmente con vistas a lograr su aniquilación o destrucción psicológica y a obtener
su salida de la organización”.
En esencia, todas las definiciones de mobbing lo plantean como “una forma de hosti-
gamiento psicológico dentro del trabajo” (Di Martino y Musri, 2001), siendo una carac-
terística fundamental que la víctima sea sometida a una “prolongada y repetida exposi-
ción a hechos negativos” (Mikkelsen y Einarsen, 2002).
El diagnóstico clínico de mobbing es difícil, por no decir imposible (Borrás, 2002). Para
procurar este “diagnóstico” hay que realizar una evaluación, con una rigurosa anamnesis,
una exploración clínica y un dictamen pericial si fuera oportuno. Una de las primeras
cuestiones que deben plantearse en relación con el acoso psicológico en el lugar del trabajo
tiene que ver con el propio término de mobbing (Pérez Bilbao et al., 2001), pues existen nu-
merosos conceptos similares relacionados con la violencia en el contexto laboral (Einarsen
et al., 2003). Son, por ejemplo, términos íntimamente relacionados con el acoso psicológi-
co en el lugar de trabajo, el acoso grupal, el acoso institucional, el acoso moral, el bullying
laboral, el psicoterror laboral (Adams, 1992; Davenport et al., 2002; Escudero y Poyatos,
2004; González de Rivera et al., 2003; González Trijueque, 2004; Piñuel, 2001). Con todo,
no deben considerarse sinónimos del mobbing los conceptos de acoso sexual, burnout,
estrés laboral, novatadas, conflictos laborales, sobrecarga laboral, tecnoestrés, pseudomo-
bbing o violencia física en el trabajo (Ausfelder, 2002; Escudero y Poyatos, 2004; Pérez
Bilbao et al., 2001; Rodríguez López, 2004; Rogers y Chappell, 2004).
Cuadro 1. Ejemplos de ocho tipos de agresión en el lugar de trabajo.
Tipo de Agresión Ejemplos
Verbal – Pasiva – Indirecta No negar rumores falsos sobre otro, no transmitir información
Verbal – Pasiva – Directa necesaria, etcétera.
No devolver llamadas telefónicas, someter a alguien a un trato
silencioso, etcétera.
Verbal – Activa – Indirecta Difundir rumores falsos, menospreciar la opinión de otros, etc.
Verbal – Activa – Directa Insultar, vociferar, gritar, etcétera.
Física – Pasiva – Indirecta
Física – Pasiva – Directa Provocar retrasos, no dar los pasos necesarios para garantizar
la seguridad de otros, etcétera.
Abandonar un lugar de trabajo cuando llega alguien, negar
las oportunidades de expresión de otro, etcétera.
(Continúa)
4.5 Mobbing: aproximación al acoso psicológico en el lugar de trabajo 427
Tipo de Agresión Cuadro 1. (Continuación)
Física – Activa – Indirecta Ejemplos
Física – Activa – Directa
Robo o destrucción de la propiedad de un colega, despilfarros
de recursos de otros, etc.
Agresiones físicas.
Fuente: Rogers y Chappell, 2004.
Formas de expresión del acoso psicológico en el trabajo
A partir de las definiciones anteriores se deduce que existen dos partes claramente di-
ferenciadas, las cuales están enfrentadas: por una parte, los acosadores con comporta-
mientos y actitudes hostiles, activas, dominadoras, avasalladoras y vejatorias y, por otra
parte, la persona acosada, con actitudes y comportamientos de tipo reactivo o inhibito-
rio (Pérez Bilbao et al., 2001). De hecho, la palabra acoso proviene de la misma raíz que
acuso; el término acusatio, del latín ad causam, nos remite a las “acusaciones”, cuyo papel
es central en los comportamientos de mobbing.
La expresión de las situaciones de hostigamiento psicológico hacia un individuo se
puede manifestar de diversas maneras, mediante distintas actitudes y comportamien-
tos (Borrás, 2002; Pérez Bilbao et al., 2001; Petiziol, 2002). Los actos de hostigamiento
suelen producirse de manera activa o por comisión, por medio de gritos, insultos, re-
prensiones, intromisiones y obstaculizaciones del trabajo, así como humillaciones en
público/privado, falsas acusaciones, etc. Sin embargo, el hostigamiento también puede
darse por omisión o de manera pasiva, esto es, restricciones en el uso de material o
equipos, prohibiciones u obstaculizaciones en el acceso a la información necesaria para
el trabajo, eliminación del apoyo al trabajador, disminución o eliminación de la forma-
ción o el adiestramiento imprescindible para hacer el trabajo, negación de la comuni-
cación con él, etc. (Piñuel, 2001).
La conducta de hostigamiento más frecuente es la difusión de rumores, seguida del
aislamiento social y las agresiones verbales (Pérez Bilbao et al., 2001). Otras conductas
frecuentes son los ataques a la vida privada y a las actitudes de la víctima y, en último
lugar, la violencia física (Ausfelder, 2002; Pérez Bilbao et al., 2001).
Las estrategias de hostigamiento suelen variar en función de la posición que tiene el
acosador en la organización y de su relación con la víctima, pues los superiores tienen
el control formal de la situación, mientras que los pares el control informal (Pérez Bilbao
et al., 2001).
En este sentido, las medidas de tipo organizativo son adoptadas principalmente por
los superiores en virtud del citado control, mientras que los ataques a la vida privada
son la estrategia más usada por los compañeros acosadores y, en menor medida, por los
superiores (esta estrategia supone disponer de información sobre la vida privada de la
428 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
víctima), aunque las agresiones verbales son empleadas con mayor frecuencia por los
superiores que por los colegas (Pérez Bilbao et al., 2001).
Para Leymann (1996), existen cinco formas de expresión del acoso psicológico en
el lugar de trabajo:
1. Impactos sobre la autoestima y la capacidad de comunicación de la víctima (limi-
tar la comunicación, recibir gritos, ser amenazado, recibir críticas, etcétera).
2. Ataques a las relaciones sociales personales del sujeto acosado (el acosado es ig-
norado, al grado de que no se le permite al resto de sus compañeros relacionarse
con la víctima; también se aísla físicamente a la persona acosada, etcétera).
3. Acciones contra la reputación o la dignidad del trabajador (rumores infundados
y ridiculizaciones, además de cuestionamientos sobre sus ideas políticas o reli-
giosas, etcétera).
4. Ataques a la calidad profesional y a la situación vital de la víctima (papel laboral
poco definido, donde se le asignan tareas sin valor o por debajo de las competen-
cias profesionales de la víctima; además, se puede desacreditar la trayectoria de
la persona acosada, etcétera).
5. Ataques directos contra la salud (el acosado es obligado a realizar tareas demasia-
do exigentes, recibir amenazas de violencia, etcétera).
Tipología del mobbing
La gran mayoría de los autores hablan de una tipología del acoso psicológico laboral
muy similar, donde el acoso vertical y el acoso horizontal son de los más usados (Ausfel-
der, 2002; Piñuel, 2001; Zapf et al., 1996). A continuación se explican las características
fundamentales de los diferentes tipos de acoso psicológico en el ámbito laboral.
Acoso vertical descendente o bossing
Éste se genera desde una posición superior en el organigrama empresarial, donde el
denominador común es que el superior utilice su poder de manera abusiva, desmesu-
rada y perversa (Piñuel, 2001; Rodríguez López, 2004). Por tanto, se trata de supuestos
de abuso de poder ante los cuales el trabajador teme reaccionar por miedo a perder su
empleo (Rodríguez López, 2004). Las consecuencias para la salud del trabajador a este
respecto son más graves que en otros tipos de acoso, ya que la víctima tiende a estar más
aislada (Hirigoyen, 2001).
Acoso horizontal
Esta forma de acoso laboral es muy habitual (Zapf et al., 1996) y ocurre entre posiciones
con jerarquías iguales o similares, desde el punto de vista del organigrama empresarial.
4.5 Mobbing: aproximación al acoso psicológico en el lugar de trabajo 429
El ataque puede producirse por problemas personales o porque alguno de los miembros
del grupo no acepta las pautas de funcionamiento que son aceptadas por el resto de
manera tácita o expresa. Otra circunstancia que origina este comportamiento es que la
víctima sea una persona física o psíquicamente débil, y esta diferencia es explotada por
los compañeros sólo para pasar el rato o mitigar el aburrimiento. También es frecuente
que se dé cuando dos asalariados rivalizan por un mismo puesto (Hirigoyen, 2001; Ro-
dríguez López, 2004).
Acoso mixto
Es inusual que el acoso horizontal persista como tal, de modo que, en algún momento,
se convierte en acoso vertical descendente, donde la jerarquía no hace nada al respecto o
permite la situación de acoso (Escudero y Poyatos, 2004; González Trijueque, 2004).
Acoso vertical ascendente
Los superiores también pueden ser víctimas de acoso psicológico laboral y, aunque exis-
ten pocos estudios al respecto, se trata del tipo de acoso menos frecuente (Escudero y
Poyatos, 2004; Leymann, 1996; Rodríguez López, 2004). Por lo general, éste se produce
cuando se incorpora a la empresa una persona del exterior con un rango jerárquico su-
perior y sus métodos no son aceptados por los trabajadores que se encuentran bajo su
dirección o porque ese puesto es ansiado por alguno de ellos (Escudero y Poyatos, 2004;
Rodríguez López, 2004).
Dinámica del proceso de acoso psicológico laboral
La mayoría de los autores coinciden en señalar cuatro fases en el proceso de acoso psicoló-
gico en el contexto laboral (Almodóvar et al., 2003; Barón et al., 2003; Pérez Bilbao et al.,
2001; Piñuel, 2001; Rodríguez López, 2004). A continuación se describen dichas fases.
Primera fase (conflicto)
El origen del mobbing suele hallarse en algún conflicto interpersonal que, lejos de ser
resuelto, se vuelve crónico, y pese a no ser un incidente grave desde el punto de vista
objetivo, lo es desde la perspectiva del acosador (Rodríguez López, 2004). Como se ha
explicado antes, en cualquier organización laboral la existencia de conflictos resulta algo
esperable e inevitable. Las razones pueden ser variadas: por cuestiones relacionadas con
la organización del trabajo o con problemas de orden interpersonal, pero lo habitual es
que los comportamientos, las actitudes, las formas de relación o los estilos de vida de los
430 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
trabajadores sean distintos e incluso incompatibles. Tal diversidad suele ser una fuente
segura de diferencias y tensiones. Cuando no se soluciona un conflicto, el proceso puede
llegar a hacerse crónico, lo que desemboca en la segunda fase (Leymann, 1996; Pérez
Bilbao et al., 2001; Piñuel, 2001). Esta fase no es propiamente mobbing y suele durar
poco tiempo (Pérez Bilbao et al., 2001).
Segunda fase (estigmatización)
Esta fase se caracteriza por comportamientos agresivos y la manifestación de ataques
psicológicos que ponen en marcha la dinámica de acoso. Más allá de una simple disputa
personal de carácter puntual, la fase de mobbing comienza con la adopción, por una
de las partes del conflicto, de las distintas modalidades de comportamiento acosador
—descritas antes— sobre la persona acosada (Pérez Bilbao et al., 2001). Lo que en un
principio comenzó como un conflicto entre dos individuos, puede llegar a adoptar la
forma de un conflicto de varias personas contra una, con la adopción de conductas
hostigadoras grupales (Leymann, 1996; Moreno et al., 2004; Piñuel, 2001; Rodríguez
López, 2004). La prolongación de esta fase suele deberse a actitudes y conductas por
parte del trabajador, los compañeros que no participan en el acoso, los sindicatos y re-
presentantes de los trabajadores e incluso de la dirección que evitan o niegan la realidad
(Pérez Bilbao et al., 2001).
Tercera fase (intervención desde la organización)
Lo lógico, dada la magnitud del problema, es que en esta fase se tome conciencia de la
situación que se está viviendo y se adopten un conjunto de medidas dirigidas a paliar
y resolver los acontecimientos (Pérez Bilbao et al., 2001; Rodríguez López, 2004). En
general, esas medidas suelen ser, y así ha de ser, adoptadas por alguno de los escalones
superiores en la jerarquía. El tipo de medidas a adoptar varía en función de los hechos
concretos, las circunstancias de la víctima y la parte acosadora, el tipo de organización,
la legislación vigente, el estilo de dirección, etcétera.
Dentro de las medidas que suelen tomarse hay un intervalo que va desde las bajas
médicas sucesivas, que conllevan el alargamiento o aplazamiento del conflicto, hasta el
despido del trabajador afectado. Evidentemente estas medidas no finalizan el proble-
ma de manera satisfactoria para la parte acosada, sino que llevan a la cuarta y última fase
del proceso (Pérez Bilbao et al., 2001; Piñuel, 2001).
Cuarta fase (exclusión)
No se debe obviar que la finalidad del acoso laboral es que la persona acosada salga de
la organización (Piñuel, 2001). Ésta se caracteriza porque el trabajador compatibiliza
4.5 Mobbing: aproximación al acoso psicológico en el lugar de trabajo 431
su trabajo con largas temporadas de baja por IT (incapacidad temporal), o por quedar
excluido definitivamente del mundo laboral con una pensión por incapacidad, lo que
contribuye a incrementar las cargas económicas y sociales del Estado (Rodríguez López,
2004). A lo largo de este periodo, la víctima subsiste con diversas patologías, crónicas y
de difícil tratamiento —si es que el interesado pide ayuda—, resultado de su experiencia
con el acoso. No es difícil deducir las consecuencias físicas, psíquicas y sociales que este
fenómeno tiene para el afectado; es en esta fase cuando la víctima solicita ayuda profe-
sional externa (Leymann, 1996; Piñuel, 2001).
Obviamente, el desarrollo completo de cada una de las fases anteriores implica que
en ninguna de ellas se ha resuelto de manera satisfactoria el problema (Pérez Bilbao et
al., 2001).
Prevalencia y otros datos de interés en relación
con el mobbing
Existen pocos estudios publicados que hablen sobre la frecuencia del mobbing (Einarsen
y Skogstad, 1996). De hecho, hasta hace algunos años sólo unas cuantas empresas del
norte de Europa se habían preocupado por el asunto, conscientes de que los costos
del mobbing resultan más elevados que los de su prevención (Resch y Schubinski, 1996).
Los datos obtenidos en los diversos estudios sobre acoso moral en el trabajo son muy va-
riados, pues los resultados dependen del tipo de estudio realizado y de los países donde
se han llevado a cabo las investigaciones (Hoel, Cooper y Faragher, 2001).
En los países escandinavos la investigación acerca del acoso psicológico en el trabajo
se encuentra más desarrollada. Los datos señalan que entre 3 y 4% de los trabajadores
de estos países han sido víctimas de mobbing (Salin, 2001), aunque los datos obtenidos
en Finlandia, por ejemplo, llegan a 10%, como ocurre en el Reino Unido (Salin, 2001).
Según algunas investigaciones, Suecia y Dinamarca son los países con menor proporción
de casos de mobbing entre su población trabajadora (Mikkelsen y Einarsen, 2001).1
1 En general, los resultados de diversas investigaciones hacen pensar que el mobbing es menos habitual
en países escandinavos (sobre todo en Suecia, Noruega y Dinamarca) que en otros países europeos (Mik-
kelsen y Einarsen, 2001).
En Suecia, se estima que 3.5% de la clase trabajadora experimenta mobbing o acoso psicológico en el
trabajo de forma habitual (Einarsen, 2000; Leymann, 1996; Piñuel, 2001; Vartia, 2002). En Dinamarca,
los estudios reflejan que de 2 a 4% de los trabajadores han sido víctimas de acoso psicológico en el tra-
bajo de modo habitual (Hogh y Dofradottir, 2001; Mikkelsen y Einarsen, 2001).
En 1987 se realizó un estudio en Noruega en el que se encontró que 6% de la población trabajadora
había sido víctima de mobbing (Einarsen y Skogstad, 1996; Einarsen, 2000). Posteriormente, en otra in-
vestigación realizada con una muestra de 7 787 personas en 1996, se refleja que 91.4% de la población
activa no había sido víctima de acoso psicológico en los seis meses previos, el 8.6% restante había sufrido
mobbing en algún momento (Einarsen y Skogstad, 1996; Einarsen, 2000), con una duración media de
18 meses. En Finlandia se habla de 8 a 10% de víctimas de acoso psicológico en el trabajo (Salin, 2001;
Vartia, 1996, 2002).
432 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
En España, el acoso psicológico en el trabajo se ha convertido en el primer ries-
go laboral para los trabajadores, pues en la actualidad se trata de la primera causa de
baja laboral (Borrás, 2002). Entre 5 y 12% de los trabajadores en activo refieren haber
sido objeto de mobbing en los últimos seis meses (Piñuel, 2001). Concretamente, en un
estudio desarrollado por la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), se señala que, en
2001, 11.44% de la población activa española sufría o había sufrido en su entorno labo-
ral críticas continuas, gritos o amenazas (Piñuel, 2001). En este estudio se plantea una
prevalencia significativa en relación con las víctimas de mobbing entre los más jóvenes
(menos de 30 años), dato no apreciado en estudios del norte de Europa. No se aprecian
diferencias significativas en relación con el sexo de las víctimas.
El principal tipo de acoso psicológico laboral que se da en España es el bossing
(43%), aunque sin diferencias relevantes en relación con el acoso de tipo horizontal (que
supone 42%). El acoso psicológico vertical ascendente sólo aparece en 2.5% de los ca-
sos, dato muy inferior si se compara con el 9% obtenido en Suecia (Piñuel, 2001). Cabe
mencionar que existe una creciente prevalencia de suicidio en España como secuela del
mobbing (López García y Camps del Saz, 1999). Por último, la OIT estimó que en el año
2001 España gastó a causa del mobbing más de 24 millones de euros (Borrás, 2002).
En la tabla 1 se presentan los resultados de diversas investigaciones desarrolladas en
Europa, donde se puede observar las diferencias de prevalencia de mobbing en distintos
países (Einarsen, 2000; González Trijueque, 2004; Piñuel, 2001; Vartia, 2002; Zapf et
al., 2003).
Tabla 1. Estudios acerca de la prevalencia del acoso psicológico en el trabajo.
País Autor/es Muestra Prevalencia
Von Mackensen Administración (N ϭ 1.989) 2.9%
Alemania y Astfeld (2000)
Austria Niedl (1996) Profesionales sanitarios (N ϭ 368) 26.6%
Instituto de investigación (N ϭ 63) 17.5%
Hogh y Dofradottir
(2001) Muestra aleatoria (N ϭ 1.857) 2%
Dinamarca Mikkelsen y Einarsen Trabajadores de hospital (N ϭ 236) 2%
2.7%
(2001) Fábricas (N ϭ 224) 6.5%
Almacenes comerciales (N ϭ 215)
(Continúa)
Por otra parte, se estima que 10% de la población activa de Reino Unido ha experimentado acoso
psicológico en el marco laboral en los últimos seis meses y 25% en los últimos cinco años. Otro dato
de interés es que el tipo de acoso predominante es el bossing, mientras que en los países escandinavos
predomina el acoso entre iguales (Hogh y Dofradottir, 2001). Estudios posteriores arrojan cifras de pre-
valencia entre 5.8 y 9.2% (González Trijueque y Graña, 2007, 2009; Piñuel y Oñate, 2006).
4.5 Mobbing: aproximación al acoso psicológico en el lugar de trabajo 433
Tabla 1. (Continuación)
País Autor/es Muestra Prevalencia
España Piñuel (2001) Muestra aleatoria (N = 988) 11.4%
Muestra aleatoria (N = 2.410) 16%
Piñuel (2001) Muestra aleatoria (N = 77) 7.8%
González Trijueque
(2004)
Vartia (1991) Visitadores a centros de salud (N ϭ 984) 10.1%
Bjökqvist, Österman Empleados de la universidad (N ϭ 338) 16.9%
y Hjelt-Bäck (1994)
Vartia (1996) Empleados municipales (N ϭ 949) 10%
Sutela y Lehto (1998) Representantes laborales (N ϭ 2979) 3%
Finlandia Vartia y Hyyti (1999) Funcionarios de prisiones (N ϭ 889) 4.8% (semanalmente)
Nuutinen, Kauppinen Policía (N ϭ 754) 8% (hombres)
y Kandolin (1999)
Piiranen, Elo y Representantes laborales (N ϭ 1.991) 14% (mujeres)
Hirvonen (2000)
Salin (2001) Muestra aleatoria de profesionales 4.3%
con grado universitario (N ϭ 385) 8.8% (ocasionalmente)
Holanda Den Ouden (1999) Trabajadores del sector sanitario 13.2%
(N ϭ 2.200) 2.2%
Hubert y Van
Veldhoven (2001) Muestra de 11 sectores (N ϭ 66.764)
Hungría Kaucsek y Simon Ejército (N ϭ 323) 5.6%
(1995) Empleados de banco (N ϭ 41) 4.9%
Inspectores de banco (N ϭ 43) 2.5%
Irlanda O’Moore (2000) Muestra nacional aleatoria (N ϭ 1.009) 16.9% (ocasionalmente)
Noruega 6.2% (frecuentemente)
Einarsen y Raknes Miembros de sindicatos (N ϭ 2.215) 2% (semanalmente)
(1991)
Einarsen y Skogstad 14 submuestras diferentes (N ϭ 7.787) 8.6%
(1996)
Einarsen y Raknes Trabajadores varones de la industria 7% (semanalmente)
(1997) (N ϭ 460)
Einarsen, Matthiesen Enfermeras (N ϭ 935) 8.3%
y Skogstad (1998)
Portugal Cowie, Jennifer y Multinacional (N = 221) 33.5%
Neto (2000)
(Continúa)
434 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
País Autor/es Tabla 1. (Continuación) Prevalencia
Reino Muestra
Unido
Rayner (1997) Estudiantes (N ϭ 581) 53%
Suecia Multinacional (N ϭ 386) 15.4%
Cowie, Jennifer
y Neto (2000) Trabajadores de 70 empresas 10.6%
de distintos sectores (N ϭ 5.288)
Hoel, Cooper y
Faragher (2001)
Leymann y Tallgren Empleados industria del acero 4% (semanalmente)
(1989) (N ϭ 171) 3.5% (semanalmente)
Leymann (1992) Muestra representativa de la población 5.2% (semanalmente)
activa sueca (N ϭ 2.438) 6% (semanalmente)
Políticos (N ϭ 610)
Lindroth y Leymann Profesorado escuela de enfermería
(1993) (N ϭ 230)
Otros datos sobre el mobbing indican en qué contextos laborales aparece con más fre-
cuencia este fenómeno. Según Leymann (1996), el acoso psicológico en el trabajo se
produce en mayor medida en ambientes sanitarios, educativos y religiosos. Los estudios
llevados a cabo por Leymann en Suecia revelan una mayor proporción de personas
acosadas en algunas profesiones, como los trabajadores de enseñanza primaria, media o
universitaria, los de la salud (especialmente personal de enfermería), los cuidadores de
guarderías y escuelas infantiles, y los miembros de organizaciones sin ánimo de lucro o
de instituciones y organizaciones religiosas (Piñuel, 2001).
Una investigación llevada a cabo por el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Uni-
versidad de Manchester, en la que se analizaron 70 organizaciones, encontró mayor pre-
valencia de acoso psicológico en empresas dedicadas a las tecnologías de la información
y telecomunicaciones, el profesorado escolar y universitario, así como el personal de
prisiones, en el orden citado (Hoel et al., 2001; Piñuel, 2001, 2003).
Estudios desarrollados en Holanda señalan que en las organizaciones industrializa-
das se da con más frecuencia el acoso psicológico, seguido, a una considerable distancia,
por los puestos financieros y administrativos (Hubert y Van Veldhoven, 2001).
Existen discrepancias sobre si el contexto sanitario es un espacio laboral propenso
a facilitar el acoso psicológico. Diversos autores consideran que la violencia laboral en
el marco de la sanidad es significativa (Leymann, 1996), siendo las enfermeras uno de
los colectivos más afectados por mobbing (Borrás, 2002; Leymann, 1996). Sin embargo,
otros autores señalan que es prematuro hablar de que el sector sanitario favorezca la
aparición de acoso moral (Mikkelsen y Einarsen, 2001).
Hay autores que señalan que el sector público es más propenso a acarrear situacio-
nes de acoso psicológico en el trabajo que el sector privado (Vartia, 2002), aunque hay
4.5 Mobbing: aproximación al acoso psicológico en el lugar de trabajo 435
otros autores que no consideran que este aspecto esté demostrado con claridad (Einar-
sen y Skogstad, 1996; Vartia, 2002).
Antecedentes del acoso laboral
Aunque diversos estudios internacionales han identificado los distintos factores de ries-
go, las consecuencias para la salud o los grupos profesionales de mayor riesgo, el estudio
histórico de las causas y antecedentes de mobbing es reciente y siempre se ha realizado
desde un punto de vista “accidental”, esto es, buscando la causa de algo imprevisto.
Sin embargo, esto no siempre es así, pues en ocasiones el acoso está predeterminado o
condicionado desde su inicio (Escudero y Poyatos, 2004). De hecho, si está condiciona-
do desde su inicio, se trata de un fenómeno circular y, a menudo, de nada sirve buscar
quién ha originado el conflicto, pues se llega a olvidar su propia razón de ser (Escudero
y Poyatos, 2004).
El fenómeno del acoso psicológico en el contexto laboral es demasiado complejo
como para ser explicado con base en un solo elemento, pues es un conflicto claramente
multicausal (Einarsen, 2000; González Trijueque y Delgado, 2008; Mikkelsen y Einar-
sen, 2001; Pérez Bilbao et al., 2001; Rodríguez López, 2004; Zapf et al., 2003).
Chappell y Di Martino (1998) indican que, por lo general, la violencia en el trabajo
es consecuencia y resultado de una combinación de diversas variables relativas a las
personas, al entorno, a las condiciones del puesto de trabajo, a las características de inte-
racción entre los trabajadores, al clima organizacional y específico del puesto de trabajo.
Por todo ello, el origen o motivo del problema puede ser muy diverso, pero el substrato
que favorece la aparición de este tipo de conductas se encuentra ligado a dos aspectos:
la organización del trabajo y la gestión de los conflictos por parte de los superiores (Hoel
y Salin, 2003; Rodríguez López, 2004). Por tanto, para numerosos autores, el caldo
de cultivo del acoso psicológico en el lugar de trabajo no se debe a la personalidad de
acosadores y acosados, sino a la forma de organizar el trabajo y a las estrategias de pre-
cariedad del mismo, a las fórmulas de resolución de conflictos y a los estilos de mando
imperantes (Hoel y Salin, 2003).
Consecuencias en las víctimas
El mobbing es considerado un tipo de estrés social dentro del contexto laboral (Einarsen,
2000; Leymann, 1996; Niedl, 1996; Vartia, 1996; Zapf et al., 1996); de hecho, los es-
tudios realizados al respecto coinciden en señalar consecuencias negativas para la salud
de la víctima que es sometida a acoso psicológico en el trabajo (Leymann y Gustafsson,
1996; Matthiesen y Einarsen, 2001; Mikkelsen y Einarsen, 2002). Es posible identificar el
mobbing en sus fases iniciales, por lo que la prevención resultará esencial (Niedl, 1996).
Además, la identificación de actividad hostil es esencial cuando se intenta entender la
estructura del proceso de mobbing (Leymann, 1996).
436 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
Existen contradicciones a la hora de explicar si existen factores de riesgo de ser víc-
timas de acoso psicológico laboral, pero algunos autores explican que dichos factores
son: personas atípicas, muy competentes, sin red social de apoyo, mujeres embarazadas,
etc., aunque en realidad no existen características definitivas en las víctimas (Rafferty,
2001) y que toda persona puede llegar a sufrir mobbing (Leymann, 1996).
La exposición sistemática a violencia psicológica y hostigamiento laboral genera una
gran tensión en la mayoría de los trabajadores (Matthiesen y Einarsen, 2001), lo cual
produce un impacto negativo en el bienestar de la persona afectada (Niedl, 1996) y lleva
a la víctima a una posición de indefensión (Groeblinghoff y Becker, 1996). Los efectos
del acoso moral son claramente destructivos para la víctima (Leymann, 1996; Zapf et al.,
1996), y tienen un carácter incremental y acumulativo (Borrás, 2002).
Diversos estudios demuestran que el mobbing reduce la salud física y psíquica del
individuo (Mikkelsen y Einarsen, 2001), y el daño inferido a nivel psicológico es enorme
(Piñuel, 2001; Vartia, 2002). Por ejemplo, en una encuesta que la Universidad de Alcalá
de Henares realizó sobre “violencia en el entorno laboral” en mayo de 2001, se encontró
que 5.5% de la población activa encuestada declaraba padecer algún tipo de problema
psicológico atribuido al acoso psicológico laboral (Piñuel, 2001).
Las víctimas de acoso psicológico muestran un amplio rango sintomatológico
(Mikkelsen y Einarsen, 2002). Leymann (1996) señala que los efectos para las víctimas
afectan a cinco áreas fundamentalmente: la comunicación, la reputación personal, la
situación laboral, las relaciones sociales y la salud. Además, todo ello no sólo influye en
el ámbito personal, sino también afecta las esferas profesional y familiar (Piñuel, 2001),
ya que el mobbing estresa a la víctima a tal extremo que puede generar estrés en quienes
conviven con ella (Leymann, 1996), lo cual posibilita un mayor riesgo de ser despedida
(Leymann, 1996), sin olvidar la insatisfacción laboral que sufre (Vartia, 2002).
Leymann encontró la siguiente prevalencia estadística de síntomas entre las víctimas
de mobbing (Piñuel, 2001):
• Dolores de cabeza, 51%.
• Dolores de espalda, 44%.
• Problemas de sueño, 41%.
• Síntomas depresivos, 41%.
• Irritabilidad, 41%.
• Dolores cervicales, 36%.
• Problemas de concentración, 35%.
• Sueño interrumpido, 32%.
Las consecuencias del mobbing pueden ser de naturaleza muy distinta y afectar varios
ámbitos, sin olvidar, claro está, las características personales del afectado. Los síntomas
más frecuentes se relacionan con trastornos del sueño, ansiedad y estrés, hipervigilancia,
cambio en la personalidad, problemas en la relación de pareja, irritabilidad y depresión
4.5 Mobbing: aproximación al acoso psicológico en el lugar de trabajo 437
(Piñuel, 2001). Autores como Ali, Oatley y Toner (1999) señalan una relación más clara
de la sintomatología depresiva en mujeres víctimas de acoso psicológico que en hombres.
Asimismo, son habituales los sentimientos de culpabilidad e impotencia en las víc-
timas, así como el agotamiento físico y psicológico (Rodríguez, 2002). Según Bell y sus
colaboradores (2000), las principales consecuencias para la salud presentes en las vícti-
mas de mobbing son ansiedad y estrés (94%), problemas de sueño (84%), problemas de
concentración (82%), suspicacia y desconfianza (80%), obsesiones (76%), cefaleas ten-
sionales (64%) y depresión (41%). La alteración del equilibrio emocional y físico desesta-
biliza tanto a la persona que cae enferma, lo cual genera bajas laborales que son utilizadas
de manera perversa por el acosador como argumentos para incrementar la mala imagen
pública de la víctima (Piñuel, 2001).
Los efectos perniciosos para las víctimas de acoso moral pueden agruparse en seis
clases (Piñuel, 2001): a) efectos cognitivos e hiperreacción psíquica (problemas de con-
centración, apatía, irritabilidad, inseguridad, agresividad, etc.); b) síntomas psicosomá-
ticos de estrés (dolores digestivos, vómitos, falta de apetito, pesadillas, etc.); c) síntomas
de desajuste del sistema nervioso autónomo (sudoración, palpitaciones, sofocos, sequedad
en la boca, etc.); d) síntomas de desgaste físico producido por un estrés mantenido du-
rante mucho tiempo (dolores musculares, dolores cervicales, etc.); e) trastornos del sue-
ño (problemas de conciliar el sueño, interrupciones, despertar temprano, etc.), así como
f ) cansancio y debilidad (fatiga, debilidad, temblores, etcétera).
Los problemas de salud tienen su origen en la situación de estrés crónico, ansiedad
y angustia que sufre la víctima (Piñuel, 2001). Debido a la alta frecuencia y la larga du-
ración del mobbing, la víctima se encuentra sometida a un proceso sistemático de estig-
matización, lo cual genera daños sociales, psicológicos y psicosomáticos en ella (Leymann,
1996). Por ello, las personas que sufren acoso psicológico en el trabajo muestran un
impacto negativo en su bienestar, al manifestar sintomatología ansioso-depresiva, irrita-
bilidad y otras somatizaciones diversas (Mikkelsen y Einarsen, 2002; Niedl, 1996), don-
de las psicosomatizaciones son especialmente significativas (Niedl, 1996; Vartia, 2002;
Zapf et al., 1996), pues el estrés laboral está muy relacionado con la irritabilidad y la
psicosomatización (Zapf et al., 1996). La exposición a un hostigamiento laboral también
está asociada a niveles de depresión, ansiedad y agresividad elevados (Einarsen, 2000),
así como a la presencia de problemas cardiovasculares (Vartia, 2002). Por tanto, es lógi-
co que la víctima deje la empresa o reduzca su compromiso hacia ella (Niedl, 1996).
Las consecuencias para la salud ocasionadas por mobbing son progresivas y por lo
general cada vez más graves (Borrás, 2002; Rayner y Cooper, 2003). Las víctimas habi-
tualmente pasan por algunas fases de mobbing, a no ser que abandonen la empresa o
dispongan de factores de protección que impidan su proceso de victimización. Entre los
factores de resistencia podemos encontrar la buena forma física y mental, la confianza en
sí mismo, la consideración del entorno, el apoyo social, la estabilidad económica, la bús-
queda de un margen de maniobra para no encontrarse sin salida y la ayuda profesional
en caso de considerarse necesario (Borrás, 2002; Piñuel, 2001). Si la víctima no posee
438 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
estos factores de protección, es lógico que entre en un periodo de deterioro y aislamien-
to, en el cual comienzan a sucederse problemas de salud que proceden de la alteración
de su equilibrio socioemotivo y psicofísico (Piñuel, 2001). Borrás (2002) propone la
evolución del problema en cuatro fases:
Primera fase: Aparecen perplejidad y dudas en la persona sometida al acoso. El
trabajador percibe algo extraño en su ambiente laboral, pero no logra precisar qué
ocurre con exactitud.
Segunda fase: Aparecen sentimientos de culpabilidad, asociados a depresión reac-
tiva, baja autoestima, tristeza, apatía, sentimientos de desesperanza y pérdida de la
ilusión, las cuales son características propias de una depresión exógena.
Tercera fase: La sintomatología depresiva se hace crónica, aparecen síntomas de an-
siedad asociados y numerosas quejas somáticas.
Cuarta fase: Situación de aislamiento. Se dice que la causa de los problemas es la
personalidad de la víctima y aparecen sentimientos de vergüenza.
Otros autores, como González de Rivera et al. (2003), señalan la evolución del conflicto
del mobbing del siguiente modo: inicialmente se da la fase de autoafirmación, donde pre-
dominan síntomas de ansiedad, inquietud y alteraciones del sueño. Después, comienza
a desarrollarse un desconcierto en la víctima, que se manifiesta con dudas acerca de lo
que está sucediendo en realidad. Posteriormente aparece la etapa depresiva, donde la au-
toestima de la víctima se deteriora de manera significativa, se pierde eficacia y comienza
el proceso de aislamiento y evitación. En la cuarta fase, también denominada traumática,
los problemas de estrés y ansiedad, así como la presencia de ideas obsesivas, se hacen
evidentes, pues la situación comienza a afectar la esfera familiar de la víctima. Por últi-
mo, hay una quinta fase, llamada estabilización crónica, en la que las bajas del trabajador
son habituales (figura 1).
La excesiva magnitud o duración del acoso moral en el trabajo puede agravar de
manera considerable la sintomatología presentada por las víctimas (Leymann, 1996).
Algunos autores señalan que las personas más afectadas muestran fobias específicas,
importantes preocupaciones por la salud (Matthiesen y Einarsen, 2001) y cuadros de
ansiedad generalizada (Leymann y Gustafsson, 1996; Matthiesen y Einarsen, 2001).
Otra consecuencia es el consumo farmacológico en víctimas de mobbing, sobre todo para
combatir las dificultades para dormir (Rodríguez, 2002; Vartia, 2002).
Leymann explica que el TEPT (trastorno por estrés postraumático) es quizá el diag-
nóstico correcto en 95% de los individuos más gravemente sometidos (Leymann y Gus-
tafsson, 1996). Otros autores coinciden en señalar el TEPT como una grave consecuencia
para la salud en las víctimas de mobbing (Einarsen, 2000; Groeblinghoff y Becker, 1996;
Vartia, 2002). Leymann y Gustafsson (1996) sugieren que la sintomatología presente en
estas víctimas coincide con cuadros típicos de TEPT, ya que la persona ha sido testigo de
una experiencia extrema de difícil superación, se revive el acontecimiento traumático,
4.5 Mobbing: aproximación al acoso psicológico en el lugar de trabajo 439
Fases clínicas Clínica del victimizado Fases organizativas
Autoafirmación
Inquietud, ansiedad, Conflicto
Desconcierto agresividad moderada, Estigmatización
caben alts. del sueño
Duda sobre su versión.
Duda sobre su situación.
Menor confianza.
Peores síntomas fase 1.
Depresivo Pierde eficacia, autoestima,
motivación; se culpabiliza;
nuevas estrategias conductuales;
aislamiento y evitación
Traumático Estrés-ansiedad. Intervención
Intrusiones obsesivas.
Conflictos familiares.
Aumento grande de bajas; Eliminación
empeora cerca del alta;
Estabilización crónica pensamiento focalizado;
temor a lugar y recuerdos;
“está ido” (memoria,
concentración...)
Fuente: González de Rivera, 2003.
Figura 1. Fases clínicas del mobbing.
las víctimas realizan esfuerzos por evitar pensamientos asociados al tema, se muestran
hipersensibles y alguno de estos síntomas se manifiesta durante al menos un mes. Cuan-
do surge un TEPT se producen cambios en la personalidad de la víctima como síntoma
de un trastorno mental mayor (Leymann, 1996).
Para Groeblinghoff y Becker (1996) la evolución de las víctimas que han sufrido
hostigamientos más severos sería en un principio como un TEPT, pero después de un año
o dos de padecer mobbing con un cuadro de ansiedad generalizada, y en caso de que la
víctima siga siendo sometida a un acoso psicológico significativo, puede caerse en una
depresión y una alteración irreversible de la personalidad.
Otro aspecto que no debe olvidarse es que las conductas agresivas o autoagresi-
vas que experimentan algunas víctimas de mobbing pueden tener extremas consecuen-
cias (Leymann, 1990; Niedl, 1996). De hecho, numerosos autores han considerado el
suicidio como la consecuencia más extrema del acoso moral en el trabajo (Leymann,
1996; López García y Camps del Saz, 1999; Rodríguez, 2002; Vartia, 2002). Como se
describió antes, en Suecia se habla de que entre 7 y 17% de las estadísticas de suicidio
son originadas por mobbing.
440 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
La sintomatología que se describe es amplia y variada, y como se trata de un pro-
blema con trascendencia legal debe ser demostrado por el facultativo dentro de sus
posibilidades, que no son otras que las clínicas (Borrás, 2002). El psicólogo o psiquia-
tra que se enfrente a esta problemática deberá saber diferenciar a la perfección si se trata
de mobbing o de otras situaciones comunes en los contextos laborales; para ello, resul-
ta esencial realizar una rigurosa anamnesis (que abarque aspectos relacionados con la
vida laboral de la persona peritada) y una precisa exploración clínica (para detectar sin-
tomatología y ver si son coherentes con una situación de acoso psicológico).
En cuanto a la utilización de instrumentos psicotécnicos que faciliten la evaluación
de mobbing destacan el LIPT (Leymann Inventory of Psychological Terrorization), con una
versión modificada y traducida al castellano por González de Rivera (2003), y otros
dos cuestionarios breves utilizados en estudios internacionales, como el WHS (Work Ha-
rassment Scale), desarrollado en 1992 por Björkqvist, Österman y Hjelt-Bäck, y el NAQ
(Negative Act Questionnaire), realizado por Einarsen y Raknes en 1997. En caso de que
sea requerida la emisión de un dictamen pericial, la objetividad debe primar a la hora de
realizar un informe (Borrás, 2002), ya que deberá establecer una relación de causalidad
entre un hostigador y las consecuencias para la salud de la víctima. Además, debe te-
nerse en cuenta que las causas de este tipo de alteraciones suelen ser múltiples y difusas
(Borrás, 2002), lo cual dificulta su evaluación.
En el cuadro 2 se muestra la evaluación de una víctima de mobbing propuesta por
González de Rivera (2003).
Cuadro 2. Datos para la valoración de psicoterrorizado.
1. Evaluación del riesgo 678Factores de riesgo 678 Organizativos
2. Planificación Individuales
Del entorno
3. Seguimiento médico-Vigilancia de la salud
4. Concausas/Factores favorecedores
5. Diagnóstico diferencial con situaciones que pueden ser consecuencia de psicoterror,
o pueden hacerse pasar como tales
a) Estrés postraumático i) Personalidad antisocial
b) Depresión/Manía j) Neurosis de renta
c) Trastorno adaptativo crónico k) Trastorno facticio
d) Reacción vivencial anormal l) Trastornos somatoformes
e) Drogodependencias m) Síntomas psicosomáticos
f ) Trastornos por ansiedad n) Catatonia, mutismo, alucinación, fugas...
g) Autolesión/Lesión consentida o) Simulación
h) Pseudología fantástica p) Síndromes orgánicos de la personalidad
4.5 Mobbing: aproximación al acoso psicológico en el lugar de trabajo 441
Personalidad y mobbing
El papel de la personalidad en relación con el mobbing ha sido tratado de diversas for-
mas (Vartia, 2002). Las hipótesis sobre la personalidad respecto del acoso moral han
sido aún poco estudiadas (Matthiesen y Einarsen, 2001). Cualquier persona puede pa-
decer acoso moral en su puesto de trabajo, no es la personalidad la que determina
la victimización por mobbing (Leymann, 1996), de modo que no puede afirmarse que
exista un perfil psicológico que predisponga a una persona a ser víctima de acoso u
hostigamiento en su lugar de trabajo (Leymann, 1996). Contrario a lo que sucede con
el victimario, no se puede hablar de una personalidad concreta en las víctimas de acoso
psicológico (Borrás, 2002).
Sin embargo, algunos autores consideran que ciertas personalidades presentan un
factor de vulnerabilidad para ser víctimas de mobbing (Vartia, 2002) y en varios estudios
se ha encontrado que las víctimas tienen una autoimagen pobre y problemas de ansiedad
en las relaciones sociales (Matthiesen y Einarsen, 2001).
Si bien la mayoría de los autores no consideran la personalidad premórbida como
un factor de vulnerabilidad para sufrir acoso moral, sí se habla de cambio en la persona-
lidad como consecuencia del proceso de victimización (Piñuel, 2001).
Según Leymann y Gustafsson (1996), los cambios de la personalidad más habituales
en las víctimas son de tipo obsesivo (hostilidad, suspicacia, hipersensibilidad, etc.) y
depresivo (sentimientos de vacío, desesperanza, pérdida de la capacidad para experi-
mentar placer, etc.), aunque también aparecen otros síntomas menos específicos, como
la tendencia al aislamiento y el tener una actitud cínica.
Efectos característicos, según Piñuel (2001), son la actitud hostil y suspicaz hacia
el entorno, un sentimiento crónico de nerviosismo, hipersensibilidad, desesperanza, di-
ficultades para disfrutar y riesgo para presentar conductas adictivas. Sin duda, todas
ellas son reacciones de hipervigilancia habituales en cualquier persona que enfrenta una
situación de acoso (Piñuel, 2001). A nivel clínico, son claras las diferencias entre un
cuadro clínico de tipo paranoide y una reacción al estrés continuado consistente en hi-
pervigilancia (Piñuel, 2001). La hipervigilancia es una respuesta (fundada en la realidad)
a un acontecimiento externo que reviste la forma de un ataque personal con amenaza
de daño para la víctima y mejora en la medida en que la persona se mantiene fuera del
contexto hostil. Es decir, constituye una respuesta adaptativa al entorno.
Algunos especialistas en el tema señalan una importante relación entre las víctimas
de acoso moral en el trabajo y factores de personalidad, como el neuroticismo y una
pobre autoimagen (Matthiesen y Einarsen, 2001; Vartia, 1996). También hay que indicar
que Coyne, Seigne y Randall (2000), a partir de la teoría de los Big Five de personali-
dad, hallan en las víctimas de mobbing bajas puntuaciones en extraversión (Matthiesen y
Einarsen, 2001).
En 1995, Gandolfo realiza un estudio en Estados Unidos con el MMPI-2 (Minnesota
Multiphasic Personality Inventory) con el propósito de evaluar las consecuencias en la per-
442 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
sonalidad que se detectaban en las víctimas de mobbing. Con este estudio se encontraron
elevaciones en la tríada neurótica (hipocondría, depresión e histeria de conversión),
con PT en cerca de 70 puntos; y también se aprecian PT próximas a los 65 puntos en la
escala F (incoherencia) y en las escalas de paranoia, psicastenia y esquizofrenia (Matthie-
sen y Einarsen, 2001). Este elevado perfil obtenido en el MMPI-2 de Gandolfo coincide
plenamente con los resultados del estudio llevado a cabo cinco años más tarde por la
Universidad de Bergen (Noruega), donde podemos observar resultados con las mismas
características (Matthiesen y Einarsen, 2001).
A modo de conclusión, en la figura 2 se expone un modelo multifactorial explicativo
del fenómeno del acoso psicológico en el lugar de trabajo.
Factores culturales y socioeconómicos
Factores Acción de la organización: Consecuencias
para la
organizacionales • Tolerancia vs. Intolerancia
organización
inhibidores del
Consecuencias
comportamiento para la víctima
agresivo Conductas Respuestas de la
de acoso víctima ante el
Conductas percibidas acoso:
de acoso del • Conductuales
por la • Cognitivas
acosador víctima • Fisiológicas
Antecedentes • Emocionales
individuales,
contextuales y Características individuales de la víctima:
sociales del • Factores demográficos y sociales
• Personalidad
comportamiento • Estrategias de afrontamiento
agresivo
• Habilidades sociales
• Apoyo social
• Estado anterior / vulnerabilidad
Fuente: Zapf, Einarsen, Hoel y Vartia, 2003.
Figura 2. Modelo multifactorial explicativo del mobbing.
Evaluación pericial de la víctima
La evaluación pericial de cualquier supuesto caso de acoso psicológico en el lugar de tra-
bajo, debería ser multidisciplinario e incluir una intervención técnica de distintos pro-
fesionales (médicos, psicólogos, técnicos en prevención de riesgos laborales, delegados
4.5 Mobbing: aproximación al acoso psicológico en el lugar de trabajo 443
de prevención), tanto pertenecientes a la propia organización laboral como ajenos a ella,
con la finalidad de valorar los diversos aspectos de interés a considerar, como el propio
lugar de trabajo y el/los supuesto/s acosador/es, y no sólo contemplar la evaluación de
la víctima acosada.
Sin embargo, a menudo, y dadas las propias características del mobbing (donde la
organización laboral tiende a negar la existencia del problema), el profesional que evalúa
este tipo de casos sólo podrá evaluar de manera directa al trabajador acosado, con las li-
mitaciones técnicas correspondientes, situación que siempre debe reconocer el perito que
aborde el caso (González Trijueque, 2007a, 2007b). En realidad, resulta frecuente
que, cuando se lleva a cabo la evaluación de una situación de mobbing, sólo pueda ex-
plorarse la perspectiva de la víctima, con las consecuentes limitaciones, por lo que será
de especial importancia tener acceso a documentación propia de la organización laboral
(informes sobre clima laboral, protocolos de actuación ante supuestos de acoso labo-
ral, planes de acción preventiva sobre riesgos psicosociales y formación de directivos,
mandos intermedios y empleados sobre dichos riesgos del contexto laboral, escritos
realizados por el trabajador a la organización exponiendo su situación).
La evaluación técnica del acoso psicológico en el lugar de trabajo resulta compleja y
deberá incluir numerosos aspectos, como la situación de acoso descrita por la víctima,
las características de la organización laboral donde se ha llevado a cabo la conducta de
acoso y la evaluación de las distintas personas implicadas, víctima y victimario incluidos
(Padial y De la Iglesia, 2002).
La mayor dificultad a la hora de valorar pericialmente un caso de acoso laboral se
halla en alcanzar una objetivización del problema (intensidad, gravedad, duración) y en
poder establecer un nexo causal entre las conductas de acoso referidas y la posible psi-
copatología desarrollada a raíz de las mismas (Borrás, 2002; Ege, 2002; Jáuregui, 2007;
Llaneza, 2005; Soria y Garrido, 2005), ya que el objetivo del informe pericial es de-
mostrar que el trabajador acosado ha estado expuesto a factores de riesgo psicosociales
relacionados con las relaciones interpersonales establecidas en su lugar de trabajo y que
dicha situación ha ocasionado daños psicofísicos objetivables mediante datos clínicos
(Llaneza, 2005).
En el caso de que sea requerida la emisión de un dictamen pericial, la objetividad
debe primar cuando se realice el informe (Borrás, 2002; Ege, 2002; González Trijueque,
2007b), ya que deberá establecer la relación de causalidad entre las conductas cometidas
por el acosador y las consecuencias derivadas para la salud de la víctima acosada (Pa-
dial y De la Iglesia, 2002). Además, hay que tener en consideración que las causas que
originan este tipo de alteraciones suelen ser múltiples y difusas (Borrás, 2002; González
Trijueque, 2007a), lo cual dificulta aún más la evaluación técnica.
Con todo, no debe obviarse que la ausencia de psicopatología en la persona que está
siendo sometida a peritaje no descarta que haya sido sometida a una situación de acoso
laboral, por lo que el jurista está obligado a valorar la existencia de un posible daño mo-
ral aún sin evidencias de daño psíquico (González Trijueque, 2007a, 2007b). Asimismo,
444 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
siguiendo a González Trijueque (2007a, 2007b) en los casos donde el trabajador aco-
sado presente un cuadro psicopatológico, el perito deberá señalar si éste resulta com-
patible con la situación de hostigamiento descrita (haciendo referencia a aspectos de la
victimología como el estado anterior, la vulnerabilidad y la existencia de concausas) o,
por el contrario, si los indicadores clínicos no son propios de una situación de mobbing
(lo cual tampoco descarta la existencia de una situación de acoso y se deberá valorar la
incidencia de la causa de estrés descrita en la patología presente).
Para López y Camps (1999), los datos adecuados para realizar una valoración de mo-
bbing precisa, son realizar una exhaustiva anamnesis sociolaboral y un correcto análisis
del puesto de trabajo de la persona acosada, así como realizar una descripción crono-
lógica de los acontecimientos, considerar aspectos como el sexo, la edad, la antigüedad
y la posición dentro de la organización y en organizaciones anteriores, la duración y
frecuencia de la sintomatología, el historial psiquiátrico de la persona acosada, las im-
plicaciones laborales, familiares y sociales de la situación actual, y el cumplimiento de la
definición mobbing en su frecuencia y duración.
En la misma línea, Pérez-Bilbao y sus colegas (2001) señalan que los datos adecua-
dos para obtener un “diagnóstico” correcto de la situación de mobbing, encaminado a un
tratamiento eficaz son: a) anamnesis sociolaboral, b) análisis del puesto de trabajo, c) des-
cripción cronológica de los acontecimientos, d) variables individuales (sexo, edad) y
trayectoria profesional, e) indicadores clínicos, f ) utilización de cuestionarios específicos
sobre acoso (LIPT-60, NAQ-R, Escala Cisneros), g) consecuencias del acoso en el afectado
(laborales, familiares y sociales), h) cumplimiento de la definición de mobbing en sus
aspectos de frecuencia y temporalidad e i) detección de adicciones o psicopatologías
previas como factores de vulnerabilidad.
Padial y De la Iglesia (2002) proponen que, para realizar una correcta valoración
donde se establezca una relación de causalidad entre la situación de acoso y el daño psi-
cológico infligido, es necesario alcanzar, antes que nada, un “diagnóstico de sospecha”
antes de llegar a un “diagnóstico de certeza” definitivo. Dicho “diagnóstico de sospe-
cha” debe alertar al perito ante situaciones como: a) existencia de psicosomatizaciones
o síntomas físicos sin causa orgánica padecidos en trabajadores sanos hasta la fecha,
b) ausencia de antecedentes de trastornos de la personalidad que pudieran haber provo-
cado inadaptación al entorno laboral con carácter previo a las conductas de acoso, c) la
preparación del trabajador en su esfera profesional y social (en este sentido el perito
debe indagar en la biografía personal y profesional del evaluado, pues si el acoso ha sido
prolongado es posible que la víctima sólo recuerde las últimas fases, lo cual puede hacer
que la patología generada por el acoso se confunda con una patología previa) y d) el
perito, ante el binomio trabajador exitoso-somatizaciones, debe recabar información
sobre el grado de deterioro de la comunicación en el trabajo.
Una vez realizado el “diagnóstico de sospecha” y comprobados los distintos pará-
metros clínicos (tanto somáticos como psíquicos), así como los parámetros laborales y
sociofamiliares, sólo resta realizar un “diagnóstico diferencial” –pero no en el sentido
4.5 Mobbing: aproximación al acoso psicológico en el lugar de trabajo 445
clínico del concepto– con otros cuadros psicosociales que pueden confundir la valora-
ción técnica (el síndrome de fatiga crónica, el estrés laboral, el síndrome de burnout y el
acoso sexual en el lugar de trabajo (Borrás, 2002; Padial y De la Iglesia, 2002; González
Trijueque, 2007b).
Por último, cabe señalar la importancia (como en cualquier valoración pericial de
una víctima) de valorar la posibilidad de que la persona sometida a peritaje presente una
simulación o sobresimulación sintomática; de hecho, todos los textos relacionados con
las ciencias forenses coinciden en que la diferencia del simulador con personas realmen-
te enfermas estriba, dentro del campo psico-médico-legal, en que el simulador finge una
patología que no tiene con voluntariedad consciente de fraude (González de Rivera y
López-García, 2003; Esbec y Gómez-Jarabo, 2000).
Los indicadores de simulación que debe valorar el perito en un supuesto caso de
mobbing son: a) la existencia de un incentivo externo significativo (habitualmente econó-
mico), b) el cuadro psicopatológico expresado no encaja en la dinámica habitual de la al-
teración, c) la persona muestra su incapacidad para trabajar pero mantiene su capacidad
para el ocio, d) el pseudoacosado puede tratar de evitar una valoración especializada (a
menos que sea esencial para obtener el beneficio pretendido), e) se detectan disparida-
des significativas entre las distintas pruebas psicométricas administradas (tanto entre sí
mismas como con la sintomatología aludida), f ) el simulador puede parecer evasivo en
el momento de la exploración o declinar su cooperación en procedimientos diagnósti-
cos o en tratamientos prescritos (incluyendo los psicoterapéuticos), g) se detectan ras-
gos de inmadurez e indicadores de escasa honradez, codicia y marcada actitud litigante,
h) la tenacidad en la persecución de los fines ligados al proceso judicial contrastan con el
estado incapacitante alegado, i) presencia de cuadros experimentados (metasimulación,
sobresimulación) o conocidos cercanos al interesado, j) el pseudoacosado suele hallarse
molesto, intranquilo, malhumorado, susceptible, resentido o poco colaborador y k) exis-
ten inconsistencias evidentes en la sintomatología presentada por el simulador.
Otros criterios, como una trayectoria profesional desfavorable, absentismo laboral,
bajo rendimiento, hipomotivación laboral e incluso marginalidad social dentro del en-
torno laboral, no son indicadores válidos de simulación (González de Rivera y López-
García, 2003).
Referencias
Adams, A. (1992). Bullying at work. How to confront and overcome it. Londres: Virago Press.
Ali, A., Oatley, K. y Toner, B. B. (1999). Emotional abuse as a precipitating factor for depression
in women. Journal of emotional abuse, 1(4), 1-14.
Almodóvar, M. A. et al. (2003). Psicosociología del trabajo. Madrid: Instituto Nacional de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo.
Ausfelder, T. (2002). Mobbing. El acoso moral en el trabajo. Prevención, síntomas y soluciones. Bar-
celona: Océano.
446 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
Barón, M., Munduate, L. y Blanco, M. J. (2003). La espiral del mobbing. Papeles del Psicólogo, vol.
23, núm. 84, 71-82.
Benavides, F. G., Ruiz Frutos, C. y García García, A. M. (1998). Salud Laboral. Conceptos y Técnicas
para la Prevención de Riesgos Laborales. Barcelona: Masson.
Borrás, L. (2002). Opinión y actualidad: El “mobbing” o acoso moral en el trabajo. Psicopatología
Clínica Legal y Forense, 2(2), 113-120.
Brodsky, C. M. (1976). The harassed worker. Toronto: Lexington Books.
Ces García, E. M. (2002). El mobbing, un nuevo riesgo laboral a prevenir en la Unión Europea.
La sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de enero de 2002. Revista del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, 37, 205-218.
Chima, F. O. (1999). Perceived emotional maltreatment factors of African Americans in the work
place. Journal of emotional abuse, 1(4), 37-52.
Código Civil Español (2000). Pamplona: Aranzadi.
Código Penal Español (2000). Pamplona: Aranzadi.
Cortina, L. M., Magley, V. J. y Lim, S. G. (2002). Individual differences in responses to incivility
in the workplace. En P. J. Moberg (dir.), Workplace abuse, aggression, bullying and incivility:
Conceptual integration and empirical insights. Paper presented at the Annual Meeting of the
Academy of Management, Denver, Colorado.
Davenport, N., Schwartz, R. D. y Elliott, G. P. (2002). Mobbing. Emotional abuse in the American
Workplace. Ames, IO: Civil Society Publishing.
Di Martino, V. y Musri, M. (2001). Guidance for prevention of stress and violence at the workplace.
Kuala Lumpur: Ministry of human resources of Malaysia.
Di Martino, V., Hoel, H. y Cooper, C. L. (2003). Preventing violence and harassment in the workplace.
Dublín: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
Ege, H. (2002). La valutazione peritale del danno da mobbing. Milano: Giuffré Editore.
Einarsen, S. y Skogstad, A. (1996). Bullying at work: Epidemiological findings in public and pri-
vate organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 185-201.
Einarsen, S. (2000). Harassment and bullying at work: A review of the Scandinavian approach.
Agression and violent behaviour, 5(4), 379-401.
Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D. y Cooper, C. L. (2003). The concept of bullying at work: The
European tradition. En S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf y C. L. Cooper (eds.), Bullying and
emotional abuse in the workplace. International perspectives in research and practice. London:
Taylor and Francis.
Esbec, E. y Gómez-Jarabo, G. (2000). Psicología Forense y Tratamiento Jurídico Legal de la Dis-
capacidad. Madrid: Edisofer.
Escudero, J. F. y Poyatos, G. (2004). Mobbing: Análisis multidisciplinar y estrategia legal. Barcelona:
Bosch.
Gandolfo, R. (1995). MMPI-2 profiles of workers compensation claimants who present with claim-
ant of harassment. Journal of Clinical Psychology, 51(5), 711-715.
González de Rivera, J. L. y López-García, J. A. (2003). La valoración médico-legal del mobbing o
acoso laboral. Psiquis: Revista de Psiquiatría, Psicología y Psicosomática, 24(3), 5-12.
González de Rivera, J. L. y Rodríguez-Abuin, M. (2003). Cuestionario de estrategias de acoso psi-
cológico: El LIPT-60. Encontrado el 24 de febrero de 2003 en http://www.psiquiatria.com/
articulos/psiquiatria_legal/10729/
4.5 Mobbing: aproximación al acoso psicológico en el lugar de trabajo 447
González Trijueque, D. (2004). El acoso psicológico en el contexto laboral: consideraciones técnicas y
adaptación de un instrumento para su evaluación. Diploma de Estudios Avanzados. Universi-
dad Complutense de Madrid.
González Trijueque, D. (2007a). El acoso psicológico en el lugar de trabajo: epidemiología, caracte-
rísticas psicosociales y repercusiones forenses. Tesis doctoral. Dir.: Dr. José Luis Graña Gómez.
Facultad de Psicología. Universidad Complutense de Madrid.
González Trijueque, D. (2007b). El acoso psicológico en el lugar de trabajo: una aproximación
desde la psicología forense. Psicopatología Clínica Legal y Forense, vol. 7, 41-62.
González Trijueque, D. y Delgado, S. (2008). El acoso psicológico en el lugar de trabajo: antece-
dentes organizacionales. Boletín de Psicología, 93, 7-20.
González Trijueque, D. y Graña, J. L. (2007). El acoso psicológico en el lugar de trabajo: análisis des-
criptivo en una muestra de trabajadores. Psicopatología Clínica, Legal y Forense, 7(1), 63-76.
González Trijueque, D. y Graña, J. L. (2009). El acoso psicológico en el lugar de trabajo: preva-
lencia y análisis descriptivo en una muestra multiocupacional. Psicothema, 21(2), 293-298.
Groeblinghoff, D. y Becker, M. (1996). A case study of mobbing and the clinical treatment of
mobbing victims. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 277-293.
Hathaway, S. R. y McKinley, J. C. (1999). Inventario multifásico de la personalidad de Minnesota-2.
Manual. Madrid: TEA Ediciones.
Hirigoyen, M. F. (2001). El acoso moral en el trabajo. Distinguir lo verdadero de lo falso. Barcelona:
Paidós.
Hoel, H. y Cooper, C. L. (2000). Destructive conflict and bullying at work. Manchester: UMIST.
Hoel, H. y Cooper, C. L. y Faragher, B. (2001). The experience of bullying in Great Britain: The
impact of organizational status. European Journal of Work and Organizational Psychology, 10
(4), 443-465.
Hoel, H. y Salin, D. (2003). Organisational antecedents of workplace bullying. En S. Einarsen, H.
Hoel, D. Zapf y C. L. Cooper (eds.), Bullying and emotional abuse in the workplace. International
perspectives in research and practice. Londres: Taylor and Francis.
Hoel, H., Einarsen, S. y Cooper, C. L. (2003). Organisational effects of bullying. En S. Einarsen,
H. Hoel, D. Zapf y C. L. Cooper (eds.), Bullying and emotional abuse in the workplace. Interna-
tional perspectives in research and practice. Londres: Taylor and Francis.
Hogh, A. y Dofradottir, A. (2001). Coping with bullying in the workplace. European Journal of
Work and Organizational Psychology, 10(4), 485-495.
Hubert, A. B. y Van Veldhoven, M. (2001). Risk sectors for undesirable behaviour and mobbing.
European Journal of Work and Organizational Psychology, 10(4), 415-424.
Jáuregui, I. (2007). Psicopatología e incapacidad laboral. Madrid: Grafema.
Lewis, M. (2001). Bullying in nursing. Nursing Standard, 15, 45, 39-42.
Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work. European Journal of
Work and Organizational Psychology, 5(2), 165-184.
Leymann, H. y Gustafsson, A. (1996). Mobbing at work and the development of post-traumatic
stress disorder. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 251-275.
Liefooghe, A. y Mackenzie, K. (2001). Accounts of workplace bullying: The role of the organiza-
tion. European Journal of Work and Organizational Psychology, 10(4), 375-392.
Llaneza, F. J. (2005). La ergonomía forense: pruebas periciales en prevención de riesgos laborales.
Valladolid: Lex Nova.
448 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
López García, J. A. y Camps del Saz, P. (1999). Aspectos clínicos y prevención del psicoterror
laboral. Mapfre Medicina, 10, 253-260.
Matthiesen, S. B. y Einarsen, S. (2001). MMPI-2 configurations among victims of bullying at work.
European Journal of Work and Organizational Psychology, 10 (4), 467-484.
Mikkelsen, E. G. y Einarsen, S. (2001). Bullying in danish work-life: Prevalence and health cor-
relates. European Journal of Work and Organizational Psychology, 10(4), 393-413.
Mikkelsen, E. G. y Einarsen, S. (2002). Relationships between exposure to bullying at work and
psychological and psychosomatic health complains: The role of state negative affectivity
and generalized self-efficacy. Scandinavian Journal of Psychology, 43, 397-405.
Moreno-Jiménez, B., Rodríguez, A., Garrosa, E. y Morante, M. E. (2004). Acoso psicológico en
el trabajo: una aproximación organizacional. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organi-
zaciones, 20(3), 277-289.
Mota, J. F. (1994). La enfermedad mental en el derecho del trabajo y seguridad social. En S. Del-
gado (dir.), Psiquiatría Legal y Forense. Madrid: Colex.
Niedl, K. (1996). Economic and personnel development implications. European Journal of Work
and Organizational Psychology, 5(2), 239-249.
OMS (2000). Clasificación Internacional de las Enfermedades. Trastornos Mentales y del Comporta-
miento (CIE-10). Madrid: Editorial Panamericana.
Padial, O. y De la Iglesia, M. (2002). El mobbing como enfermedad de trabajo. Lan Harremanak.
Revista de Relaciones Laborales, 7, 231-240.
Pérez Bilbao, J., Nogareda, C., Martín Daza, F. y Sancho, T. (2001). Mobbing, violencia física y acoso
sexual. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Petiziol, A. (2002). El drama del mundo laboral: el mobbing. Psicopatología, 22(4), 201-212.
Piñuel, I. (2001). Mobbing. Cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo. Santander: Sal Terrae.
Piñuel, I. (2003). Mobbing. Manual de autoayuda. Claves para reconocer y superar el acoso psicológico
en el trabajo. Madrid: Aguilar.
Piñuel, I. y Oñate, A. (2002). La prevalencia del mobbing o acoso psicológico en el trabajo en
España. Resultados del Barómetro Cisneros II sobre violencia en el entorno laboral. Lan Ha-
rramanak. Revista de Relaciones Laborales, 7, 35-62.
Piñuel, I. y Oñate, A. (2006). La evaluación y diagnóstico del mobbing o acoso psicológico en la
organización: el barómetro Cisneros. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones,
22(3), 309-332.
Rafferty, C. (2001). Workplace bullying issues paper. Brisbane: Queensland Workplace Bullying
Taskforce.
Rayner, C. y Cooper, C. L. (2003). The black hole in bullying at work. International Journal of
Management and Decision Making, 4(1), 47-64.
Resch, M. y Schubinski, M. (1996). Mobbing: Prevention and management in organizations.
European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 295-307.
Rodríguez, N. (2002). Mobbing. Vencer el acoso moral. Barcelona: Planeta.
Rodríguez López, P. (2004). El acoso moral en el trabajo. La responsabilidad en el acoso moral en el
trabajo. Madrid: Dijusa.
Rogers, K. A. y Chappell, D. (2004). Prevención y respuesta a la violencia en el trabajo. Informes OIT.
Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
4.5 Mobbing: aproximación al acoso psicológico en el lugar de trabajo 449
Salin, D. (2001). Prevalence and forms of bullying among business professionals: A comparison
of two different strategies for measuring bullying. European Journal of Work and Organiza-
tional Psychology, 10(4), 425-441.
Soria, M. A. y Garrido, E. (2005). El acoso psicológico laboral (mobbing). En M. A. Soria (coord.),
Manual de psicología jurídica e investigación criminal. Madrid: Pirámide.
Tejero, R., Graña, J. L., Muñoz Rivas, M. y Peña, M. E. (2002). Consideraciones sobre el síndrome
de “Burnout” como una forma de estrés laboral. Jurisprudencia y legislación relacionadas.
Psicopatología Clínica Legal y Forense, 2(1), 95-115.
Vartia, M. (1996). The sources of bullying: Psychological work environment and organizational
climate. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 203-214.
Vartia, M. (2002). Workplace bullying. A study on the work environment, well-being and health. En-
contrado el 1 de abril de 2003 en http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/psyko/vk/vartia-
vaananen/workplac.pdf
WHO (World Health Organization) & ILO (International Labour Organization) (2000). Mental
health and work: Impact, issues and good practice. Geneve: WHO.
Zapf, D., Knorz, C. y Kulla, M. (1996). On the relationship between mobbing factors and job
content, social work environment and health outcomes. European Journal of Work and Or-
ganizational Psychology, 5(2), 215-237.
Zapf, D. y Einarsen, S. (2001). Bullying in the workplace: Recent trends in research and practice.
European Journal of Work and Organizational Psychology, 10 (4), 369-373.
Zapf, D., Einarsen, S., Hoel, H. y Vartia, M. (2003). Empirical findings on bullying in the work-
place. En S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf y C. L. Cooper (eds.), Bullying and emotional abuse in
the workplace. International perspectives in research and practice. Londres: Taylor and Francis.
Zapf, D. y Einarsen, S. (2003). Individual antecedents of bullying: victims and perpetrators. En S.
Einarsen, H. Hoel, D. Zapf y C. L. Cooper (eds.), Bullying and emotional abuse in the workplace.
International perspectives in research and practice. Londres: Taylor and Francis.
450 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
Anexo
LIPT–60 © Leymann Inventory of Psychological Terrorization2
A continuación hay una lista de situaciones o conductas de acoso que usted puede haber
sufrido en su trabajo. Marque con una cruz (✗) el grado de acoso que ha experimentado,
donde cero (0) significa que no ha experimentado esa conducta en absoluto; el uno (1),
que la ha experimentado poco; el dos (2), que la ha experimentado moderadamente; el
tres (3), que la ha experimentado mucho y el cuatro (4), que la ha experimentado de
una manera extrema.
01. Sus superiores no lo dejan expresarse o decir lo que tiene que decir. 0 1 2 3 4
02. Lo interrumpen cuando habla. 01234
03. Sus compañeros le ponen obstáculos para expresarse o no lo dejan 01234
hablar.
04. Le gritan o regañan en voz alta. 01234
05. Critican su trabajo. 01234
06. Critican su vida privada. 01234
07. Recibe llamadas telefónicas amenazantes, insultantes o acusadoras. 0 1 2 3 4
08. Recibe amenazas verbales. 01234
09. Recibe escritos y notas amenazadoras. 01234
10. No lo miran o, cuando lo hacen, es con desprecio o gestos de rechazo. 0 1 2 3 4
11. Ignoran su presencia y no responden a sus preguntas. 01234
12. La gente ha dejado o está dejando de dirigirse o de hablar con usted. 0 1 2 3 4
13. No consigue hablar con nadie o lo evitan. 01234
14. Le asignan un lugar de trabajo que le mantiene aislado del resto de 01234
sus compañeros.
15. Prohíben a sus compañeros que hablen con usted. 01234
16. En general, es ignorado y tratado como si fuera invisible. 01234
17. Lo calumnian y murmuran a sus espaldas. 01234
18. Hacen circular rumores falsos o infundados sobre usted. 01234
19. Es puesto en ridículo o se burlan de usted. 01234
20. Es tratado como si fuera un enfermo mental o lo dan a entender. 01234
2 Versión modificada y adaptada al español por González de Rivera.
4.5 Mobbing: aproximación al acoso psicológico en el lugar de trabajo 451
21. Intentan obligarle a que se haga un examen psiquiátrico o una 01234
evaluación psicológica.
22. Se burlan de alguna deformidad o defecto físico que pueda tener. 01234
23. Imitan su forma de andar, su voz, sus gestos para ponerle en ridículo. 0 1 2 3 4
24. Atacan o se burlan de sus convicciones políticas o de sus creencias 01234
religiosas.
25. Ridiculizan o se burlan de su vida privada. 01234
26. Se burlan de su nacionalidad, procedencia o lugar de origen. 01234
27. Le asignan un trabajo humillante. 01234
28. Su trabajo es evaluado de manera parcial, injusta y malintencionada. 0 1 2 3 4
29. Sus decisiones siempre son cuestionadas o contrariadas. 01234
30. Le dirigen insultos o comentarios obscenos o degradantes. 01234
31. Recibe aproximaciones, insinuaciones o gestos de índole sexual. 01234
32. No le asignan nuevas tareas, no tiene nada que hacer. 01234
33. Le cortan sus iniciativas y no le permiten desarrollar sus ideas. 01234
34. Es obligado a hacer tareas absurdas o inútiles. 01234
35. Le asignan tareas muy por debajo de sus competencias. 01234
36. Le sobrecargan sin cesar con tareas nuevas y diferentes. 01234
37. Le obligan a realizar tareas humillantes. 01234
38. Le asignan tareas muy difíciles o muy por encima de su preparación, 01234
en las que es muy probable que fracase.
39. Es obligado a realizar trabajos nocivos o peligrosos. 01234
40. Es amenazado con violencia física. 01234
41. Recibe ataques físicos leves, en forma de advertencia. 01234
42. Le atacan físicamente sin ninguna consideración. 01234
43. Le ocasionan a propósito gastos para perjudicarle. 01234
44. Le ocasionan daños en su domicilio o en su puesto de trabajo. 01234
45. Recibe agresiones sexuales físicas directas. 01234
46. Sus pertenencias o su vehículo han sido dañados. 01234
47. Manipulan sus herramientas de trabajo (por ejemplo, borran archivos 0 1 2 3 4
de su computadora).
452 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
48. Le sustraen algunas de sus pertenencias, documentos o herramientas 01234
de trabajo.
01234
49. Hay informes confidenciales y negativos sobre usted, sin que haya
sido notificado y sin darle oportunidad de defenderse. 01234
50. Las personas que le ayudan reciben amenazas o presiones para que 01234
se aparten de usted. 01234
01234
51. Devuelven, abren o interceptan su correspondencia. 01234
01234
52. No le pasan las llamadas o dicen que no está. 01234
01234
53. Pierden u olvidan sus encargos para usted. 01234
54. Callan o minimizan sus esfuerzos, logros y aciertos. 01234
55. Ocultan sus habilidades y competencias especiales. 01234
56. Exageran sus fallos y errores.
57. Informan mal sobre su permanencia y dedicación.
58. Controlan de manera muy estricta su horario.
59. Cuando solicita un permiso, curso o actividad a la que tiene derecho
se lo niegan o le ponen obstáculos y dificultades.
60. Se le provoca para obligarle a reaccionar emocionalmente.
Víctima y victimología.
Un enfoque
Osvaldo Héctor Varela
Alfredo José Sarmiento
Beatriz Nora Regueiro
C Introducción
uánto soporta la “víctima” en una sociedad donde los discursos y dispo-
sitivos de control social han sido paulatinamente vaciados de contenido.
La similcadencia que produce la insistente frase de “calidad de vida” con
“calidad debida”, da ingreso a la práctica del concentracionismo sociopo-
lítico y jurídico, iniciado en los campos de exterminio del nazismo, gestores indirectos
de la victimología y la labor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su
Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos
y del Abuso de Poder.
El exterminio nazi es el “mal radical”; un crimen inimitable pero, al mismo tiempo,
cualquier crimen es su imitación. En esta línea, “víctima” es quien ha sido degradado a
la condición de animalidad. Sin esta significación, ¿liberaríamos el acceso a la preven-
ción? En tal sentido, la fascinación del crimen encarnada en el criminal no encontraría
su polaridad en el que ha soportado la acción.
Víctima y victimología: un enfoque
La victimología surgió gracias al profesor israelí Benjamín Mendelsohn después de la
Segunda Guerra Mundial, cuando se desarrolló un elevado interés por las víctimas, es-
pecialmente en los países europeos. Mención especial merece también Israel Drapkin,
quien propuso, en 1973, la celebración del primer congreso mundial de victimología.
capítulo 4.6
454 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
La victimología es la ciencia que estudia a las víctimas en general, las causas y los efectos
de la victimización, así como la respuesta de las personas particulares y del Estado ante
este fenómeno.
Declaración de la Organización de las Naciones Unidas
La Organización de las Naciones Unidas, preocupada por la situación de las víctimas de
delitos y del abuso de poder en todo el mundo, emitió la Declaración sobre los Princi-
pios Fundamentales de Justicia para este tipo de víctimas en noviembre de 1985.
La declaración apela a que los países miembros de la ONU revisen su legislación in-
terna y tomen las medidas necesarias para dotar de derechos, brindar asistencia, apoyo y
servicios a las personas que han sido víctimas del delito, quienes deben recibir un trato
respetuoso y digno.
Esta declaración fue promovida por la Sociedad Mundial de Victimología, una or-
ganización no gubernamental (ONG) internacional con carácter de cuerpo consultivo de
la ONU, que impulsa el desarrollo de la victimología y los programas de asistencia a las
víctimas en todos los países del mundo.
Historia, caminos, sentidos
En el seno de los dispositivos de control social informal, que albergan los discursos dis-
ciplinarios respecto de la normalidad, ha cobrado espacio un saber medicalizado propul-
sor de la denominada “calidad de vida”. Esta pretensión, discordante con la aplicación
de políticas y economías segregantes, ha dado cuerpo a sus puntos más resistenciales en
el seno mismo de los discursos de poder en más de un tiempo.
Un efecto de similcadencia sostenido en “calidad debida” permite hacer un juego de
miradas, cuyo punto de convergencia consiste en:
a) Poner de manifiesto las implicaciones xenófobas del sentido absoluto de calidad
como superioridad.
b) Considerar algunos efectos de repetición que hicieron la historia de gran parte
del siglo XX, caracterizado por el concentracionismo sociopolítico sustentado en el
gobierno del terror nazi.
La melodía que produce la combinación de estas notas resuena en la necesidad de una
ética capaz de recuperar la humanidad del hombre devenido en víctima.
Ingreso con una anécdota: Franz Stangl, un jerarca nazi del campo de exterminio
de Auschwitz, cuando se hallaba viajando en un tren por Brasil —lugar en el que tuvo
su residencia al huir del ejército aliado después de la guerra—, de pronto se acordó de
los judíos al observar desde la ventana un hato de ganado que se dirigía a un matadero
cercano a la estación.
4.6 Víctima y victimología. Un enfoque 455
En el siglo XVIII, el fisiólogo y anatomista Xavier Bichat definía la vida como el
“conjunto de funciones que resisten a la muerte”; la humanidad como especie animal
es mortal y depredadora, aunque ninguna de estas cuestiones pueden singularizarla en
el mundo de lo viviente. Si los verdugos y burócratas de los calabozos o los campos de
concentración pueden tratar a sus víctimas como animales destinados al matadero, con
quien ellos no tienen nada en común, es porque las víctimas han devenido realmente
en animales.
Digamos que en los colonialismos e imperialismos asoma la barbarie de un incivi-
lizado que exige de un civilizado una acción civilizadora. Acaso no habrá un viviente
despreciable que generará expediciones humanitarias con injerencias y desembarcos de
legionarios caritativos que harán pensar a más de uno que el supuesto “sujeto universal”
está escindido.
Judíos, eslavos, gitanos y otros más fueron considerados pueblos inferiores por los
nazis, en su construcción ideológica de superioridad de la raza aria. Esta concepción de
subhumanidad del otro encarna en la planificación de la sistemática eliminación física
de millones de personas, un nuevo elemento agregado de la inmoralidad intrínseca de
la guerra.
La persecución racial, centrada sobre todo en el pueblo judío, inició en 1933 con
la creación de los primeros campos de concentración y prosiguió en 1935 con las Leyes
de Nüremberg y otros decretos antisemitas. Sin embargo, fue en noviembre de 1938, en
la trágica “Noche de los cristales rotos”, que las detenciones, asesinatos, deportaciones,
ataques a sinagogas, cementerios y otros establecimientos judíos señalaron la generali-
zación de la violencia, sellados en enero de 1939 con el discurso de Adolf Hitler, quien
advirtió que la guerra llevaría a la aniquilación de la raza judía.
El genocidio, como “solución final”, se consumaría en la organización de la “con-
centración”, la cual abarcaba desde la condición penitenciaria, pasando por el trabajo
forzado y culminaba en el exterminio. El primero y más tristemente célebre de estos
campos fue el creado en 1940 en Auschwitz (Polonia), al cual siguieron otros seis, to-
dos comunicados con los principales ramales ferroviarios que cruzaban Europa.
Pocos lograron sobrevivir, pero quienes lo hicieron escribieron su testimonio, entre
los que destaca la obra de Primo Levi (1988), que muestra una profunda intención de
comprender lo que está más allá de lo humano, o más acá del bien y del mal; es una
invitación a pensar la condición humana, sintetizada en la idea de que “los campos de la
muerte no son el infierno, son nuestro mundo”1 (Levi, 1988: 19).
Una reflexión ética debe atravesar la problemática de los campos de concentración
y muerte; y para hacerla posible es preciso entenderla en el marco de la psicología y la
historia, con un mínimo y real espesor sombreado por fuerzas y deseos.
1 En la descripción de la microsociedad de los campos de concentración, Levi introduce la idea de huma-
nización-deshumanización que provocan las condiciones límites de estos lugares, donde la consigna es
mantenerse vivo a cualquier precio. Esta zona gris de la existencia humana puede colocar a un hombre
en la situación de esperar ansiosamente la muerte de su vecino para hacerse de su pedazo de pan.
456 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
Según Sigmund Freud (1973: 2710), “[...] Aquello que en la vida psíquica indi-
vidual ha pertenecido a lo más bajo es convertido por la formación del ideal en lo más
elevado del alma humana, conforme siempre a nuestra escala de valores”. Esta génesis
del superyó es resultado de dos importantes factores: uno biológico y uno histórico. La
larga indefensión y dependencia infantil del hombre y el complejo de Edipo, del cual
toma la energía necesaria para establecer el carácter coercitivo que se manifiesta como
imperativo categórico. No es posible eludir en este concepto la reminiscencia kantiana, y
junto a ella orientar el viraje que se instala con Sade en avance ascendente en el siglo XIX
del tema de la “felicidad en el mal”.
La crítica de la razón práctica apareció ocho años antes que La filosofía en el tocador.
Si en el último texto se sostenía el Principio del Placer como la Ley del Bien, constitu-
yendo en realidad el Bienestar, Immanuel Kant lo cuestiona al sostener que ningún
fenómeno puede favorecerse de una relación constante con el placer, ni puede enunciar-
se ninguna Ley de un Bien sin definir la voluntad de un sujeto que la introduce en su
práctica. El Bien, por proponer, ha de responder a mandatos cuyo imperativo se presenta
como categórico, con valor universal por exclusión de pulsión o sentimientos devenidos
de la relación con el objeto. Esta práctica pone de manifiesto lo que un sujeto puede
padecer por su relación con un objeto. Padecimiento que articula el goce.
La regla al goce, en Sade, puede plantearse a modo de herencia kantiana como regla
universal: Tengo derecho a gozar de tu cuerpo, y ese derecho lo ejerceré sin que ningún límite
me detenga en el capricho de las exacciones que me venga en gana saciar en él. Máxima que
opera como paradigma de un enunciado que excluye la reciprocidad.
Jacques Lacan (1978) escribió en “Kant con Sade”: “Sin duda estos dos imperati-
vos entre los que pueda tenderse, hasta la ruptura de la vida, la experiencia moral, nos
son impuestos en la experiencia sadiana como al Otro y no como a nosotros mismos”
(p. 342).
La bipolaridad de la Ley Moral es esa rajadura que opera en el sujeto respecto del
significante y que transita del sujeto del enunciado al sujeto de la enunciación.
Cuenta la historia que cuando Napoleón confiscó los bienes de los duques de Or-
leans, ése había sido el primer vuelo del Águila (sobrenombre de Napoleón). En francés, la
palabra vol utilizada en esa frase significa, a la vez, vuelo y robo, de modo que ese vuelo-
robo era al mismo tiempo el primer hecho glorioso y la primera infamia de Napoleón.
Es preciso establecer un lugar para que, frente al límite, se piensen los valores en
relación con las conductas de los hombres en el espacio concentracionario. El campo
de concentración es el último eslabón de una lógica inexorable, es la aplicación riguro-
sa de una concepción del mundo que subsiste; y que insiste.
El exterminio nazi es el mal radical, el cual es la medida del Mal a secas, además de
ejemplificar, normativizar de manera negativa y designar cualquier otra situación que
amenaza su repetición. Este crimen, en tanto ejemplo negativo supremo, es inimitable,
pero, al mismo tiempo, cualquier crimen es su imitación. La realidad de lo inimitable
es la constante imitación. Por ello, Alain Badiou (1993), el pensador de la “ética de las
4.6 Víctima y victimología. Un enfoque 457
verdades”, sostenía que, en el pensamiento de las matemáticas y el psicoanálisis, a) el mal
no es una categoría del animal humano, es una categoría del sujeto y b) no hay mal, sino en la
medida en que el hombre es capaz de devenir el inmortal que es.
Levi (1988), en Los hundidos y los salvados, describe que la zona gris de los campos
en realidad es la zona gris de la condición humana, que aquello inserto en este espacio
queda en una especie de semiinconciencia difícil de develar, el cual se permite delegar
en otros lo que es posible en todos.
Empleando métodos extremos se puede romper el contrato social hasta su misma
base, y convertir a seres humanos en animales.
Auschwitz —al mejor estilo kafkiano— posee una arquitectura que mantiene para el
recién llegado su poder distante e inalcanzable. El poder de decisión depende de una en-
telequia invisible y lo único que se conoce es un desfile permanente de intermediarios.
Ahí no hay nombres, cada persona sólo es un número. Es un mundo donde la muerte se
posterga, la burocracia es un horizonte existencial, el que llega nada sabe y si pregunta
le responde el golpe o la ironía.
El campo se organizaba como una microsociedad asilar; un espacio saturado de
vigilancia donde la burocracia se hacía cargo de la vida y la muerte; y en donde se hacía
referencia a la muerte como un viaje o traslado con el fin de evitar escenas de pánico.
Un compañero de Levi, llamado Henri, renunció a todo sentido de supervivencia
después de la muerte de su hermano, pero solía afirmar que era necesario practicar tres
métodos para huir de la aniquilación conservando la dignidad: la organización, la com-
pasión y el hurto.
La organización de los campos de la muerte tiene una sola consigna: hay que vivir.
La presencia de la muerte es inmediata, y la relatividad de los hechos es mínima. Un ges-
to, una distracción, un olvido o una pequeña decisión son la diferencia entre estar vivo
o estar muerto. Cada decisión que se toma tiene consecuencias absolutas. Vivir meses o
años en un campo implica integrarse a una sociedad que tiene la finalidad de suprimir
vidas y de organizar a la gente para esa supresión. La dimensión del proyecto nazi exigía
que una parte de estas poblaciones viviera lo suficiente para exterminar a la otra parte.
Desde trabajar en una fábrica de caucho donde se producían elementos bélicos para
el ejército alemán, hasta sacar dientes y pelos de los cadáveres que dejaban las cámaras
de gas, los trabajos debían ser realizados por las propias víctimas, y éstos se multiplica-
ban para que el campo fuera eficaz en su propósito: matar.
El invento de las cámaras de gas se debió a esa búsqueda de eficacia y rendimiento.
La articulación con la población civil de la producción de los campos era permanente.
Aun la creación del mercado interno, cuyo circulante eran los bonos crédito obtenidos
por el rendimiento en el trabajo, era operado con la mahorca (tabaco realizado con dese-
chos de leña y hojas), que funcionaba como garantía material, llegando a presentar mo-
vimientos de alzas y bajas de acuerdo con el abasto y desabasto del mercado interno.
De la materialidad de las condiciones de vida a los efectos del sujeto, pasando por el
espacio de la moral, este párrafo de Levi (1988) explica que “quien ha esperado que su
458 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
vecino terminase de morir para quitarle un cuarto de pan, está, aunque sin culpa suya,
más lejos del hombre pensante que el más zafio pigmeo y el sádico más atroz” (p. 23).
¿Qué cosa queda del momento en que se planteó esta cuestión “psicológica”? Los
campos de concentración no son un fenómeno anormal, sino el efecto de una sociedad
donde se articulan fanatismo ideológico, régimen de eficiencia, sofisticación tecnológica
o expresión burocrática a ultranza de la modernidad.
La renuncia al “estado de naturaleza” que plantea Hobbes como condición de posibi-
lidad de una “sociedad civil”, así como la renuncia pulsional que constituyó el ingreso al
orden simbólico en la teoría freudiana, quedan plasmadas en la expresión del derecho.
Los “derechos del hombre” son los derechos al no-Mal: no ser ofendido y maltratado
ni en su vida (horror a la muerte y a la ejecución), ni en su cuerpo (horror a la tortura,
al maltrato y al hambre), ni en su identidad cultural (horror a la humillación de las mu-
jeres, de las minorías, de las etnias, de los niños, etcétera).
Este discurso se asienta en la paradoja entre el decir y el hacer, los cuales promueven
el sentido de la operatividad humana. Lo que no se debe hacer, incluso con los sacrifi-
cios que entraña, parece más fácil que desenmarañar lo que es necesario hacer.
Por ejemplo, si recuperamos los elementos del repetido debate acerca de la euta-
nasia, la combinación de ser-para-la-muerte y dignidad permite construir la idea de
“muerte digna”, lo que nos lleva a la discusión de la “muerte dignamente administrada”.
El sufrimiento y la degradación no son dignos, no van de acuerdo con la imagen que
nos hacemos del Hombre y sus derechos; pero este debate no pone en evidencia la falta
radical de simbolización en que se encuentran hoy la vejez y la muerte. Simplemente,
da cuenta de que, desde la concepción del no-Mal, la felicidad, la vida se encuentra fas-
cinada por la muerte al tiempo de hallarse incapaz de inscribirla en el pensamiento.
Desde esta perspectiva podemos entender cómo el nazismo se autodefinía como una
“ética de la vida”, tenía su propio concepto de “vida digna” y asumía de manera implaca-
ble la necesidad de poner fin a las “vidas indignas”. Podemos aplicar idéntica reflexión a
la problemática surgida respecto del terrorismo de Estado durante el Proceso de Recons-
trucción Nacional argentino.
Al respecto, Günter Grass afirmaba:
Como invitado de una universidad me dirijo especialmente a estudiantes, y por consiguiente
me veo ante la atención o la simple curiosidad de una generación que, en comparación con
la mía, se ha formado en condiciones totalmente distintas, retrocederé antes que nada unos
decenios y describiré mi situación en mayo de 1945.
Cuando contaba diecisiete años y, con otros cien mil, vivía en un agujero en el suelo
al aire libre, en un campo estadounidense de prisioneros, sólo pensaba con astucia ansiosa,
porque me moría de hambre, en sobrevivir, pero por lo demás carecía de ideas. Mantenido
en la inopia con dogmas y convenientemente entrenado para metas idealistas… así nos había
dejado el Tercer Reich a mí y a muchos de mi generación con sus promesas de fidelidad.
“La bandera es más que la muerte”, decía una de aquellas certezas enemigas de la vida.
Tanta tontería no era sólo resultado de una enseñanza deficiente a consecuencia de la guerra
—cuando yo tenía quince años empezó para mí, mal entendida como liberación de la escue-
4.6 Víctima y victimología. Un enfoque 459
la, mi época de auxiliar de la Luftwaffe—, sino que era más bien una tontería general que
cubría diferencias de clase y de religión y se alimentaba de la autosatisfacción alemana. Sus
dogmas comenzaban más o menos así: “Los alemanes somos…”, “Ser alemán significa…”, y
finalmente: “Un alemán nunca…” Esta última frase lapidaria sobrevivió incluso a la capitula-
ción del Gran Imperio Alemán y adquirió la firmeza tozuda de lo doctrinario. Porque cuan-
do, con muchos de mi generación —no se hablará aquí de nuestros padres y madres— me
vi confrontado con los resultados de crímenes de los que eran responsables alemanes y que,
desde entonces, se resumen en la idea de Auschwitz, me dije: “nunca”. Me dije y dije a otros,
y los otros se dijeron y me dijeron: “Un alemán nunca haría algo así” (1992: 9-11).
Las guerras no terminan con el disparo del último cartucho. Nuestras sociedades están
infiltradas por la extensión de las guerras cuando éstas han finalizado. El genocidio de
los campos de concentración, la bomba de Hiroshima, la guerra de Vietnam, los críme-
nes de Augusto Pinochet o la guerra sucia en Argentina, no desaparecen con los cambios
de gobierno ni con la creación de leyes ni con olvidos fallidos. Las sociedades no tienen
los medios de evitar la sintomatología que se manifiesta de manera insistente en los es-
combros de la guerra. Las víctimas no cesan de manifestarse, y el retorno de lo que fue
emerge como fantasma activo de lo que es.
De la Nueva Criminología a la Victimología
Durante décadas, el único protagonista de la “escena criminológica” ha sido el crimi-
nal, el mal llamado “sujeto activo del delito”, con sus condicionamientos biológicos,
psicológicos y socioculturales. Su figura, atractiva, misteriosa y amenazante, genera sen-
timientos ambivalentes de rechazo, admiración y, la mayoría de las veces, morbosidad.
La criminología, a lo largo de su historia, había estado centrada en el delincuente y en la
búsqueda de una explicación sobre la etiología del delito. A lo largo de la historia, mu-
chos delincuentes se han hecho célebres, en tanto que sus víctimas han estado condena-
das al anonimato. La víctima del hecho delictivo sólo inspira lástima, pues los débiles en
la lucha por la supervivencia no fascinan a casi nadie.
Suele generarse un desplazamiento culpabilizante, pues el espectador del fenómeno
criminal tiende a degradar a las víctimas.
Jorge Núñez de Arco (2004: 27-32) retoma los comentarios de Hamilton, quien
afirmaba que cuanta menor responsabilidad tenga la persona ofendida (valga el ejemplo
de la joven apuñalada en la calle), menos simpatía despierta en la sociedad, que tiende a
buscar alguna razón para justificar el hecho (como que no debería estar en ese lugar ni
a esa hora, etc.). De hecho, la gente toma actitudes aún más negativas hacia las víctimas
de violación (Kilpatrick, 1992; citado por Núñez de Arco, supra).
A partir de la segunda mitad del siglo XX, con un soporte previo en la célebre frase
de Franz Werfel pronunciada en 1920: “No el asesino, sino la víctima es culpable (Nicht
der morder der ermordete ist schulding)”, se predecía un cambio: la interacción delincuen-
te-víctima abrió el camino a la explicación de la criminogénesis.
460 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
En 1992, Antonio García-Pablos de Molina elaboró una definición integradora al
decir que la criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria, la cual se ocupa del
estudio del crimen, del infractor, de la víctima y del control social del comportamiento
delictivo y trata de suministrar una información válida, contrastada, sobre la génesis,
dinámica y variables principales del crimen —contemplando éste como problema indi-
vidual, pero también como un problema social—, así como sobre programas de pre-
vención eficaz del crimen, las técnicas de intervención positiva en el delincuente y los
diversos modelos o sistemas de respuesta al delito.
Según Núñez de Arco (2004), hoy puede entenderse a la victimología como una
nueva criminología y la define en tanto ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocu-
pa del crimen, del delincuente, de la víctima y del control social del comportamiento
desviado.
En lo que Benjamin Mendelsohn denomina “pareja penal”, la víctima (que ya no es
considerada “sujeto pasivo” del delito) puede contribuir (con mayor o menor culpabili-
dad) a su propia victimización.
García-Pablos de Molina (1983: 251) señala que “el microscópico mundo de la pa-
reja penal, origen de la victimología, debe ser superado y que el tradicional concepto de
víctima muy restrictivo carece de operatividad”.
Asumiendo que existen muchas otras víctimas sociales generadas por el delito, de-
beríamos llegar a concluir la necesidad de un deslinde entre criminología y victimología.
Tal como escribe Elías Neuman (2001: 45), apuntaríamos a “reconocer el nacimiento de
una nueva y autónoma ciencia de las víctimas in genere con el acopio y la información
multidisciplinar pertinente”.
Penalistas y criminólogos europeos expresan su preocupación por el fracaso de las
instituciones estatales con respecto a las víctimas de los delitos, lo cual ha promovido un
aumento de la extensión y gravedad de la victimización.
Una intervención eficaz en el nivel de asistencia a las víctimas puede modificar de
manera radical la justicia penal y abrir horizontes amplios para las sanciones sustituti-
vas de las penas privativas de la libertad, algo que también ha sido recomendado por el
Consejo de Europa.
Una criminología moderna de corte sociológico desplaza su centro de interés a la
articulación de la conducta delictiva, de la víctima y del control social.
Al considerar la importancia de la víctima como la principal fuente de información
para la investigación de los hechos delictivos, y sobre esa información elaborar los pla-
nes de prevención del delito, comprenderemos la importancia que adquiere un análisis
de esta naturaleza. Un estudio de victimización que, con un adecuado diseño metodo-
lógico, incluya la vulnerabilidad, el miedo al delito, el grado de confianza en el sistema,
las causas de la mala imagen de las instituciones y los índices de victimización, sería una
herramienta eficaz para el desarrollo de planes de prevención.
Lentamente y desde distintos aspectos, la víctima o el sujeto que sufre la acción
ofensiva va tendiendo a dejar el lugar de objeto pasivo, neutro y accidental del aconteci-
4.6 Víctima y victimología. Un enfoque 461
miento delictivo, por lo que resulta importante redefinir su espacio en un Estado social
de derecho.
La victimología no se agota en el diseño de programas indemnizatorios de contenido
económico patrimonial a favor del sujeto ofendido, más bien debe dar cuenta del con-
tenido interpersonal del crimen como conflicto humano. Al entrar la víctima en contac-
to con el sistema penal del Estado, deberá recibir un tratamiento digno y respetuoso, tal
y como exigen las normas legales respecto del criminal. El cumplimiento de esta premisa
evitaría la revictimización de quien ha sufrido ya la carga que le inflige su victimario.
Factores criminógenos
Los factores criminógenos se clasifican en tres grandes grupos: sociales, psicológicos y
biológicos.
La sociología criminal es la ciencia que estudia los factores sociales donde la crimi-
nalidad se incrementa; aquellos lugares donde la mayor parte de la población vive de
manera empobrecida, con un deterioro importante de sus condiciones básicas de exis-
tencia digna, alimento, salud, educación, o en esos otros sitios donde una serie de suce-
sos históricos bélicos, como golpes de Estado con sucesivos gobiernos de facto, pérdidas
territoriales y económicas a causa de intervenciones extranjeras, abren el camino de una
“cultura de la muerte” donde las emociones negativas se transforman con facilidad en
agresiones, degradación de los valores y drenaje de los impulsos hostiles consecuentes.
Los factores macrosociales confluyen en el incremento de conductas agresivas desti-
nadas a quebrantar la integridad de los otros. La desordenada urbanización de las ciuda-
des y la falta de políticas migratorias acrecientan los cinturones de pobreza y miseria; así
como lo hacen los asentamientos irregulares carentes de servicios básicos indispensables
—agua, luz, gas—, la centralización de la salud, la educación, la seguridad. Las vivien-
das improvisadas y la insatisfacción de las necesidades básicas hacen de la familia, en
estos lugares, una institución emocionalmente inestable, pues las privaciones se tradu-
cen en actitudes violentas frecuentes. Todo ello avivado con desempleo, subempleo,
narcotráfico, prostitución, etcétera.
A estos factores se agrega toda una fantasmática del poder, encarnada en la promi-
nencia del machismo, los juegos de ataque-despojo-muerte que la informática ofrece sin
escatimar esfuerzo alguno y que sirven de soporte a la vulnerabilidad de grupos identifi-
cables de jóvenes y niños propensos tanto a la victimización como a la delincuencia.
Es preciso no olvidar el quiebre de la familia en tanto reservorio de maltrato y abuso,
sea psicológico, físico o sexual; donde la conducta violenta de los miembros que acumu-
lan el poder suele hallarse reforzada por el consumo de alcohol o estupefacientes.
Los factores biopsicológicos están profundamente entrelazados con los sociales, re-
cayendo en ellos la afirmación extrema de una masculinidad pervertida por el poder y
los tóxicos, y un bizarro sentimiento de superioridad y desprecio xenófobo hacia niños
y mujeres, o viceversa.
462 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
De cuando la víctima no lo es o de la oportunidad
de no serlo
Tal vez parezca un contrasentido abordar la cuestión de la victimología quebrantando
la condición esencial del sujeto que da origen a su existencia. Pero avanzando sobre la
cuestión y apuntando al lugar de resistencia de una “segunda victimización”, por obra y
gracia de las vicisitudes organizadas en las estructuras legales, el sujeto es el que sufre la
acción de un ofensor, quien se resiste a ocupar el lugar de sujeto pasivo, haciendo uso
de su decisión respecto de la reacción más adecuada para afrontar el mal menor que le
permite su ética personal.
Víctor Frankl (1994) solía repetir la escena cotidiana en el campo de concentración
de Auschwitz: su vecino de barraca se paraba cada mañana frente a un espejo imaginario
y, con una brocha y jabón de idéntica condición, producía ritualmente los movimientos
destinados a afeitarse. Si los programas destinados a la asistencia de quienes han sido
damnificados por alguien que, en exceso del ejercicio de su fuerza, violencia o poder, les
arrebata sus posesiones físicas o espirituales, colaboran en la asimilación semántica de
ese sujeto a su subhumanidad con el común denominador de “víctima”, estarían trasla-
dando la dinámica de una situación desde el acontecer al ser, con el riesgo de promover
un espacio de predeterminación invalidante y estigmatizante.
Citando a Badiou (1993: 106),
¿de dónde procederá el proyecto de una transformación cualquiera de lo que no es? […] del
Hombre como Inmortal (trascendente) […] del que se sostiene de los incalculables y de lo
no poseído; se sostiene del no-siendo […] Pretender impedirle representarse el Bien, orde-
nar sus poderes colectivos, trabajar por el advenimiento de posibles insospechados, pensar
lo que puede ser en radical ruptura con lo que es, simplemente es impedirle la humanidad
misma […].
Orden y desorden. Derecho formal e informal
Antes explicábamos que la cuestión es la articulación de quien delinque y ofende, de
quien sufre este hecho ilícito siendo ofendido y damnificado y del control social, al que
no podemos dejar de señalar, en su aspecto penal, como privilegio del Estado y, en su
aspecto informal, como compromiso social general.
No puede ignorarse que la “segunda victimización” es una manifestación más pre-
cisa del fracaso o, cuando menos, de la falta de funcionalidad y eficacia de las institu-
ciones encargadas de aplicar el control penal, donde no hay distinción entre “víctimas
y victimarios”, y esta situación alcanza hasta a los allegados a ambos en una indeseable
ramificación estigmática.
Nuestras sociedades son sistemas cada vez más complejos; las sociedades industria-
les han generado dispositivos de regulación social a través de equilibrios mantenidos o
4.6 Víctima y victimología. Un enfoque 463
encontrados en el espacio interior de las tensiones, roturas o contradicciones provocadas
por la multiplicidad de instancias y actores involucrados en una pluralidad de estrate-
gias sociales. De modo que el problema de la regulación social consiste en encontrar un
perpetuo compromiso entre las instancias contrapuestas cuyo objetivo es mantener el
entramado social y la coherencia relativa a las formas básicas de su vínculo.
La juridización (leyes = penalización) y el consiguiente enjuiciamiento de las conduc-
tas problemáticas y de los conflictos micro y macrosociales alimenta la ilusión de que to-
dos los problemas pueden ser manejados como cuestiones de orden público que pueden
ser delegadas a técnicos del aparato judicial. El enfoque penal se convierte entonces en
la única llave de interpretación de fenómenos más o menos complejos, como la mafia, la
corrupción política y administrativa, la inmigración, el robo en departamentos, la pros-
titución, el tráfico de drogas, los daños, el vandalismo nocturno, el graffiti.
Una vez que se ha diluido el conflicto político e ideológico central y se ha perdido
la capacidad para manejar los conflictos sociales periféricos por parte de la familia, el
barrio, la escuela, los lugares de trabajo, parece que el tribunal es el lugar de choque po-
lítico y social, en tanto que el lazo social —perversamente desvirtuado— sólo encuentra
representación en el código binario delincuente/víctima.
La crisis tanto de las ideologías como de los valores morales y religiosos ha promo-
vido a la justicia con la investidura de un espacio ideológico y un receptáculo de todos
los miedos ligados a la mundialización económica. La justicia, entonces, quedaría como
el denominador común cuando los discursos políticos son incapaces de construir un
sentido de proyecto.
Paradójicamente, a esta inflación de las categorías penales se contrapone un deseo
de fuga de lo penal motivado por las exigencias de una realidad que opone el formalismo
conservador del sistema jurídico a la compleja evolución de los vínculos sociales y a la
demanda de participación cada vez más activa de los ciudadanos en la gestión directa
—que no es delegada a terceros— en las cuestiones que le competen.
Dos fenómenos paralelos, antitéticos pero convergentes, son, por un lado, un fuerte
recurso de las categorías penales y, por el otro, un deseo de reapropiarse de los víncu-
los sociales. A modo de enunciado, vale destacar que la problemática crisis de la visión
“legicéntrica”2 del derecho abarca la consistente demanda social de derecho y la exigen-
cia de una gestión de las relaciones conflictivas —base de las contiendas— por parte de
la gente.
Muchas experiencias de este orden, entendido como derecho informal y que abarca
todos los géneros conocidos de negociación, han impulsado desde hace varias décadas
2 La ley no se confunde con el derecho; conserva seguramente una importancia esencial, pero no se pue-
de fundar todo el sistema jurídico solamente en ella. El recurso excesivo a la normativa legislativa por
parte de la política ha desgastado al sistema jurídico. De ahí las numerosas apelaciones a la necesidad de
reencontrar la esencialidad del derecho. La ley no puede prescindir de las elecciones políticas. El dere-
cho en sentido estricto, en cambio, establece reglas que pueden prescindir de una elección política y
que no pueden traicionar instancias morales, aun cuando cambien en el espacio y en el tiempo, por no
coincidir con estas últimas.
464 PARTE 4. JUSTICIA RESTAURATIVA Y VICTIMOLOGÍA
una cantidad de prácticas que pretenden restaurar la trama social, con la intención de
reparar y encontrar el equilibrio, frente a la promesa incumplida que se ha manifesta-
do desde el inicio de un siglo trastornado por la violencia y la exclusión devenida en
abuso de poder en todas sus expresiones.
Referencias
Badiou, A. (1993). Ensayo sobre la conciencia del Mal. París: Hatier.
Chávez-Ocaña, G. J. (2005). Victimología. Alternativas de Estudio e Intervención. Revista de la
Facultad de Criminalística-Policía Nacional-Colombia.
David, P. (2005). Justicia reparadora. Mediación penal y probation. Buenos Aires: LexisNexis.
Foucault, M. (1985). Microfísica del poder. México: Genealogía del poder.
Foucault, M. (1985). Arqueología del saber. México: Siglo XXI.
Frankl, V. (1994). El hombre en busca de sentido. Barcelona: Herder.
Freud, S. (1973). El Yo y el Ello, Tomo III, Obras Completas, 3ª ed., Madrid: Biblioteca Nueva.
García-Pablos de Molina, A. (1983). Hacia una revisión de los postulados de la Criminología tradicio-
nal. Tomo 36, Fasc. 2. Valencia: Anuario de Derecho penal y Ciencias penales.
García-Pablos de Molina, A. (1992). Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos.
Valencia: Tirant lo Blanch.
Grass, G. (1992). Escribir después de Auschwitz. Reflexiones sobre Alemania: un escritor hace balance
de 35 años. Barcelona: Paidós.
Lacan, J. (1978). “Kant con Sade”. En Escritos 2. (4ª ed.). México: Siglo XXI.
Levi, P. (1988). Los hundidos y los salvados. Barcelona: El Aleph.
Neuman, E. (2001). Victimología. El rol de la víctima en los delitos. 3ª ed. Buenos Aires: Univer-
sidad.
Núñez de Arco, J. (2004). La víctima. Bolivia: Proyecto Sucre.
Varela, O., Sarmiento, A. y Regueiro, B. (2005). Psicología y Ley. Una mirada integrativa al problema
de la trasgresión humana. Buenos Aires: Edivern.
Varela, O. y Regueiro, B. (2002). Los nombres del Mal. Revista del Instituto de Investigaciones de la
Facultad de Psicología. Buenos Aires.
PARTE 5
Testimonio
Mentir con la verdad. Avances
y problemas en el estudio psicológico del engaño
Benjamín Domínguez Trejo1
H Introducción
ace casi un siglo, cuando comenzó la poligrafía moderna, se generó una
situación paradójica al contarse con una nueva máquina en busca de apli-
caciones potenciales, de modo que se recurrió y se abusó del polígrafo (Do-
mínguez, 2004) mientras no se tuvo nada mejor a la mano. El polígrafo
ha estado en el ojo del huracán desde hace muchos años; sin contar con suficiente
evidencia científica para respaldar de manera adecuada por qué o incluso si funciona.
Los diversos ciclos históricos de sus abusos han sido precipitados por conocimientos
científicos parciales, lo que podría repetirse con la utilización generalizada de una nueva
máquina en estos tiempos de amenazas terroristas.
Un primer paso para emprender una rectificación social tendría que involucrar algo
que nunca se hizo con el polígrafo: desarrollar una teoría sólida basada en la neurobiolo-
gía del engaño y la mentira, incluyendo sus repercusiones jurídicas y, de manera especial,
la respectiva protección de los derechos humanos. Hasta el momento, dos grandes líneas
de trabajo científico en países con un elevado desarrollo científico están generando da-
tos prometedores: el mapeo cerebral (Root et al., 2005), el cual se apoya en la tecnología
más avanzada del siglo XXI que permite visualizar patrones metabólicos y la activi-
dad eléctrica cerebral, y la lectura facial (Poldrack, 2006; McKenzie et al., 2003), la cual
1 Reporte preparado con el financiamiento de los proyectos PAPIIT-UNAM IN305508-3 “Uso clínico de
mediciones de la variabilidad de la frecuencia cardiaca como ‘marcador’ autonómico del funcionamiento
emocional en pacientes adultos con dolor crónico” y PAPIME PE303407 “Capacitación clínica-translacio-
nal para el manejo psicológico del dolor crónico. Un problema de salud nacional” (2008-2010).
capítulo 5.1
468 PARTE 5. TESTIMONIO
recurre a herramientas muy conocidas desde la Prehistoria como el reentrenamiento de
nuestros ojos para detectar, como lo hicieron nuestros ancestros, a los mentirosos.
Estas dos líneas de investigación, la antigua y la futurista, contribuyen a rediseñar
detectores de mentiras que plantean un doble desafío: a) resistir la tentación de promo-
ver nuevas tecnologías antes de que hayan demostrado cabalmente su efectividad (a lo
que llamo “mentir con la verdad”) y b) contrarrestar el uso generalizado de estas tecno-
logías en problemas, países y personas que no lo ameritan para mantener inviolable el
aspecto más distintivo de la privacidad humana, ese sitio donde preservamos la intimi-
dad y nuestros secretos y valores más preciados: la mente.
Algunos cuentos son tan exagerados que no requieren ningún detector de menti-
ras, pues se derrumban por su propio peso: las pacientes que reportan haber pasado
34 horas en labor de parto sin usar ningún analgésico; el amigo de la familia que habla
fluidamente 10 idiomas y además es agente secreto; el político que se presume defensor
de los derechos humanos en el extranjero y los desatiende en su propio país. ¿De verdad
no están exagerando? Respecto al uso generalizado de la mentira en nuestra sociedad,
George Orwell dictó un duro veredicto desde 1953 que sigue teniendo vigencia:
En nuestra época el lenguaje oral y escrito de la política es casi siempre una defensa de lo
indefendible […] el lenguaje político —y covariaciones, esto ocurre en el caso de todos los
partidos políticos de los conservadores hasta los anarquistas— está destinado a lograr que
las mentiras suenen como verdades y el asesinato como algo respetable, y a dar al viento
apariencia de solidez.
Sin embargo, las exageraciones en dosis moderadas, a diferencia de las mentiras, tienen
un propósito de autoservicio y muy difícilmente pueden detectarse, incluso si se recurre
a las modernas tecnologías de imágenes cerebrales.
El estudio del engaño en los laboratorios de investigación
experimental del Primer Mundo
En los países del Primer Mundo ha crecido de manera acelerada el interés por el uso de
técnicas de imágenes cerebrales para estudiar fenómenos cognoscitivos complejos, como
el engaño y la mentira, estimulado por la propaganda desmedida sobre la inseguridad,
incluso más allá de los grupos académicos, por lo que se ha duplicado la discusión y
polémica sobre la imagen distorsionada de los alcances científicos de estas iniciativas, las
cuales también permean a los países subdesarrollados.
Hasta la fecha se han discutido la validez y las aplicaciones potenciales en la vida real
de estas innovaciones tecnológicas. Las imágenes cerebrales (PET, fMRI) obtenidas han
contribuido a que la comunidad de especialistas planteen la necesidad de una prepa-
ración más rigurosa de los técnicos que globalmente promueven estas tecnologías, para
contener su ola de comercialización y, sobre todo, el uso indiscriminado en casos legales
y en la industria de la seguridad. Considerando la experiencia mexicana en el terreno
5.1 Mentir con la verdad. Avances y problemas en el estudio psicológico del engaño 469
de la preservación de los derechos humanos, argumentamos la necesidad de elevar las
precauciones en la aplicación generalizada de los resultados de estos estudios en situa-
ciones de la vida real.
Hemos argumentado que los problemas para estudiar el engaño con estas técnicas
avanzadas no radican sólo en los paradigmas experimentales aplicados (Domínguez,
2004); el mayor conjunto de preocupaciones está relacionado con “cómo” se conceptua-
liza el engaño, la ejecución de la supuesta conducta engañosa que se estudia en los labo-
ratorios experimentales, la elaboración de inferencias invertidas de la actividad cerebral
hacia los estados mentales y la translación del laboratorio a los escenarios de la vida real,
sobre todo en los países en desarrollo que ejercen menores salvaguardas en la protección
de los derechos humanos por actos de la autoridad (incluidas las de tipo científico).
Es pertinente subrayar algunos aspectos acerca de la naturaleza del engaño. Una
descripción muy útil del fenómeno “real” ha sido publicada por Vrij (1996). Este investi-
gador definió el engaño como “un intento deliberado, sin preámbulos, para crear en otros
una creencia que el comunicador considera engañosa”. Esta definición tiene dos compo-
nentes importantes: el primero es que captura la conceptualización compartida de que
la conducta engañosa no se distingue sólo por el valor de veracidad de las proposiciones,
sino que fundamentalmente involucra una acción deliberada por parte del engañador y
una intención de comunicar información distorsionada o incorrecta. El segundo es que
el engaño ocurre sin ningún “preámbulo o aviso anticipatorio”; en otras palabras, no hay
instrucción alguna para mentir o el suministro de alguna señal que indique exactamente
cuándo producir una mentira. Por desgracia, este tipo de instrucciones son característi-
cas de casi todos los estudios psicológicos que, hasta el momento, han sido publicados
sobre el “engaño y la mentira”, de manera que la mayoría de la literatura suprime el
componente de la acción voluntaria y deliberada para mentir o engañar, así como su
ejecución espontánea.
Considerando la experiencia mexicana, se observa que este tipo de estudios en rea-
lidad no investigan el engaño, en el mejor de los casos examinan algunas funciones
ejecutivas complejas, asociadas de manera indirecta con el fenómeno. En otras palabras,
la idealización de estas situaciones experimentales no es sólo un asunto de contextua-
lización inadecuada, sino que toca el mismo núcleo del acto al eliminar su estatus de
engaño. La ausencia o eliminación de este aspecto deliberado/intencional del engaño en
estos experimentos es mucho más que un artefacto experimental.
Sin embargo, esto no es todo: también existen problemas contextuales cruciales en
los diseños experimentales hasta ahora publicados. El engaño involucra una base social
que es procesada y modificada por nuestra misma percepción, la cual, a su vez, depende
de la existencia de expectativas sobre las consecuencias de la interacción producidas por
nuestras acciones, sean negativas o positivas. Si este tipo de consecuencias no produce
daño a nadie (tanto el individuo mentiroso como el engañado), no logramos una re-
presentación válida de los procesos involucrados en los procesos engañosos. Estos pro-
blemas de contextualización de las acciones y preferencias humanas han sido discutidos
de manera amplia en el campo de la pragmática de la comunicación humana y requieren
470 PARTE 5. TESTIMONIO
consideraciones muy serias asociadas a los diseños experimentales (Wittmann y Klumb,
2006).
Estudios realizados con grupos de estudiantes que acostumbran “inflar” el promedio
de sus calificaciones, sugieren que este tipo de exageración es psicológicamente diferen-
te de otras modalidades de encubrimientos de la verdad (Gramzow y Willard, 2006). Agre-
garle ingredientes a una escena o adornar antiguas acciones no genera “ansiedad”, pero
mentir, engañar o mantener oculto un secreto sí puede llegar a producirla en ciertas
personas (no en todas).
Los embaucadores casi siempre se enfrascan en adecuarse a la imagen exagerada
que han difundido. Este tipo de hallazgos de investigación científica implican que cierto
tipo de ocultamientos de la verdad deliberados son dirigidos hacia el propietario de estas
verbalizaciones, más que a un grupo particular, y pueden ser muy útiles para distinguir
entre un personaje jactancioso y otro que sólo hace públicas sus aspiraciones personales
con un poco de torpeza.
Para el psicólogo Richard H. Gramzow (2006), “es muy importante destacar que lo
que impulsa la exageración académica entre los estudiantes son factores personales e in-
trapsíquicos más que públicos e interpersonales; en estos casos el uso de la exageración
refleja metas futuras positivas y muchas de las que resultan conquistadas posteriormen-
te”. Los psicólogos que hemos estudiado las mentiras en escenarios reales (en prisiones,
entre víctimas de desastres naturales y del delito, etc.), encontramos que esto por lo
general agrega presión psicológica o física sobre el ejecutor de mentiras (Domínguez,
1982). Las personas con culpabilidad —por ejemplo las enteradas de los detalles de un
crimen— tienden a presentar más señales de estrés (aunque también una inocente por
miedo a ser acusada), que pueden medirse objetivamente con sensores sobre la piel, al
responder a preguntas incriminatorias.
Hacer un esfuerzo por guardar un secreto crucial resulta mentalmente agotador y
las acciones para inhibir esta información pueden causar que esos pensamientos “inun-
den la conciencia”. “¡Cuanto más deseo no pensar en ello, menos lo logro; y mientras
más fracaso, más pienso en ello!” Al momento de mentir, las personas se ven y escu-
chan más tensas que en lo cotidiano; sobre todo cuando están muy motivadas a seguir
adelante con sus mentiras y cuando están mintiendo en relación con una conducta so-
cialmente desaprobada (DePaulo et al., 1996).
Sin embargo, el estudio de Gramzow et al. (en prensa) plantea lo contrario al analizar
a un grupo de estudiantes que exageraron sus calificaciones durante una entrevista en la
que se midieron los cambios producidos por su sistema nervioso autónomo. Quienes
exageraron estaban notablemente más relajados. Esto fue confirmado por videograba-
ciones calificadas por observadores independientes que reportaron: “los más calmados
y confiados” coincidieron con los más exagerados. El grado de exageración en este caso
no fue un intento de engañar, sino un reflejo de una saludable confianza en sí mismos.
Básicamente un ejercicio de proyectarse hacia el futuro, un ejemplo más de la naturaleza
proactiva del cerebro mamífero y en particular del humano, que tiende a elaborar con-
clusiones “con o sin evidencia” (Bar, 2007).
5.1 Mentir con la verdad. Avances y problemas en el estudio psicológico del engaño 471
Este tipo de resultados nos permiten contar con nuevas clasificaciones para catego-
rizar las frecuentes apariciones de los políticos y otros personajes públicos: el exagerado
(saludable) y el mentiroso (patológico). Es un hecho —cada día más frecuente— observar
a personajes que mienten sin recato en las pantallas de la televisión. Hacer inferencias a
partir de una entrevista psicológica “real” sobre qué tipo de estado emocional está pre-
sentándose a partir de la medición de los cambios en las respuestas fisiológicas, es una
actividad especializada que debe realizarse con mucha cautela para evitar la sobrestima-
ción de la fenomenología asociada con los cambios fisiológicos concomitantes (Caciop-
po et al., 2000; Domínguez, Olvera y Cruz, 2008). Pese a ello, la evidencia acumulada
hasta este momento sugiere que los cambios emocionales tienen efectos benéficos en la
salud, pues están asociados con la producción de un mayor tono vagal cardiaco.
La Teoría Polivagal (Porges, 2007; Porges, Domínguez, Rangel y Cruz, 2006) ha
propuesto que el tono vagal está asociado con una mayor capacidad regulatoria de las
emociones, emociones sociales positivas y una mayor conciencia del ambiente social.
Por tanto, niveles bajos del tono vagal (evaluados por la Arritmia del Sinus Respiratorio
[ASR] en la línea base) se asocian con medidas disposicionales de emocionalidad nega-
tiva, incluyendo hostilidad (Demaree y Everhart, 2004), ansiedad (Thayer, Friedman y
Borkobec, 1996) y ciertos síntomas depresivos. Desde la perspectiva de la salud física,
el tono vagal se ha asociado con bajo riesgo de padecer enfermedades cardiacas (Thayer
y Lane, 2007), menor susceptibilidad para recaer después de un infarto al miocardio
(Bigger, Fleiss, Rolnitzky y Steinman, 1993) y reducción del envejecimiento celular
(Epel et al., 2006).
El tono vagal cardiaco se refiere al control vagal tónico (disposicional, en reposo o
niveles basales), y la reactividad vagal cardiaca, por su parte, se refiere al control vagal
fásico (cambios situacionales) resultado de: a) exposición a un estresor que requiere ma-
yores demandas atentuales, o b) cambios en los estados afectivos. El tono vagal cardiaco
por lo general refleja el temperamento, mientras que la reactividad vagal cardiaca es
una manifestación de la emoción y la atención (Porges, 2007). Aunque existe evidencia
sólida relacionada con los beneficios psicológicos y físicos del tono vagal cardiaco, se ha
estudiado menos la reactividad vagal ante la exposición a estresores, desafíos y estados
emocionales.
El retiro del “freno vagal” (la supresión del nervio vago que produce una disminu-
ción de la ASR) puede ser adaptativo en ciertas situaciones con demandas ambientales
muy poderosas o estresores que requieren que el foco atentual se reoriente hacia fuera.
Por ejemplo, las demandas cognitivas elevadas tienden a suprimir la actividad vagal, lo
que disminuye la ASR (Scerbo et al., 2001). Las disminuciones de la ASR también están
asociadas con la inducción de estados emocionales negativos, como la preocupación. Sin
embargo, la Teoría Polivagal predice aumentos del control vagal (aumento de la ASR) du-
rante las experiencias emocionales positivas, como las asociadas con el involucramiento
social.
En apoyo de esta afirmación, Bazhenova, Plonskaia y Porges (2001) encontraron que
los niveles de la ASR de infantes aumentaban durante interacciones sociales involucradas
472 PARTE 5. TESTIMONIO
y disminuía durante los paradigmas de caras congeladas en comparación con un periodo
de línea base. Además, los infantes que presentaron aumento de la ASR al observar caras
congeladas versus las interacciones sociales mostraron una emocionalidad concordante
y apropiada en sus respuestas (por ejemplo, menos señalamientos negativos y más in-
volucramientos positivos durante las interacciones sociales). En muestras de adultos, se
han demostrado incrementos de la ASR durante la relajación (Houtveen et al., 2002), así
como estados emocionales positivos (Ingjaldsson et al., 2003).
En relación con el sistema nervioso simpático se han expresado tanto interpreta-
ciones malignas como benignas del aumento en su activación. Una interpretación de
los aumentos del sistema nervioso simpático es que la activación de este sistema es un
índice de involucramiento en tareas, mientras que la falta de activación sugiere un desin-
volucramiento (Mendes et al., 2003). Esta interpretación concuerda con la perspectiva del
afrontamiento pasivo versus activo, la cual argumenta que los estresores, que incluyen
una oportunidad para responder de manera activa, generan un aumento más proba-
ble en la respuesta del sistema nervioso simpático si se lo compara con situaciones que
evocan afrontamiento pasivo o estrategias que no están orientadas a la acción (Obrist,
1981).
Las emociones están relacionadas con una compleja mezcla de factores cognoscitivos,
afectivos, conductuales y fisiológicos (Birbaumer y Öhman, 1993). A nivel fisiológico, po-
demos encontrar que gran cantidad de las investigaciones actuales de las neurociencias
afectivas han buscado identificar las redes neurales que subyacen a la emoción; el resul-
tado sugiere con solidez el involucramiento de múltiples regiones corticales (por ejemplo,
frontal, temporal y parietal) y subcortical (por ejemplo, ganglio basal, tálamo, amígdala
e hipocampo) a lo largo de una variedad de emociones positivas y negativas, como la fe-
licidad, la ansiedad, el dolor, la ira, la tristeza y el disgusto.
Un bloque de investigadores en fisiología humana han buscado identificar patrones
del Sistema Nervioso Autónomo (SNA) que se correlacionen con la emoción (Porges,
2007). Varios de ellos han destacado patrones específicos de respuesta autonómica de
la emoción. Sin embargo, la mayoría de los estudios sugieren mayores similitudes que
diferencias entre los patrones de activación fisiológica durante los estados emocionales
(para una revisión véase Neumann y Waldstein, 2001).
El estudio de los vínculos entre los correlatos centrales y autonómicos de la emo-
ción tiene mucha importancia para diferentes campos de investigación y de aplicación
clínica; por ejemplo, en las neurociencias afectivas, la neurocardiología, la psicofisiolo-
gía clínica, la medicina conductual y las aplicaciones en el estudio del engaño. Aunque
hasta ahora pocos estudios han examinado de manera simultánea las respuestas del
Sistema Nervioso Central (SNC) durante la emoción, aquí se intenta reunir una visión
global, no exhaustiva, de estas investigaciones.
Antes se había sugerido y divulgado que el hemisferio derecho cerebral puede do-
minar e instigar respuestas autonómicas durante la emoción (Wittling y Roschmann,
1993). No obstante, otros han propuesto modelos más complejos de asociación entre
5.1 Mentir con la verdad. Avances y problemas en el estudio psicológico del engaño 473
los patrones de respuesta autonómicos y centrales vinculados con la emoción (Thayer
y Lane, 2007). Varios de estos modelos se han enfocado tanto en las interconexiones
corticales como subcorticales (por ejemplo, los sistemas frontosubcorticales). A conti-
nuación reseñamos los resultados obtenidos en la literatura sobre concomitantes en las
respuestas del SNC y SNA ante estímulos emocionales.
Con la finalidad de documentar la viabilidad de la última propuesta, consideramos
los hallazgos de estudios de lesiones e investigaciones que han medido de manera direc-
ta la actividad del SNA con electroencefalogramas espontáneos o técnicas de neuroima-
gen junto con la activación del SNA; también destaca un modelo reciente de integración
neurovisceral (Thayer y Lane, 2000), el cual se apoya en los principios de los sistemas
dinámicos para sugerir que diferentes redes neurales son reclutadas flexiblemente de
acuerdo con las demandas situacionales con el fin de integrar las respuestas centrales y
autonómicas a los estímulos emocionales. Además, nos apoyamos en los hallazgos de la
literatura del SNC/SNA y en la posición teórica del modelo de integración neurovisceral
para proponer futuras investigaciones, sobre todo en países menos desarrollados tecno-
lógicamente.
Antes de hacer una reseña sobre los estudios sobresalientes es necesario dar algunas
definiciones acerca de la emoción y algunos asuntos relacionados importantes. Primero,
la definición de emoción ha resultado un tópico controvertido tanto a lo largo de la his-
toria como en la actualidad, y para fines de este capítulo nos apoyamos en una definición
que se enfoca en los aspectos funcionales de las emociones (Thayer y Lane, 2000). Las
emociones pueden describirse como respuestas orgánicas a eventos ambientales que fa-
cilitan la movilización rápida para la acción. Esta respuesta involucra múltiples sistemas
del organismo, como el cognitivo, el conductual y los subsistemas autonómicos; cuando
estos sistemas de respuesta operan de manera coordinada y eficiente, permiten la ejecu-
ción de conductas orientadas a metas que facilitan la adaptación flexible del organismo a
las demandas ambientales cambiantes.
Segundo. Varios investigadores (Birbaumer y Öhman, 1993; Cacioppo et al., 2000;
Porges, 2001) han clasificado las respuestas emocionales en términos de “emociones
básicas discretas”, como sorpresa, interés, felicidad, ira, miedo, tristeza y disgusto. Por
el contrario, otros han argumentado que las emociones, al menos en el nivel de la ex-
periencia subjetiva, pueden describirse más parsimoniosamente si sólo nos apoyamos
en dos dimensiones denominadas de “valencia” (placenteras-desagradables) y de “ac-
tivación” (intensidad: baja-alta) (véase Larsen y Diener, 1992); estas dos dimensiones,
sugieren otros autores, están jerárquicamente relacionadas con las emociones discretas
(Diener, Smith y Fujita, 1995).
Estas diferentes orientaciones teóricas han hecho surgir diversos procedimientos de
inducción de las emociones en el terreno de la investigación experimental. La fisiolo-
gía concomitante ha sido contrastada en varios experimentos entre emociones básicas o
entre estados placenteros y desagradables. Por ejemplo, una variedad de emociones dis-
cretas —felicidad, tristeza, ira, miedo y disgusto— han sido alentadas mediante ciertos
474 PARTE 5. TESTIMONIO
procedimientos, como la presentación de fragmentos de películas o fotografías de ex-
presiones faciales, la evocación y experimentación de la vida personal, la anticipación
de shocks eléctricos o la inducción hipnótica. Por el contrario, las emociones agrada-
bles-desagradables han sido inducidas típicamente por la presentación de diapositivas
afectivas.
Tercero. Los estudios mencionados en esta revisión han recurrido a una diversidad
de variables para medir la actividad del SNA, en sus ramas simpática y parasimpática
(vagal), que inervan los órganos viscerales, las arterias y las glándulas en las cuales ejer-
cen un efecto opuesto en los órganos inervados. La medición más usada de la actividad
del SNA es la tasa o frecuencia cardiaca (FC), que es afectada de manera antagónica por
la actividad simpática y parasimpática. Esta influencia dual produce una considerable
ambigüedad para la interpretación de la FC, pero con la inclusión de otras mediciones
cardiovasculares se puede ayudar a evitar este problema; la variabilidad de la frecuen-
cia cardiaca (VFC) y particularmente de los componentes de alta frecuencia son refle-
jo de la actividad parasimpática (Moss, 2004). Otra medición bastante empleada es la
presión sanguínea, que también se ve influida por la actividad simpática y parasimpáti-
ca, la respuesta de conductancia de la piel (RCP) y las variaciones de la temperatura de la
piel reflejo de la actividad simpática.
Cambios autonómicos
La piel es nuestro órgano corporal más grande y la principal interconexión entre el or-
ganismo y el ambiente. Es un componente importante para procesos tan diversos como
el sistema inmunológico, la actividad sensorio-motora, la termorregulación y la comu-
nicación emocional. En congruencia con esta función compleja, la piel está densamente
inervada. En particular, la inervación autonómica de las glándulas sudoríparas se ex-
presa mediante cambios en la superficie de la piel que son medibles en la conductancia
llamada actividad electrodérmica (EDA, por sus siglas en inglés, o AED, en español).
La AED incorpora tanto cambios lentos en el nivel basal de la conductancia de la
piel (SCL, por sus siglas en inglés) como eventos momentáneos más rápidos; es decir, las
respuestas de conductancia de la piel (SCR, por sus siglas en inglés), que también son co-
nocidas como respuesta galvánica de la piel (GSR, por sus siglas en inglés). La respuesta de
la actividad dérmica (AED) refleja la actividad dentro del eje simpático del SNA y destaca
que no existe inervación parasimpática en las glándulas sudoríparas ecrinas.
La actividad de las glándulas sudoríparas contribuye en muchos animales, incluidos
los humanos, a la fricción mecánica y a la termorregulación, de modo que las respuestas
autonómicas en la piel (la sudoración, la piloerección, los cambios vasomotores) tam-
bién actúan como señal para la expresión de emociones y conductas sociales que ayudan
a moldear las interacciones entre los individuos. En los humanos, los sentimientos sub-
jetivos de los cambios corporales autonómicos también son influencias importantes en
la experiencia emocional individual.
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
doctrina48135
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
doctrina48135
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 600
- 601 - 650
- 651 - 700
- 701 - 750
- 751 - 795
Pages: